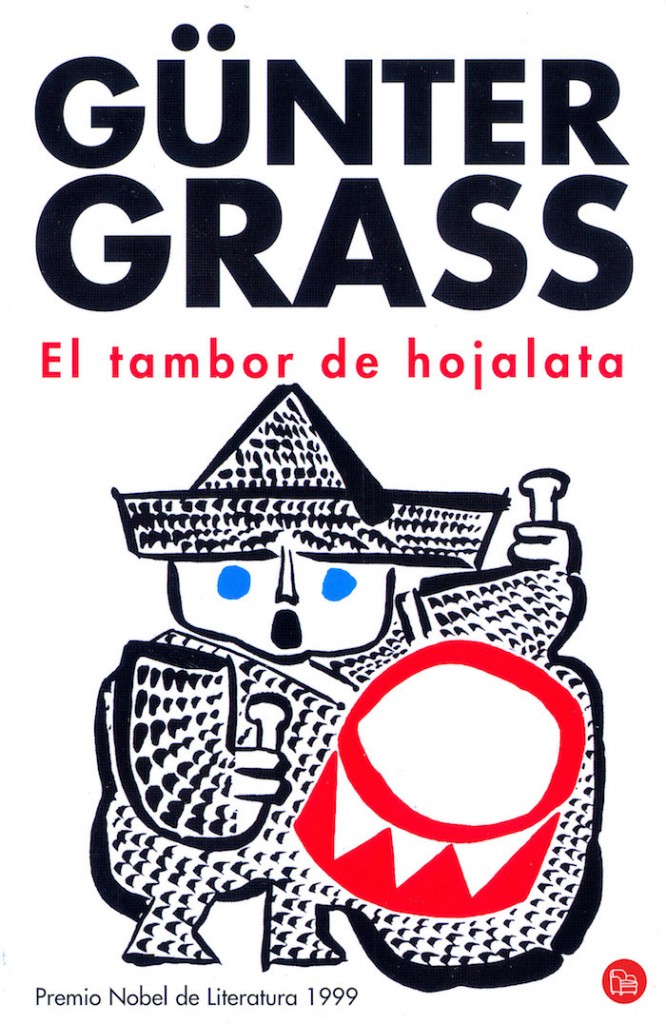Las cuatro faldas
Pues sí: soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima; porque en la puerta hay una mirilla; y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí, de ojos azules.
Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he cobrado afecto; cuando entra en mi cuarto, le cuento al mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida, para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltarle algún embuste, él, para darse a su vez a conocer, me muestra su última creación de cordel anudado. Que sea o no un artista, eso es aparte. Pero pienso que una exposición de sus obras encontraría buena acogida en la prensa, y hasta le atraería algún comprador. Anuda los cordeles que recoge y desenreda después de las horas de visita en los cuartos de sus pacientes; hace con ellos unas figuras horripilantes y cartilaginosas, las sumerge luego en yeso, deja que se solidifiquen y las atraviesa con agujas de tejer que clava a unas peanas de madera.
Con frecuencia le tienta la idea de colorear sus obras. Pero yo trato de disuadirlo: le muestro mi cama metálica esmaltada en blanco y lo invito a imaginársela pintarrajeada en varios colores. Horrorizado, se lleva sus manos de enfermero a la cabeza, trata de imprimir a su rostro algo rígido la expresión de todos los pavores reunidos, y abandona sus proyectos colorísticos.
Mi cama metálica esmaltada en blanco sirve así de término de comparación. Y para mí es todavía más: mi cama es la meta finalmente alcanzada, es mi consuelo, y hasta podría ser mi credo si la dirección del establecimiento consintiera en hacerle algunos cambios: quisiera que le subieran un poco más la barandilla, para evitar definitivamente que nadie se me acerque demasiado.
Una vez por semana, el día de visita viene a interrumpir el silencio que tejo entre los barrotes de metal blanco. Vienen entonces los que se empeñan en salvarme, los que encuentran divertido quererme, los que en mí quisieran apreciarse, restarse y conocerse a sí mismos. Tan ciegos, nerviosos y mal educados que son. Con sus tijeras de uñas raspan los barrotes esmaltados en blanco de mi cama, con sus bolígrafos o con sus lapiceros azules garrapatean en el esmalte unos indecentes monigotes alargados. Cada vez que con su ¡hola! atronador irrumpe en el cuarto, mi abogado planta invariablemente su sombrero de nylon en el poste izquierdo del pie de mi cama. Mientras dura su visita —y los abogados tienen siempre mucho que contar— este acto de violencia me priva de mi equilibrio y mi serenidad.
Luego de haber depositado sus regalos sobre la mesita de noche tapizada de tela blanca encerada, debajo de la acuarela de las anémonas, luego de haber logrado exponerme en detalle sus proyectos de salvación, presentes o futuros, y de haberme convencido a mí, al que infatigablemente se empeñan en salvar, del elevado nivel de su amor al prójimo, mis visitantes acaban por contentarse de nuevo con su propia existencia y se van. Entonces entra mi enfermero para airear el cuarto y recoger los cordeles con que venían atados los paquetes. A menudo, después de ventilar, aún halla la manera, sentado junto a mi cama y desenredando cordeles, de quedarse y derramar un silencio tan prolongado, que acabo por confundir a Bruno con el silencio y al silencio con Bruno.
Bruno Münsterberg —éste es, hablando ahora en serio, el nombre de mi enfermero— compró para mí quinientas hojas de papel de escribir. Si esta provisión resultara insuficiente, Bruno, que es soltero, sin hijos y natural de Sauerland, volverá a ir a la pequeña papelería, en la que también venden juguetes, y me procurará el papel sin rayas necesario para el despliegue exacto, así lo espero, de mi capacidad de recuerdo. Semejante servicio nunca habría podido solicitarlo de mis visitantes, de mi abogado o de Klepp, por ejemplo. Sin la menor duda, el afecto solícito hacia mi persona habría impedido a mis amigos traerme algo tan peligroso como es el papel en blanco y ponerlo a disposición de las sílabas que incesantemente segrega mi espíritu.
Cuando le dije a Bruno: —Oye, Bruno, ¿no querrías comprarme quinientas hojas de papel virgen?— Bruno, mirando al techo y apuntando con el índice en la misma dirección en busca de un término de referencia, me respondió: —Querrá usted decir papel en blanco, señor Óscar.
Yo insistía en la palabreja «virgen» y le rogué a Bruno que así lo pidiera en la tienda. Cuando regresó al anochecer con el paquete, me pareció que venía agitado por no sé qué pensamientos. Miró varias veces fijamente hacia el techo, de donde acostumbra derivar todas sus inspiraciones, y algo más tarde manifestó: —Me aconsejó usted la palabra correcta. Pedí papel virgen y la dependienta se puso colorada antes de traérmelo.
Temiendo una conversación prolongada a propósito de las dependientas de las papelerías, me arrepentí de haber llamado virgen al papel, guardé silencio, esperé a que Bruno saliera del cuarto, y sólo entonces abrí el paquete con las quinientas hojas.
Durante un rato, pero no mucho, estuve levantando y sopesando el paquete poco flexible. Luego conté diez hojas y guardé el resto en la mesita de noche; la estilográfica la encontré en el cajón, al lado del álbum de fotos. Está llena, no me faltará tinta: ¿cómo empiezo?
Uno puede empezar una historia por la mitad y luego avanzar y retroceder audazmente hasta embarullarlo todo. Puede también dárselas uno de moderno, borrar las épocas y las distancias y acabar proclamando, o haciendo proclamar, que se ha resuelto por fin a última hora el problema del tiempo y del espacio. Puede también sostenerse desde el principio que hoy en día es imposible escribir una novela, para luego, y como quien dice disimuladamente, salirse con un sólido mamotreto y quedar como el último de los novelistas posibles. Se me ha asegurado asimismo que resulta bueno y conveniente empezar aseverando: Hoy en día ya no se dan héroes de novela, porque ya no hay individualistas, porque la individualidad se ha perdido, porque el hombre es un solitario y todos los hombres son igualmente solitarios, sin derecho a la soledad individual, y forman una masa solitaria, sin hombres y sin héroes. Es posible que en todo eso haya algo de verdad. Pero en cuanto a mí, Óscar, y en cuanto a mi enfermo Bruno, quiero hacerlo constar claramente: los dos somos héroes, héroes muy distintos sin duda, él detrás de la mirilla y yo delante; y cuando él abre la puerta, pese a toda la amistad y a toda la soledad, no por eso nos convertimos, ni él ni yo, en masa anónima y sin héroes.
Comienzo mucho antes de mí; porque nadie debería escribir su vida sin haber tenido la paciencia, antes de fechar su propia existencia, de recordar por lo menos a la mitad de sus abuelos. A todos ustedes, que fuera de mi clínica llevan una vida agitada, a vosotros, amigos y visitantes semanales que nada sospecháis de mi reserva de papel, aquí os presento a la abuela materna de Óscar.
Mi abuela Ana Bronski se hallaba sentada en sus faldas, al caer la tarde de un día de octubre, a la orilla de un campo de patatas. Por la mañana se habría podido ver todavía con qué destreza mi abuela se las arreglaba para juntar con un rastrillo las hojas secas en montoncitos regulares. A mediodía comió una rebanada de pan untada con manteca y endulzada con melaza, dio al campo una última escarbada con el azadón, y finalmente se sentó en sus faldas entre dos cestos casi llenos. Deíantes de las suelas verticales de sus botas, que casi se tocaban por las puntas, ardía sin llama un fuego de hojarasca que de vez en cuando se avivaba, como en espasmos asmáticos, y esparcía a ras del suelo ligeramente inclinado una humareda baja y perezosa. Era el año noventa y nueve. Estaba sentada en plena tierra cachuba, cerca de Bissau, pero más cerca todavía del ladrillar; allí estaba, delante de Ramkau y detrás de Viereck, en dirección de la carretera de Brenntau, entre Dirschau y Karthaus, teniendo a la espalda el negro bosque de Goldkrug; y allí sentada, iba empujando patatas bajo el rescoldo con una varita de avellano carbonizada por la punta.
Si acabo de mencionar expresamente las faldas de mi abuela y si dije con suficiente claridad, como espero, que estaba sentada en sus faldas; más aún, si pongo por título a este capítulo «las cuatro faldas», es porque sé perfectamente todo lo que debo a esta prenda. Mi abuela, en efecto, llevaba no una falda, sino cuatro, una encima de la otra. Y no es que llevara una falda y tres enaguas, no, sino que llevaba cuatro verdaderas faldas: una falda llevaba a la otra, pero ella llevaba las cuatro juntas conforme a un sistema que cada día las iba alternando por orden. La que ayer quedara arriba, venía a quedar hoy inmediatamente debajo; la que ayer fuera segunda era hoy tercera falda, y la tercera de ayer quedaba hoy junto a la piel. La falda que ayer le quedaba pegada al cuerpo exhibía hoy públicamente su muestra, es decir, ninguna; porque las faldas de mi abuela optaban todas por el mismo color patata. Es de suponer que este color le quedaba bien.
Además de este color uniforme distinguía a las faldas de mi abuela la profusión extravagante de tela que en la confección de cada una de ellas entraba. Redondeábanse ampliamente y se hinchaban cuando soplaba el viento, languidecían cuando éste aflojaba, rechinaban a su paso, y las cuatro juntas flotaban delante de nii abuela cuando tenía el viento en popa. Cuando se sentaba, recogía sus faldas a su alrededor.