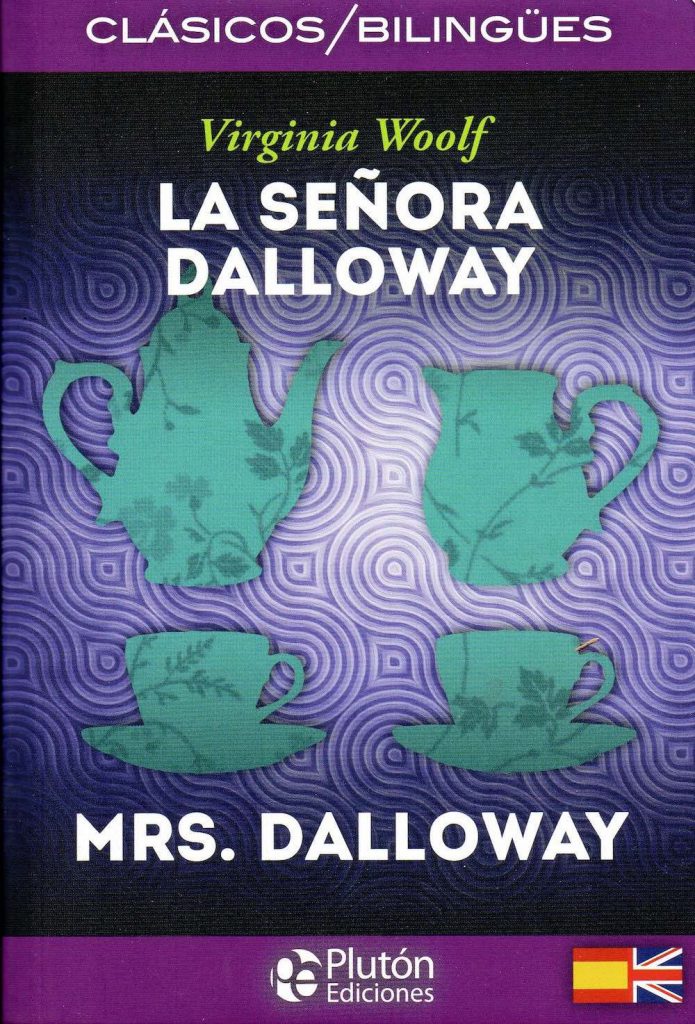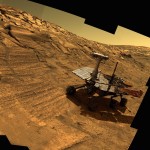“La señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores”. Así comienza Mrs. Dalloway, La señora Dalloway, la primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la narrativa de su tiempo, la cual relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente.
La obra apareció al público el 14 de mayo de 1925.
La historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina es a misma noche, cuando empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en la mansión de los Dalloway. Aunque en el curso del día suceda un hecho trágico -el suicidio de un joven que volvió de la guerra con la mente perturbada-, lo verdaderamente esencial de la obra estriba en que los hechos están narrados desde la mente de los personajes, con un lenguaje capaz de dibujar los meandros y ritmos escurridizos de la conciencia y de expresar la condición de la mujer de un modo a la vez íntimo y objetivo.
Esta es una de las obras más conocidas de Virginia Woolf.
Estas son las primeras páginas del libro.
La Señora Dalloway
Virginia Woolf
La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores.
Porque Lucy ya le había hecho todo el trabajo. Las puertas serían sacadas de sus goznes; los hombres de Rumpelmayer iban a venir. Y entonces, pensó Clarissa Dalloway, ¡qué mañana! -fresca como si fuesen a repartirla a unos niños en la playa.
¡Qué deleite! ¡Qué zambullida. Porque eso era lo que siempre había sentido cuando, con un leve chirrido de goznes, que todavía ahora seguía oyendo, había abierto de golpe las puertaventanas y se había zambullido en el aire libre de Bourton. Qué fresco, qué tranquilo, más que ahora desde luego, estaba el aire en las primeras horas de la mañana; como el aleteo de una ola, el beso de una ola, frío y cortante y sin embargo (para los dieciocho años que tenía entonces), solemne, sintiendo, como sentía allí de pie en la ventana abierta, que algo terrible estaba a punto de suceder; mientras miraba las flores, los árboles, el humo escapando entre su fronda, y a los grajos volando arriba y abajo; de pie y mirando hasta que Peter Walsh dijo: «¿Mirando a las musarañas?» -¿eso dijo?-. «Prefiero a los hombres antes que las musarañas» -¿eso dijo? Debió decirlo en el desayuno cuando ella había salido a la terraza. Peter Walsh. Volvería de la India un día de éstos, en junio o julio, había olvidado cuándo, pues sus cartas eran terriblemente pesadas; eran sus dichos lo que una recordaba; sus ojos, su cortaplumas, su sonrisa, su mal genio y, una vez que miles de cosas se habían disipado completamente -¡qué cosa tan extraña!- unos cuantos dichos como éste, sobre las musarañas.
Se irguió un poco sobre el bordillo esperando que pasara el camión de Durtnall. Una mujer encantadora, pensó Scrope Purvis (que la conocía como uno conoce a los vecinos de Westminster); tenía el no sé qué de un pajarillo, del arrendajo, verde azulado, ligera, vivaracha, aunque tenía cincuenta años cumplidos, y muy pálida desde su enfermedad. Ahí estaba ella encaramada, sin verlo, esperando a cruzar, bien erguida.
Porque de tanto vivir en Westminster -¿cuántos años ya?… más de veinte- sientes, aun en medio del tráfico, o al despertarte de noche, Clarissa estaba segurísima, una quietud particular, o mejor cierta solemnidad; una pausa indescriptible; un suspense (aunque eso podía ser del corazón, según decían aquejado de gripe) antes de que el Big Ben diese la hora. ¡Ahora! El reloj tronó. Primero un aviso, musical; luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. ¡Qué locos estamos!, pensó cruzando Victoria Street. Porque sólo Dios sabe por qué nos gusta tanto, por qué lo vemos así, por qué lo inventamos, por qué construimos todo esto que nos rodea, y lo destrozamos para volverlo a crear de nuevo; pero si hasta los mismísimos mendigos, los miserables más desesperados sentados en los portales (beben su destrucción) hacen lo mismo; y eso no lo pueden solucionar las leyes del Parlamento y por una y misma razón: aman a la vida. En los ojos de la gente, en el vaivén, el caminar y la caminata; en el estruendo y el tumulto; en los coches, automóviles, omnibuses, camiones, hombres-anuncio que van y vienen de un lado a otro; en las bandas de música; organillos; en el triunfo, y en el tintineo y en el extraño canto de algún aeroplano que pasaba volando estaba lo que ella amaba: la vida; Londres; este momento de junio.
Porque era junio. La guerra había terminado, salvo para gente como la señora Foxcroft en la Embajada anoche, comiéndose las entrañas con sus lágrimas porque aquel joven tan bueno había muerto y ahora la vieja finca iría a parar a manos de un primo; o como Lady Bexborough que inauguró la tómbola, dijeron, con el telegrama en la mano, John, su predilecto, muerto; pero había terminado, gracias a Dios -del todo. Era junio. Los Reyes estaban en Palacio’. Y por todas partes, aunque todavía muy temprano, había un movimiento, un ritmo, de ponies que galopaban, de bates de cricket que golpeaban; Lords, Ascot, Ranelagh y el resto, envuelto en la suave retícula del aire gris azul de la mañana que a medida que avanzaba el día, los desnudaría y depositaría en su césped y en sus campos de cricket, a los ponies troteros, cuyas manos no hacían sino tocar el suelo para volver a saltar, y a los jóvenes incansables, las jovencitas riéndose, en sus muselinas transparentes las cuales, sin embargo, a pesar de haberse pasado la noche bailando, insistían en sacar a pasear ahora a sus absurdos perros de lanas; e incluso ahora, a estas horas, discretas y ancianas señoronas salían en sus automóviles a hacer
misteriosos recados; los tenderos se afanaban en sus escaparates con sus diamantes y baratijas, sus preciosos y viejos broches verdes mar con monturas dieciochescas para tentar a los americanos (¡hay que ahorrar y no comprar cosas a la ligera para Elizabeth!), y también ella, que adoraba aquello con una pasión absurda y fiel, siendo parte de ello -pues su gente perteneció a la corte allá en tiempos de los Jorges- ella también, aquella misma noche, iba a deslumbrar y despertar admiración; a dar su propia fiesta. Pero ¡qué extraño! al entrar en el parque, el silencio, la neblina, el murmullo, los patos felices con su lento nado, las aves embuchadas contoneándose, y ¿quién dirían que se acercaba, de espaldas al edificio del Gobierno, de lo más correcto, con sus despachos en una cartera grabada con el escudo real? ¡Ni más ni menos que Hugh Whitbread! ¡Su viejo amigo Hugh! El admirable Hugh!
-¡Muy buenos días Clarissa! -dijo Hugh (excediéndose un tanto, ya que se conocían desde niños)-. ¿Adónde vas? -Me encanta pasear por Londres -dijo la señora Dalloway. -. La verdad, es mejor que pasear por el campo.
Acababan de llegar -desgraciadamente- para ver al médico. Otros venían a ver cuadros, a la ópera, a pasear con sus hijas; los Whitbread venían «a ver al médico». Infinidad de veces Clarissa había visitado a Evelyn Whitbread en un sanatorio. ¿Estaba Evelyn otra vez enferma? Evelyn estaba bastante pachucha, dijo Hugh, dejando entender, con una especie de morisqueta o con un gesto de su cuerpo, muy bien vestido, masculino, sumamente apuesto, perfectamente cuidado (siempre iba casi demasiado bien vestido, pero quizá no le quedaba más remedio dado su puestecillo en la Corte), que su esposa sufría alguna dolencia interna, nada serio, cosa que Clarissa Dalloway, vieja amiga suya como era, comprendería sin pedirle que le diera más detalles. ¡Claro! Claro que lo comprendía; qué fastidio; y se sintió muy fraternal y a la vez curiosamente preocupada por su sombrero. No era el sombrero adecuado para esa hora de la mañana, ¿verdad? Porque Hugh siempre le hacía sentir, ahí gesticulando, descubriéndose, un tanto exagerado, y asegurándole que podía pasar por una niña de dieciocho años, y que por supuesto que iría a su fiesta esa noche, Evelyn insistió mucho en ello, lo único es que posiblemente llegaría un poco tarde después de la fiesta en Palacio a la que debía llevar a uno de los chicos de Jim -siempre se sentía un poco insignificante al lado de Hugh; como una colegiala; pero con cierto apego hacia él, en parte por conocerlo desde siempre, pero también le resultaba buena persona a su manera, aunque a Richard le sacaba de quicio, y en cuanto a Peter Walsh, nunca le había perdonado que le gustara.
Se acordaba, uno por uno, de los escándalos que se armaron en Bourton -Peter furioso; Hugh, desde luego, no tenía nada que ver con él, aunque tampoco era tan imbécil como Peter decía; no era un simple bodoque. Cuando su anciana madre le pedía que dejara la caza o que la llevara a Bath, lo hacía sin rechistar; la verdad es que no era nada egoísta. Y eso de que, como Peter decía, no tenía corazón ni cerebro, nada más que los modales y la crianza de un caballero inglés, ésas eran cosas de su querido Peter en sus mejores momentos; y es que llegaba a ponerse inaguantable; llegaba a resultar insufrible; pero una compañía adorable para dar un paseo en una mañana como ésta.
(Junio les había sacado las hojas a todos los árboles. Las madres de Pimlico daban de mamar a sus críos. Los mensajes pasaban de la flota al almirantazgos. Parecía como si Arlington Street y Piccadilly caldearan el mismísimo aire del parque y elevaran sus hojas con calor, brillantez, en esas olas cuya divina vitalidad tanto le gustaba a Clarissa. Bailar, montar a caballo, le había encantado todo aquello.)
Porque bien podían llevar cientos de años sin verse, ella y Peter; ella nunca le escribía y las cartas de él eran más secas que palos; y de repente se le ocurría, si estuviese conmigo ahora, ¿qué diría? -algunos días, algunas imágenes se lo devolvían a la memoria, serenamente, sin la amargura del pasado; lo cual quizá era la recompensa por haberse interesado por la gente; volvían las imágenes en medio de St. James’s Park una bella mañana -por cierto que sí. Pero Peter -por muy bonito que fuera el día, y los árboles, la hierba y la niñita de rosa- Peter nunca veía nada de todo esto. Se ponía las gafas, si ella se lo pedía, y miraba. Era el estado del mundo lo que le interesaba; Wagner, la poesía de Pope, el carácter de la gente eternamente, y los defectos de su propia alma. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo discutían! Se casaría con un Primer Ministro y recibiría de pie en lo alto de una escalera; la llamaba la anfitriona perfecta (por culpa de eso había llorado en su dormitorio), tenía madera de perfecta anfitriona, decía.
Por eso, todavía hoy se encontraba en St. James’s Park, viendo los pros y los contras, todavía hoy seguía preguntándose y diciéndose que había hecho bien -y de hecho así era- en no casarse con él. Porque en el matrimonio debe haber cierta libertad, un poco de independencia entre personas que viven día tras día en la misma casa; Richard se lo daba, y ella a él. (¿Dónde estaba él esta mañana, por ejemplo? En algún comité, nunca le pedía explicaciones.) Pero es que con Peter todo tenía que compartirse; había que hablarlo todo. Y eso era intolerable. Y en cuanto a aquella escena en el jardín junto a la fuente, tuvo que cortar con él o si no se habrían destruido, ambos habrían acabado arruinados, estaba convencida; así y todo, durante años, como una saeta clavada en el corazón, había cargado con el dolor y la congoja: y• luego el horror del momento en que alguien le dijo en un concierto que se había casado ¡con una mujer que había conocido en el barco, de camino a la India! Nunca olvidaría todo aquello. Fría, desalmada, timorata, le decía. Nunca llegó a comprender qué andaba buscando. Pero parece que aquellas indias sí bobas, monas, tontinas delicadas. Y eso era derrochar su lástima. Sí, porque él era feliz, según le aseguraba -perfectamente feliz, aunque nunca hizo nada de lo que habían hablado; su vida entera había sido un fracaso. El asunto todavía la enojaba.
Había llegado a la verja del parque. Se paró un momento y miró los omnibuses en Piccadilly.
No se atrevía a afirmar de nadie, ahora, que fuera esto o aquello. Se sentía muy joven; al tiempo que inefablemente avejentada. Penetraba en todas las cosas como un cuchillo; y a la vez se quedaba fuera, observando. Tenía un perpetuo sentir, al mirar los taxis, de estar fuera, lejos, muy lejos, mar adentro y sola; siempre tuvo la impresión de que vivir era muy, muy peligroso, aunque sólo fuese un día. Y no es que se creyese lista, o muy fuera de lo normal. Cómo se las había arreglado en la vida con las cuatro cosillas que Fräulein Daniels les había enseñado, no se lo explicaba. No sabía nada; ni idiomas, ni historia, apenas si leía ya algún libro (salvo memorias, en la cama); y sin embargo a ella le resultaba absolutamente absorbente; todo esto; los coches que pasan; y no se habría atrevido a afirmar de Peter, a afirmar de ella misma; soy esto, soy aquello.
Su único don era conocer a la gente casi por instinto, pensaba ella, reanudando su paseo. Si la metían en una habitación con alguien, al momento, como un gato arqueaba el lomo, o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la cacatúa de la China, en una ocasión las había visto todas iluminadas; y recordaba a Sylvia, Fred, Sally Seton -tal cantidad de gente; y bailando toda la noche; y los vagones traqueteando de camino al mercado; y volver en coche a casa por el parque. Recordó cómo en una ocasión tiró un chelín al Serpentines. Pero todo el mundo recordaba; lo que a ella le encantaba era esto, aquí, ahora, frente a ella; la señora gorda en el coche. ¿Acaso importaba entonces, se preguntaba, caminando hacia Bond Street, acaso importaba que tuviera que desaparecer completamente? Todo esto tenía que continuar sin ella; ¿le dolía; o es que no resultaba un consuelo creer que la muerte era el fin absoluto? Pero, de alguna manera, en las calles de Londres, en la corriente y la marea de las cosas, aquí, allí, ella sobrevivía, Peter sobrevivía, vivían el uno en el otro, y ella formaba parte, estaba segurísima, de los árboles de su casa, de aquella casa de ahí enfrente, fea, cayéndose a pedazos; formaba parte de gente a la que nunca había conocido; yacía como una bruma entre la gente que mejor conocía, quienes la elevaban entre sus ramas como ella había visto que los árboles levantan la bruma, pero se extendía tanto, tan lejos, su vida, ella misma. Pero ¿qué andaba soñando cuando se fijó en el escaparate de Hatchards? ¿Qué es lo que trataba de recuperar? Qué imagen de un amanecer en el campo, mientras leía en el libro abierto:
No temas más al ardor del sol
Ni a las airadas furias del invierno.
Esta edad tardía en la experiencia del mundo había criado en todos ellos, hombres y mujeres, un pozo de lágrimas. Lágrimas y desconsuelos; valor y resistencia; un aguante perfectamente recto y estoico. Piensa, por ejemplo, en la mujer que más admiraba, Lady Bexborough, abriendo la tómbola.
Ahí estaban los Placeres y paseos de Jorrock; ahí estaban Esponja enjabonada, las Memorias de la señora Asquith y Caza mayor en Nigeria, todos ellos abiertos en el escaparate . Tantos libros que había; pero ninguno que pareciera del todo adecuado para llevárselo al sanatorio a Evelyn Whitbread. Nada que le sirviera de distracción y consiguiera que el aspecto de aquella mujer menuda, indescriptiblemente enjuta, pareciera por un momento, al entrar Clarissa, cordial; antes de empezar la acostumbrada e interminable charla de dolencias femeninas. Cuánto lo necesitaba -que la gente se mostrara contenta al entrar ella, pensó Clarissa, se volvió y caminó de nuevo hacia Bond Street, molesta, porque era estúpido tener otras razones para hacer las cosas. Hubiera preferido ser una de esas personas como Richard, que hacían las cosas por sí mismas, mientras que ella, pensó, esperando a cruzar, la mitad de las veces no hacía las cosas así, simplemente, por sí mismas; más bien para que la gente pensara esto o aquello, una perfecta idiotez, lo sabía (ahora el policía levantaba la mano), porque nunca nadie se creía el cuento ni por un instante. ¡Ay! ¡Si hubiese podido volver a vivir! pensó, bajando de la acera, ¡si hubiese podido incluso tener otro físico!
Hubiera sido, para empezar, morena como Lady Bexborough, con tez de cuero arrugado y unos ojos preciosos. Hubiera sido, como Lady Bexborough, pausada y majestuosa; más bien corpulenta; interesada en la política como un hombre; con una casa de campo; muy digna, muy sincera. En lugar de eso, tenía una figura estrecha, como de palillo, una carita ridícula, picuda como la de un pájaro. También es verdad que tenía buen porte; tenía bonitas manos y bonitos pies; y vestía bien, teniendo en cuenta lo poco que gastaba. Pero ahora a menudo, este cuerpo que llevaba (se paró a mirar un cuadro holandés), este cuerpo, con todas sus cualidades, parecía no ser nada -nada en absoluto. Tenía la extrañísima sensación de ser invisible; de que no se la veía; desconocida; al no haber más posibilidades de casarse, ni de tener ya más hijos, nada más que este discurrir asombroso y algo solemne, con todos los demás, Bond Street arriba, ser la señora Dalloway; ya ni Clarissa tan siquiera; ser la señora de Richard Dalloway.