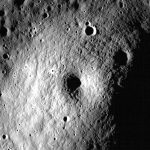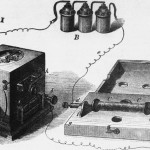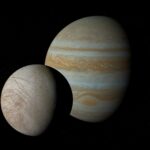Simone Weil, fue una filósofa pacifista, que sin embargo participó de manera activa en la Guerra Civil Española con el Ejército Republicano y en la II Guerra Mundial como parte de la Resistencia Francesa.
“No me gusta la guerra, pero lo que siempre me ha provocado más horror que la guerra es la situación de los que se encuentran en retaguardia”, escribió Simone Weile, como parte de una carta que le envío al escritor Georges Bernanos.
Simone Adolphine Weil Reinhertz, como tal era su nombre, nació el 3 de febrero de 1909 en París, en el seno de una familia judía, pero laica, e intelectual: su padre era un médico famoso, Bernard Weil, casado con Selma Reinhertz, y su hermano mayor, André, fue un matemático brillante y precoz.
Su activismo se mostró desde que era niña. pues tan sólo con 5 años de edad, dejó de consumir azúcar, en solidaridad con los soldados franceses que estaban en el frente de guerra de la I Guerra Mundial.
Simone Weil se inscribe en el liceo Henri IV, dondesu formación filosófica se va delineando de la mano de su profesor de filosofía, «Alain», que era el pseudónimo que usaba el filósofo y periodista Émile-Auguste Chartier.
En 1928 ingresa en la École Normale Superiore (Escuela Normal Superior de París -ENS-) con la calificación más alta, donde cursa filosofía hasta 1931.
Ahí se cruza con otra brillante filósofa, escritora y activista social: Simone de Beauvoir.
Ahí, a los diecinueve años, tuvo una acalorada discusión con Simone de Beauvoir sobre una hambruna que hubo en China, la cual fue también que marcó el fin de la relación entre las filósofas.
Simone de Beauvoir, en sus «Memorias de una joven formal», relata así ese pasaje “Me intrigaba por su gran reputación de mujer inteligente y audaz. Por ese tiempo, una terrible hambruna había devastado China y me contaron que cuando ella escuchó la noticia, lloró. Estas lágrimas motivaron mi respeto, mucho más que sus dotes como filósofa. Envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero”. La primera vez que las dos se encontraron, Simone Weil le dijo que la tarea histórica del momento era “la revolución que daría de comer a todo el mundo”. Beauvoir le respondió que el problema no era dar de comer a los hombres, sino dar un sentido a su existencia. Y la propia Beauvoir confiesa: “Ella me hizo callar diciendo: ‘Bien se ve que tú nunca has pasado hambre’. Nuestras relaciones se detuvieron aquí. Comprendí que había sido catalogada como una pequeña burguesa espiritualista y me irrité, porque me creía ya liberada de mi clase y no quería ser más que yo misma. En el fondo sentía envidia de no poder conectar así con el sufrimiento de los demás”.
Sus posturas apasionadas y críticas de la doctrina marxista le acarrean notoriedad, además de que ejercía un activismo constante.
A los 23 años trabajaba en el Liceo de Roanne, para señoritas, y en esa época encabeza una manifestación de obreros desempleados, lo que provoca que la transfieran.
Pero no fue la única vez que la removieron.
Como profesora de filosofía la enviaron a varios lugares más, y en cada uno tuvo confrontaciones con los directores de las escuelas, bien por cuestiones políticas o por situaciones de metodología y pedagogía.
Su sobrina Sylvie Weil, menciona en su libro «En casa de los Weil» que su tía practicaba la tsedaká (caridad como forma de justicia), al grado de que como profesora dejaba su salario en prenda en los cafés que frecuentaba para que los obreros en huelga pudiesen consumir lo que necesitaran.
Incluso escondió a León Trotski, quien huía del imperio de terror impuesto por José Stalin en Rusia., en el piso familiar de sus padres en la calle Auguste Comte, de París. Trotski viajaba junto con su esposa, su hijo mayor y dos guardaespaldas; en el tiempo que estuvo ahí ambos debatieron sobre los medios necesarios para instigar la revolución y sobre el valor de las vidas humanas en la dictadura del proletariado.
Sus disertaciones filosóficas iban igualmente en el sentido del humanismo, de la felicidad de los hombres, unidas a su activismo, lo que llevó a que la bautizaran como «La virgen roja», lo que se atribuye tanto a un diario conservador de la época, como a uno de sus compañeros en los liceos donde enseñaba filosofía.
Su activismo la llevó a emplearse en varias fábricas, como obrera, para conocer de primara mano la condición obrera y los efectos psicológicos del trabajo en la industria pesada. De 1934 a 35 trabajó en una fábrica de automóviles Renault, donde observó el efecto espiritualmente aniquilador de las máquinas sobre sus compañeros de trabajo. «Allí recibí la marca del esclavo», asentaría posteriormente.
Con esa percepción, y ante sus males físicos, entre estos una sinusitis crónica, sus padres la llevan a Portugal, donde atestigua un procesión católica popular, en una aldea pobre, una noche a orillas del mar; «tuve de pronto la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no podían dejar de seguirla…y yo entre ellos».
Regresa a París y a la docencia, por un breve tiempo, pero en 1936 toma un tren hacia Barcelona para integrarse a la famosa Columna Durruti, conformada por voluntarios anarquistas de varios países para luchar del lado de los republicanos en la Guerra Civil Española.
Su estancia es breve, apenas de dos meses, si acaso, pues un accidente la obliga a volver a Francia.La referencia es que un superior le pidió que cocinase, pero al no ser hábil en estos menesteres se le cayó un sartén caliente en un pie, por lo cual tuvo que ser hospitalizada.
Lo que ve ahí la desilusiona, como le narra a George Bernarnos en la carta que le escribió:
Lo que ella creía que era “una guerra de campesinos hambrientos contra propietarios terratenientes y un clero cómplice de los propietarios” se había convertido “en una guerra entre Rusia, Alemania e Italia”.
Las acciones que observa la hacen sentir horror ante la brutalidad y el desprecio por la verdad y el bien, por ambas partes.
En 1937 visita Italia, y en una capilla de Asís se siente impulsada a arrodillarse, por primera vez en su vida, aún con su formación judía.
Su salud empeora cada vez más, y sufre agudos dolores de cabeza que se vuelven continuos.
En la pascua de 1938 asiste a los oficios religiosos en la abadía de Solesmes.
Desde su visión en Portugal sobre el cristianismo, está doctrina religiosa ocupa un lugar preponderante en sus pensamientos; tiene incluso algunas experiencia místicas, lo que acrecienta su fama de «La Virgen roja» a las que prefiere resistir; se niega a rezar, o a considerar siquiera «la cuestión del bautismo».
En 1940 debe huir de París, junto con su familia, ante el avance de las tropas nazis en la II Guerra Mundial y el temor a ser enviados a los campos de reclusión y exterminio. En un viaje previo que tuvo a Alemania pudo observar la situación en la que se encontraba el país con el crecimiento del nazismo. Por eso, en uno de sus artículos, Weil criticó el ascenso del partido nazi y vaticinó consecuencias inevitables cuando llegaran al poder.
En 1941, en Marsella, Simone Weil reflexionó sobre el proyecto de reconciliación necesario entre la modernidad y la tradición cristiana y retomó las labores físicas, a la par que trabajaba como obrera agrícola.
En 1942, junto con sus padres y su hermano huyeron a Estados Unidos, pero ella regresó a Londres poco después, impulsada por la necesidad de incorporarse a la Resistencia francesa; incluso pidió que la enviaran en una misión, pero sólo la aceptaron para trabajar como redactora en los servicios de Francia Libre, escribiendo informes y revisando textos.
Ya para entonces se había convertido al catolicismo pero no queriendo adjurar de su condición de judía, en tiempos de la feroz persecución antisemita, no quiso recibir el bautismo, más en sus escritos profundizó en la espiritualidad cristiana, con una visión heterodoxa, a la par que se interesó por la no violencia de Gandhi.
En 1943 la tuberclosis la ataca con fuerza y debe dejar la resistencia francesa, para ser internada en un hospital de Ashford, Reino Unido.
Aún en esa condición se niega a consumir raciones de comida que excedan la cantidad disponible para los combatientes en el frente. En esas condiciones dura apenas una semana y muere el 24 de agosto de 1943.
En sus obras publicadas de manera póstuma, explora su propia vida religiosa y analiza la relación del individuo con el Estado y con Dios, las limitaciones espirituales de la sociedad industrial moderna y los horrores del totalitarismo. Entre estos títulos están: “La torpeza y la gracia” (1947), una colección de reflexiones y aforismos espirituales; “La raíz primera”, ensayo en el que explora las obligaciones del individuo y el estado (1949); “Espera de Dios” (1950), su autobiografía espiritual; Opresión y libertad (1955), un texto político y filosófico sobre la guerra, el trabajo en las fábricas y otros temas; y “Cuadernos” (3 vol., 1951-56), y “Oeuvre complètes” (1988).
Su obra impacto a muchísimos literatos, filósofos, teólogos y sociólogos, entre estos Albert Camus y T. S. Eliot, quienes declaraban profesarle una enorme admiración.