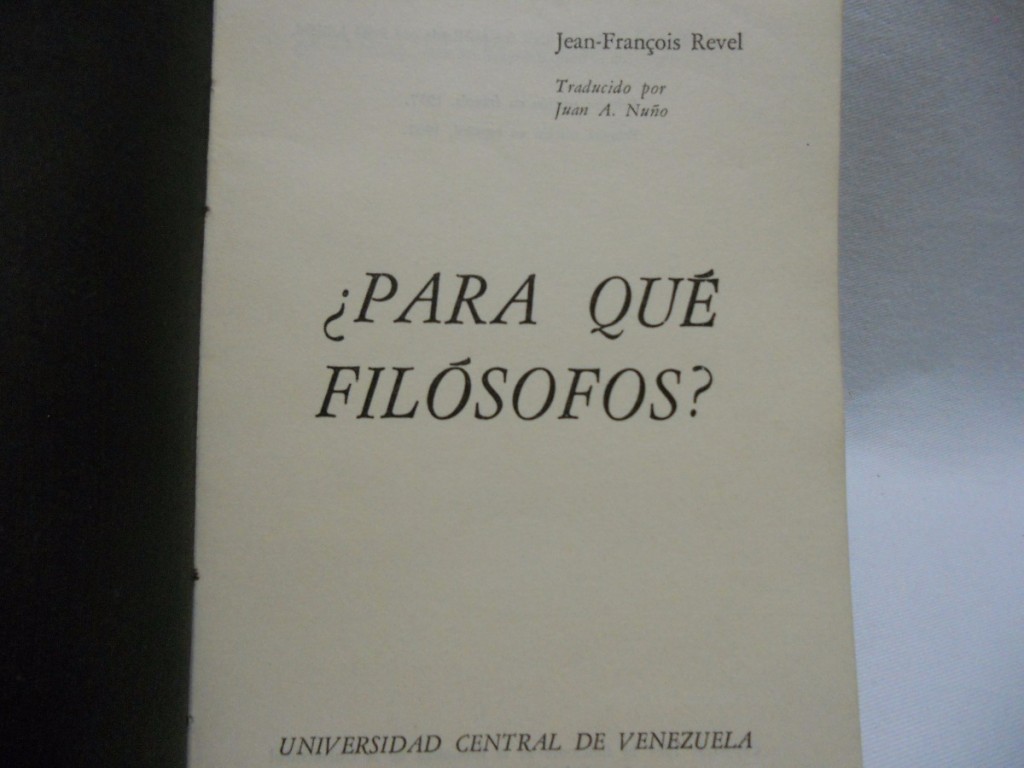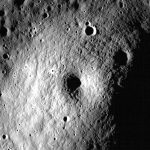No acostumbran los filósofos a menospreciar su talento. De creerlos a todos la humanidad sólo comienza verdaderamente a pensar con cada uno de ellos. Se observa, por otra parte, que aquellas ideas que sirven de temas intelectuales de nuestra civilización y que la constituyen y forman, no tienen casi nada que ver con la historia de las filosofías, en el sentido oficial del término. Si se atiende a lo que un hombre culto de nuestro tiempo, que haya tratado concienzudamente de informarse acerca del conjunto de la filosofía, ha retenido de ésta, se descubre que ha retenido: 1º De Descartes, la vaga idea de que es menester proceder metódicamente; 2º De Kant, la expresión “imperativo categórico” (que por lo demás aplica invariablemente a los imperativos hipotéticos). Por supuesto, no hablo de las modas: la “duración” en la época de Proust; hoy, el “compromiso”; los “torbellinos” cartesia nos y los “animales máquinas” en el tiempo de Las mujeres sabias y de la Epístola a Madame de la Sabliére, etc… A largo plazo, cuanto menos espacio llena una obra en el pensamiento de los hombres, más ocupa en las historias de la filosofía y tanto menos ocupa en éstas cuanto más considerable ha sido el papel que ha desempeña do. En efecto, al más imperceptible progreso en las ciencias naturales o humanas, a la más ligera trasformación en las artes, las letras, la política o las costumbres, se derrumban las teorías de la filosofía con una regularidad que constituye realmente el único “criterio de verdad” que aquélla ha podido producir.
Los filósofos siempre han sido refutados por aquellos a quienes pretendían superar en rigor y en amplitud. ¿No deberían por eso inquietarse ante el hecho de que todas las grandes innovaciones filosóficas acaecidas, sobre todo desde hace un siglo, se deben a economistas, naturalistas, matemáticos, físicos, biólogos o médicos, pero en ningún caso a un filósofo de profesión? Habrá quien responda que la filosofía no hace descubrimientos, que es reflexión sobre los descubrimientos de los demás y explicación de su sentido metafísico; que es, según la fórmula de Brunschvicg, “la ciencia de los problemas resueltos”. Dejemos, por el momento, el examen de esta concepción, que plantea el problema de la posibilidad misma de una epistemología seria. Pues no solamente no han aportado los filósofos nada comparable, en el pensamiento moderno, a las innovaciones intelectuales a que me he referido, sino que, en la mayor parte de los casos, han sido los últimos en comprenderlas, se haya tratado del evolucionismo, del materialismo histórico, de la matemática no euclidiana, de la física no newtoniana, del psicoanálisis, etc… No solamente no se han percatado del alcance filosófico, sino que han necesitado sus buenos cincuenta años, cuando no un siglo, para adaptarse y aun así malamente. Si la metafísica es desasimiento del sentido de lo que existe, no consistirá, por lo tanto, en saltarse lo que existe. La metafísica de Platón, por ejemplo, no es algo aislado. Antes de pasar a la metafísica, Platón fue, ante todo, capaz de hablar de política, de moral, de arte, de amor, de sofística tan bien por lo menos como el más inteligente de los no filósofos. La potencia de su metafísica se explica por ser un verdadero desasimiento, y no un sucedáneo, del sentido de la inteligencia y del sentido de la geometría.
Claro que invocar a los griegos no es nada nuevo. Pero, ¿quién no los invoca? Hay de todo en los griegos, incluyendo, con Aristóteles, los inicios de la filoso fía pesada. Pero, en fin, al leer a Platón, o a los estoicos, o a los epicúreos, al recorrer Diógenes Laercio, se tiene la impresión de tratar con filósofos, sin recibir también la impresión de tratar con torpes. Encuéntrase en ellos, para empezar, ese sabor hacia el que Rousseau, Kierkegaard o Nietzsche se han vuelto tantas veces, con tanta nostalgia y con el sentimiento de estar como en penitencia en la filosofía moderna. Predomina, por el contrario, en un Leibniz o en un Kant un tono gris, un ambiente académico, decantado en los libros, incompetente para la vida, que a primera vista revela una muy distinta “actitud existencial”.
Es evidente que no se concibe fácilmente a un autor moderno que comience una importante obra de filosofía declarando, como lo hace Platón al principio de las Leyes, que va a tratar la cuestión de la utilidad de los banquetes. En realidad, en el curso de los dos primeros libros de las Leyes, a través de la cuestión de la utilidad de los banquetes, y por una especie de progreso en espiral, lo que obtiene Platón es una definición de la virtud. Método indirecto, casi púdico, que, partiendo de una anécdota, de un encuentro, de un suceso, de una opinión, de un detalle técnico, de un caso de moral práctica, muestra que todo lo que es real y sentido como tal es susceptible de un ensanche filosófico y que la filosofía, es ante todo eso. Método que descubre un trasfondo metafísico tras de cada particularidad de la vida humana e, inversamente, pone como a vibrar el examen de una cuestión general al unísono con todos los aspectos vividos que se relacionan con la existencia. De esa manera, las cosas importantes se desprenden, si ha lugar, de la discusión misma.
Dicho de otro modo: en Platón, lo que es previo es tratado como tal y en ello mismo. Platón no se la pasa excusándose perpetuamente por un ulterior desarrollo. O lo que es mejor, lo que sigue es realmente ulterior, se apoya en análisis previos realmente adquiridos y justificables en sí mismos. Hablar de arte oratorio es, en primer lugar, hablar del arte oratorio. Luego, se esboza una filosofía del arte oratorio. Se muestra cómo la cuestión plantea el problema moral por completo y, luego, el de la justificación final del destino humano, el problema metafísico por excelencia. De igual manera si se habla del amor o de la ciudad. Y tanto si se habla del arte oratorio, de la ciudad o del amor, se llega a una misma teoría metafísica, pero precisamente eso: se llega a ella. De suerte que, incluso si los desarrollos meta físicos que se extraen de los análisis son discutibles, no comprometen por ello la verdad de esos primeros análisis. De ahí proviene la fuerza de filosófica sugestión que poseen los diálogos de Platón, incluso si sugieren una filosofía distinta al platonismo. ¿Por qué, si no, es leído Platón en nuestros días cuando nadie es platónico a la letra?.
De la misma manera, no se le puede negar a Pascal un cierto sentido metafísico de la “finitud” del hombre, un cierto poder, a propósito del aburrimiento, de la vanidad, de la diversión, para “revelar” evidencias que no son precisamente de orden “óntico”. Luego, Pascal, a partir de tales evidencias, obtiene argumentos para llegar a una apologética de la religión cristiana. Pero ese “a partir de” es efectiva mente tal: aun si lo que de allí se obtiene se reputa falso, los análisis en que se funda no pierden por eso su valor.
Podría hacerse, por el contrario, todo un estudio del falso preámbulo en ciertos autores, un examen de esos arreglos que fingen efectuar antes de las conclusiones que pretendidamente sostienen y que son en realidad una amalgama de conocimientos de oídas convertidos en artificiales mensajeros de conclusiones preestablecidas.
Tomemos, por ejemplo, el estudio de Heidegger sobre El origen de la obra de arte. Heidegger analiza un cuadro de Van Gogh que representa los zapatos de un campesino. Un zapato, nos dice, es ante todo un instrumento, esto es, un ente que existe para otros entes y para un Dasein. La “instrumentalidad” remite de ordinario a otros instrumentos. Pero este zapato, en virtud de su “Verlässlichkeit”, “revela” el mundo del campesino, nos presenta el paso lento, la tierra feraz, el trabajo inmutable, la soledad de los campos. Mas, ¡atención!, el poder revelador del cuadro no tiene nada que ver con que éste sea una copia fotográfica del zapato. Ahí no reside la verdad del arte. De hecho, el zapato ha sido arrancado de su valor puramente instrumental y realiza la verdad de un mundo. De esta manera, la obra de arte es una manera de hacer que surja la verdad del Ser, gracias a la creación de una obra, al acto de poner en obra. La obra es creación en la medida en que es revelación, presencia de verdad. Es verificación; en ella, la verdad se reconoce verdadera. “Sielässt die Wahrheit entspringen”. Es apertura a la verdad, a esa verdad que, a su vez, es Apertura de lo Abierto, “Offenheit des Offenen”.
Luego, vuelve a empezar Heidegger a propósito de un templo griego.
Que una sucesión tal de vulgaridades se le haya podido escapar al Pastor del Ser; que no haya vacilado en descargarnos una serie tan fastidiosa de novatadas intelectuales; que ose presentarnos como emanado de la pura originalidad de su reflexión un confuso montón de fórmulas tan manifiestamente de segunda mano, tan deplorablemente ónticas; una acumulación de lugares comunes que, desde ha ce cincuenta años, sirven de abrevadero universal a la crítica literaria y a la crítica de arte; que se haya limitado a enganchar, en materia de “origen de la obra de arte”, ese revoltillo de clichés a la locomotora de la retórica heideggeriana; que con ese tono profético y desdeñoso, sin el cual no puede escribir nada, se hay revolcado en explicaciones que ningún estudiante de filosofía o de letras que haya leído por encima la Introducción a la Poética de Valéry o las Voces del Silencio de Malraux se atreve a utilizar en una disertación, es algo que nos causa la mayor inquietud no sólo por la filosofía de Heidegger, sino por su cultura.
Y es que no es posible poseer un conocimiento filosófico sin conocimientos simplemente. ¿Cómo creer, por ejemplo, que Descartes o Spinoza puedan descubrir el principio de todas las pasiones humanas cuando sus análisis de determina das pasiones son más pobres y más falsos que los de la mayoría de los moralistas, de los dramaturgos y los novelistas de su época? El Tratado de las Pasiones es muy útil para comprender el sistema de Descartes, pero en modo alguno para comprender las pasiones propiamente, con respecto a las cuales no dice sino trivialidades. Una vez más, lo que aquí se pone a discusión es la universalidad de la filosofía. Con el pretexto de que la verdad filosófica es universal, el filósofo se cree también universal. Se habla del Ser y se hace estética y se echan las bases de una sociología y se posee también accesoriamente una idea acerca de la estructura del razona miento matemático y sobre el indeterminismo en microfísica. De esta forma la filosofía ya no es sino una mezcla de consideraciones dudosas, presentadas con el aparente rigor de una sistematización artificial, en base a conocimientos parciales y vagos.
Lo más sorprendente es que justo cuando alcanza su más bajo nivel, reivindica la filosofía con más intransigencia su infalibilidad y, según la frase de Leone Battista Alberti, “todos desunidos y con opiniones diversas, los filósofos están, no obstante, de acuerdo en algo; en que cada uno de ellos tiene a los demás mortales por dementes e imbéciles”.
En efecto, el verdadero filósofo, convencido de que existe el espíritu filosófico en sí y de que posee un valor superior en relación a cualquier otra realidad, cree, por consiguiente, según la buena lógica del idealismo objetivo, que basta con emplear el lenguaje filosófico para participar de facto de la Realidad superior. Por lo tanto, el más bruto de los filósofos es siempre sustancial mente más inteligente que el más inteligente de los no filósofos, y un retrasado mental filosófico, desde el momento en que, pese a su debilidad, profiere vocablos filosóficos, es in essentia superior a un retrasado mental vulgar y corriente. Por lo mismo, un profesor de la Sorbona puede escribir: “Desde Descartes, la ciencia, que es hipótesis y discurso, parece revelar a los hombres el Ser; y la metafísica, que es la única que revela el Ser, se les muestra como hipótesis y discurso”. En efecto, dice el mismo autor, “las verdades filosóficas han salido del hombre integral y de su reflexión acerca de su relación fundamental con el mundo, relación que no cambia tan rápidamente como las hipótesis formuladas por las ciencias acerca de la estructura del objeto”.
Nada más cómico que esos gañidos y esa eterna petición de principio que consiste en tomar la intención por el hecho y, so pretexto de que la metafísica debe ría revelar el Ser, sostener de inmediato que tal cosa hace. Sin hablar de la descripción escandalosamente inexacta que de la naturaleza del progreso científico hace ese profesor al hablar de “hipótesis que cambian”. Pues hay una diferencia entre puras hipótesis y teorías revisables pero justificadas. Es, sencillamente, confundir la sucesión de las hipótesis científicas, tal y como tuvo lugar antes del nacimiento de la ciencia, con el desarrollo de la ciencia propiamente dicha. Antes del nacimiento de la ciencia, las teorías sobre la estructura de la materia no eran, en efecto, sino puras hipótesis que se sucedían arbitrariamente. Pero, por eso precisamente, ¡no eran teorías científicas, sino teorías filosóficas!.
Es notable que tres siglos de epistemología hayan dejado a la Sorbona en un nivel tan bajo. Pues en la medida en que la filosofía reivindica, también para sí, una especie de positividad, hay tres dominios a los que se consagran los filósofos antimetafísicos: la epistemología, la psicología y la sociología. De las dos últimas se escribe incluso, desde hace un siglo, que se han “convertido en ciencias”. Desde luego que no hay que dejarse impresionar demasiado por tales declaraciones, pues cuando un filósofo dice que algo se ha “convertido en ciencia”, quiere decir sencillamente que se propone estudiarlo. No por ello es menos cierto que esas tres ramas de la filosofía poseen una orientación intelectual propia y merecen un examen separado.
La epistemología se ha hecho cada vez más importante desde que las gran des innovaciones de nuestra visión del mundo han corrido a cargo de las ciencias, naturales y humanas, y no de la filosofía. Al no poder remplazar a la ciencia, el filósofo quiere explicarla.
Resulta en extremo curioso comprobar que, aun en la época en que el nivel de la ciencia permitía que auténticos filósofos fuesen al mismo tiempo auténticos sabios, el valor epistemológico de la filosofía permanecía, sin embargo, como extrañamente limitado. Es inobjetable, por ejemplo, que la filosofía de Leibniz se destaca sobre un trasfondo matemático y, hasta cierto punto físico, sin el cual difícilmente puede comprenderse. Pero si el cálculo infinitesimal es para él el origen de temas filosóficos esenciales, el hecho de que su filosofía sea en gran parte una especulación sobre nociones matemáticas, no la hace por eso más cierta. Es tan precaria como toda filosofía y, ante sus contemporáneos, pasa incluso por uno de los más hermosos ejemplos de “metafísica”, en el sentido de lo gratuito y arbitrario. Si Leibniz hubiera hecho la filosofía del cálculo infinitesimal, habría hecho epistemología, pero hizo su filosofía utilizando nociones sugeridas por el cálculo infinitesimal, nociones que, en el plano metafísico, ya no eran sino metáforas. El curso real de su pensamiento es el inverso del curso aparente. Lo dice él mismo, por lo demás, en un fragmento autobiográfico donde se refiere a él en tercera persona escrito desde el punto de vista de un personaje que, al parecer, le visita durante su permanencia en París: “Un día lo sorprendí leyendo libros de controversia. Le expresé mi asombro, pues me habían hablado de él como de un matemático de profesión por no haberse dedicado a otra cosa en París. Fue entonces cuando me dijo que mucho se equivocaban, que tenia otras intenciones y que sus meditaciones principales versaban sobre la teología; que se había aplicado a las matemáticas como a la escolástica, es decir, tan sólo por la perfección de su inteligencia y para aprender el arte de inventar y demostrar”. A la inversa, y por la misma razón, la filosofía de Leibniz no ha estimulado al científico en absoluto; muy al contrario, en un punto preciso, el de las leyes del movimiento, le ha hecho sostener ideas que estaban en contradicción con los análisis del científico. Por lo mismo, mientras que el Newton científico de clara: “No construyo hipótesis”, el Newton filósofo elabora una teoría del espacio y del tiempo como “sensoria” de Dios, tan hipotética como si no fuera de Newton. De esa forma, el divorcio entre la filosofía y la ciencia se afirma en el seno de una misma obra y en un mismo hombre. Tenemos científicos filósofos que no por eso son mejores filósofos y filósofos científicos que no serían más científicos aunque no fueran filósofos.
Pero, objetable de derecho, la epistemología lo es aún más de hecho en nuestros días, en los que un matemático, por ejemplo, no solamente no puede dominar además la física o la biología, sino ni siquiera el conjunto de las matemáticas. La epistemología llega a ser, pues, imposible y contradictoria, si al menos se admite que está excluido el poder penetrar el sentido profundo de una ciencia sin conocer la de primera mano. Claro que no faltan filósofos que disponen de conocimientos científicos. Pero ¿qué significa esto? ¿A qué nos llevaría el que un filósofo consagra se años de su vida en estudiar la física o la medicina y se hiciera, como sucede a veces, doctor en Medicina? Pues si bien es cierto que es un esfuerzo meritorio para un hombre de letras (hasta nueva orden la filosofía es una disciplina literaria) el hacerse doctor en Medicina, ese título no representa en la Medicina más que un nivel muy elemental, un punto de partida, que alcanzan miles de estudiantes muy alejados de estar en condiciones de reflexionar acerca de los fundamentos de su ciencia o de su arte. Hay, por lo tanto, en esas “dobles culturas”, de las que ciertos filósofos están tan orgullosos, mucho más de relumbrón que de seriedad. Ello explica que los filósofos sean responsables de tantas ideas falsas que circulan sobre las ciencias, especialmente sobre la relatividad, y escriban libros que irritan o hacen sonreír a los científicos. La filosofía se adhiere al prejuicio de que puede haber un “punto de vista” filosófico acerca de cualquier cuestión y distinto a la profundización de las cuestiones mismas. Quiere ello decir que la verdad de una disciplina puede ser obtenida por espíritus que no la conocen sino de segunda mano. Ahora bien, todo indica que el “punto de vista general” es algo que no existe; cuando se llega a los últimos detalles, como “profesional”, como técnico de una disciplina, se trasforman todas las cuestiones y encuentra su raíz el verdadero “punto de vista general”.
Pues la idea de una epistemología filosófica va unida a los principios de la ciencia, a un estadio del desarrollo científico en el que los descubrimientos puramente experimentales se sucedían en aparente desorden, y en el que las teorías mismas presentaban un carácter aislado y fragmentario. Pero la epistemología de hoy es, y no puede ser otra cosa, el desarrollo mismo de las ciencias. Es su mismo progreso, que pone a prueba los fundamentos de aquellas y su organización y son los científicos quienes, cuando es necesario, revisan los principios mediante el empleo mismo que de ellos hacen o mediante la formulación de nuevos principios con vistas a nuevos usos. La filosofía de las matemáticas es el desarrollo mismo de las matemáticas. De igual manera, en otro terreno, la estética es la reflexión de los artistas sobre su arte, reflexión que consiste en el análisis crítico de antiguas fórmulas unido a la incorporación de fórmulas nuevas; igual sucede con los trabajos de los historiadores del arte que piensan, tales como Focillon, Panofsky, o Saxl, por ejemplo. Ahí se encuentra la estética no en los libros de los filósofos. Y la filosofía de la Historia la constituyen las innovaciones y las ampliaciones hechas al método histórico por los historiadores mismos. Para hacer epistemología los filósofos parten del principio según el cual los científicos jamás se interrogan acerca de los fundamentos de sus ciencias, lo cual es absolutamente falso. Tal justificación de la epistemología filosófica va unida a un estado del espíritu científico ya ampliamente supera do y que en modo alguno es inherente a la ciencia en cuanto tal.
Aún más: los filósofos sólo siembran (y no puede ser por menos) la confusión en la epistemología, pues tratan a toda costa de concentrar en ella toda una serie de problemas filosóficos tradicionales a los cuales precisamente el desarrollo de las ciencias y de la vida modernas ha despojado de su razón de ser. Desde el sólo punto de vista pedagógico, toda la problemática tradicionalmente designada con el nombre de “teoría del conocimiento” representa una amalgama de conceptos y de imágenes que es menester eliminar, por completo, de toda reflexión actual sobre las ciencias.
Consideremos, por ejemplo, el sedicente problema de las relaciones del sujeto con el objeto. El mismo arreglo de este apareamiento data de una época en que se concebía a la naturaleza corno un puro espectáculo para el hombre y en la que, por otra parte, por la misma razón de su impotencia ante esa naturaleza, el hombre era concebido, metafísica o religiosamente, como originariamente participante de otro orden de realidad. En consecuencia, se plantea el problema del contacto entre el orden espiritual y el orden natural, bien sea que el objeto se imponga al sujeto (y aun así, ¿fielmente logrado?) bien sea que el sujeto “constituya” al objeto. De esta manera, el problema básico de la teoría del conocimiento no puede ser sino el problema de la sensación. Mas, en la actualidad, obramos sobre la naturaleza y el conocimiento científico no guarda en modo alguno una relación de continuidad con el conocimiento cotidiano, por lo cual el problema de la sensación ya no es el punto de partida de la teoría del conocimiento. La física actual no es, como la del siglo XIX, un conocimiento común más preciso; es algo completamente distinto.
A la división del mundo material y del mundo espiritual no le corresponde nada. El hombre no es un sujeto frente a un objeto; que ese sujeto sea empírico o trascendental; que ese objeto sea heterogéneo u homogéneo al espíritu, tal género de problemas ya no existe. Desde hace un siglo, se han producido en todos los terrenos aumentos efectivos de conocimiento que aniquilan lisa y llanamente las viejas maneras de filosofar. Los filósofos, sin embargo, pretenden continuar sirviéndose, para reflexionar sobre las ciencias y los hechos actuales, de tales conceptos que datan de una época en la que el conocimiento no tenía relación alguna con lo que es hoy.
Aún más: se aprovechan de la epistemología para deslizar subrepticiamente, en las ciencias que examinan, los productos de sus propias actividades espirituales. ¿Qué pensar, por ejemplo, de un filósofo que, en un libro considerado hoy como una de las “sumas” epistemológicas más “válidas”, comienza fríamente por declarar que va a tratar de las ciencias, a saber (enumeración como si tal), las matemáticas, la física… la psicología…?
6
“Es sabido que en 1890, Von Ehrenfels descubrió (sic) la existencia de cualidades
perceptivas de conjunto; por ejemplo, una melodía traspuesta, con cambio de todas las notas”. J. PIAGET, Introduction a l’Epistémologie génétique, t. III, pág. 157.
“En uno de los más ingeniosos capítulos de su Psicología, A. Fouillée ha dicho que
el sentimiento de la familiaridad es consecuencia, en gran parte, de la disminución
del choque interior que constituye la sorpresa”.
BERGSON, Materia y Memoria.
El problema del valor de la psicología contemporánea descansa muy exacta mente en la cuestión siguiente: más allá de las incertidumbres del “sentido psicológico”, de la opinión, de las capacidades individuales de perspicacia, de sensibilidad, de penetración, de análisis de la experiencia cotidiana, etc… que en toda ocasión, en la literatura, las artes, las morales, las religiones, la prudencia de las naciones, proponen explicaciones sicológicas no demostrables, ¿se ha logrado constituir un método positivo que permita alcanzar de modo seguro un conocimiento psicológico del hombre, superior o igual pero demostrable?
Antes de que existiese la psicología se admitía que, para hablar del amor, era menester la inteligencia, la perspicacia, el talento. Así fue como Montaigne, Pas cal, La Rochefoucauld o Rousseau hablaron del amor. O bien, si se era filósofo y si uno se proponía levantar una teoría del amor, era preciso poseer ante todo lo que tenían Montaigne o Rousseau y a partir de ahí se desarrollaba el intento y se producían los conceptos filosóficos. Así fue como Platón, San Agustín o Kierkegaard hablaron también del amor.
¿Qué sucede desde que existe la psicología? Abro el Tratado de Psicología de Dumas y veo que Lagache habla allí del amor.
Lagache se apoya: a) En una definición del Vocabulario Filosófico de Lalande. En el curso del camino cita admirativo: b) A Edouard Pichón, quien ha “descubierto” que el amor es a la vez “captativo y oblativo”, es decir, que se quiere a la vez y en proporciones variables, ser amado y amar; c) A O. Schwarz, a quien se debe la formulación de la ley según la cual “la intuición amorosa hace entrar al enamorado en el mundo del amor”; d) Al mismo Lagache: “la pena de amor es una reacción depresiva con pérdida del objeto”; notemos, por último: e) Que “De Greef y su discípulo J. Tuerlink insisten justamente acerca del papel de la víctima, que no toma en serio las amenazas de suicidio, sino como un rito”.
El problema consiste, pues, en preguntarse por que una idea que en lenguaje normal es una simpleza o una estupidez, se trasforma por virtud de su inserción en la psicología, en un importante descubrimiento que exige el concurso de varios científicos ayudados por sus discípulos.
Sin duda que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión sobre el amor. Por mi parte, encuentro que Shakespeare y Stendhal (a los que Lagache, por lo de más, saquea bastante torpemente) dicen sobre este tema cosas más interesantes. Diría incluso, sin querer ofender a nadie, que si la psicología no existiera, Lagache y Pichon se contarían probablemente entre las últimas personas a quienes se me ocurriría ir a preguntarles su opinión sobre el amor. Pero, en fin, tienen derecho a tener sus opiniones; o, por lo menos, tendrían derecho si no las presentasen en forma de constataciones científicas, construidas de acuerdo a un método positivo. Un físico de mediana inteligencia sabe hoy mucho más de lo que sabía Newton, que era un genio, porque está respaldado por un cuerpo de conocimientos adquiridos, independientemente de las cualidades individuales de tal o cual físico. Nada de esto sucede en psicología en donde, frente al genio de Montaigne o de Pascal, se encuentra la inteligencia media de Lagache. Y punto, eso es todo. Resulta, pues, de todo esto que, acerca del amor, contamos con las opiniones de Dumas, Lalande, La gache, O. Schwarz, Pichon De Greef y el discípulo de este último, J. Tuerlink.
¿Con qué “método” han obtenido esas opiniones? Lagache ha tenido el cuidado de precisar cuál es el método que practica; se trata de la psicología “clínica” que consiste en “reconstruir tan fielmente como sea posible las maneras de ser y de obrar de un ser humano concreto y completo enfrentado a una situación, tratar de establecer su sentido, estructura y génesis, indicar los conflictos que lo motivan y los intentos de resolución de tales conflictos”. ¿Pero qué tiene esto de especial y cómo nos hace progresar ese “método” con respecto a las condiciones que en toda época han presidido el conocimiento de un ser humano? Decir tales cosas no nos hacen avanzar nada; lo que necesitamos son medios nuevos para lograrlo. Es ver dad, prosigue el autor, que la psicología clínica debe ser corregida por la psicología experimental y psicométrica: “El test es para un clínico no solamente un instrumento de medición y de verificación, sino un reactivo, un revelador”. A su vez, el espíritu clínico debe “ampliar” al espíritu experimental propenso al aislamiento y permitir tender así a un “examen global y concreto”.
Pero tampoco ahora se nos dice en absoluto en qué consiste tal cosa. El objetivo está claro, en efecto. Pero creer que se le alcance porque se hagan esfuerzos por definirle, es algo así como un niño que chillara “pii pii” sobre una silla y creyera avanzar.
¿Dónde se encuentra en todo eso la ciencia que debe arrancarnos de las contingencias ordinarias del conocimiento psicológico? Yo no la encuentro ni siquiera en los tests. No es este el lugar de tratar el muy particular tema de los tests. Baste con decir que son tan poco científicos como el resto de la psicología, pues un test no vale en definitiva sino lo que vale quien lo establece, quien lo pasa y quien lo interpreta. Lo cual nos remite a la precariedad del “sentido psicológico” ordinario. Los tests más exactos son los que se refieren a aptitudes netamente aislables; dicho de otro modo: la exactitud de un test será mayor cuanto más impersonal sea el elemento sobre el que opere. En cuanto el test quiere penetrar en “el examen global y concreto” de la personalidad, se desdibuja cada vez más; en el límite, quien lo manejase ve reducido, en el fondo, a los recursos de su sutileza personal. Cuando un test es preciso no es interesante, y cuando puede ser interesante, deja de ser preciso.
No quiero decir, desde luego, que no hay nada interesante en las obras de los psicólogos. Pero un análisis de Sartre, de Politzer o de Freud debe su valor no a la “psicología como ciencia”, sino al talento de su autor. Conviene recordar aquí que Freud no debe absolutamente nada a la sicología ni a la filosofía de su tiempo. Sin embargo, por tener que luchar contra los academicismos coaligados de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología y de la filosofía, se creyó obligado a entorpecerse con justificaciones teóricas que concibió, naturalmente, dentro del vocabulario psicológico de su época. ¡Se vio entonces a los sicólogos que, en el intervalo, habían modificado la lista de palabras en uso, revolverse contra Freud para reprocharle el mismo vocabulario que precisamente éste había adoptado como recurso defensivo, y procedieron a condenar sus “errores teóricos”, olvidando que tales errores se cometen por culpa de gente como ellos! Tanto si se le traduce en términos de “instancias”, en términos “energéticos” o en formas de “conductas”, de “estructuras” y de “significaciones”, el psicoanálisis depende tan poco de la nueva psicología como de la antigua. Por el contrario, los sicólogos y los filósofos han renovado, gracias a los descubrimientos de Freud, sus stocks de temas, en el momento en que se experimentaba mayor necesidad. Hoy, cualquiera borda sobre los temas psicoanalíticos sus estériles variaciones personales; y, al mismo tiempo que juzga con severidad la “mitología cosista” del psicoanálisis, se adorna la filosofía con invenciones reales y precisas, que nada le deben y a las que nada agrega. Pero Freud, por su parte, ha hecho realmente progresar la psicología, ha añadido realmente algo más radical y más científico a lo que acerca del hombre pudieron decir Séneca o Montaigne. Por eso los sicólogos, en lugar de regañarle y re prenderle, deberían más bien observar cómo lo ha hecho. En lugar de continuar imperturbablemente “haciendo psicología” y acomodando a su manera los resulta dos del psicoanálisis, deberían más bien considerar más atentamente la actitud intelectual de Freud en sus principios, esa actitud es la inversa de la que pasa por ser la actitud filosófica, pues no deja de tener interés, desde el punto de vista metodológico, el ver cómo Freud, que parte de una noción terapéutica en apariencia muy limitada, se vio conducido, por la riqueza misma de su descubrimiento —y no por el proyecto de hacer filosofía— a trasformar, en su principio, la idea que se tenía de la condición humana.
Por lo demás, tampoco es el psicoanálisis una ciencia si se le confiere al término su significado riguroso. No hay, por otra parte, que andar preguntándose de la mañana a la noche si es o no es una ciencia; con sus errores y sus problemas, es algo que existe, y eso basta. No se podría decir lo mismo de la psicología, que tiene de la ciencia una particular concepción. ¿Qué habría que decir, en efecto, de los historiadores, si se limitasen a repetir en sus libros que la historia es el conocimiento del pasado, la restitución de las series temporales, la división de las constelaciones de hechos, el enraizamiento de los complejos cronopráxicos en su substrato etiológico y su examen global y concreto, con discusiones sin fin para saber si el concepto de “constelación” es más adecuado que el de “coyuntura” o cualquier otro, y no escribiesen jamás un solo libro de historia? Por eso puede presentarse la psicología como la ciencia de las nociones científicas sobre trivialidades tales que harían ruborizar a un periodista y sonreír a cualquiera que se las encontrase en una novela o una obra de teatro.