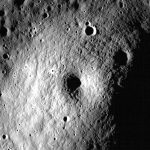Manuel Martínez Morales
Me es indiferente que el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la palabra ‘progreso’. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el progresar. Es típicamente constructiva. Su actividad estriba en construir un producto cada vez más complicado. Y aun la claridad está al servicio de este fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la claridad, la transparencia, es un fin en sí.
L. Wittgenstein: Aforismos. Cultura y valor.
Probablemente sea verdadera la aseveración de Wittgenstein de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ya que según él aquello que comparten el mundo, el lenguaje y el pensamiento es la forma lógica, gracias a lo cual podemos hacer figuras del mundo para describirlo y, por tanto, de lo que no se puede hablar es mejor no decir nada puesto que queda fuera de mi mundo.
Sin perder de vista que para Wittgenstein el lenguaje descriptivo funciona igual que una maqueta, en la cual representamos los hechos colocando piezas que hacen las veces de los objetos representados. De esta idea tan fundamental extrae Wittgenstein toda su teoría de la significación y de la verdad. Una proposición será significativa, o tendrá sentido, en la medida en que represente un estado de cosas lógicamente posible. Otra cosa distinta es que la proposición sea verdadera o falsa. Una proposición con sentido figura un estado de cosas posible. Para que la proposición sea verdadera, el hecho que describe debe darse efectivamente. Si el hecho descrito no se da, entonces la proposición es falsa. Pero en este caso, sea falsa o sea verdadera, la proposición tiene sentido, porque describe un estado de cosas posible. La realidad será la totalidad de los hechos posibles, los que se dan y los que no se dan pero que son posibles.
Simplificando el asunto podría decirse que a partir de esa realidad, una cultura o una comunidad humana cualquiera “construye” su mundo mediante el lenguaje.
Sin embargo, pregunto: ¿y el lenguaje mismo no es un hecho y por tanto forma parte de esa realidad que pretende describir? También: ¿si los límites de mi lenguaje conforman los límites de mi mundo, entonces recortando, ampliando o deformando el lenguaje puedo ampliar, recortar o amoldar el mundo según me interese o me convenga?
Creo que esto es así y lo comprobamos cotidianamente: usamos las mismas palabras, la misma gramática, el mismo lenguaje pero parece que según nuestra posición en la pirámide social o nuestra adopción de ciertas costumbres o formas culturales resulta que la realidad se nos presenta de maneras distintas; el lenguaje empleado, y su forma, genera distintas maquetas de la realidad. ¡Caón!
Así por ejemplo dice José Cueli, en su texto “Lenguajes intraducibles”, que en México coexisten “dos culturas: una que mira hacia adentro y encuentra razón filosófica de la existencia en la flor y canto y vive en el mito. La otra mira hacia afuera, el dinero y la verdad es el hombre. Los nuevos mexicanos somos herederos de esas culturas. Expresadas, entre otros rasgos, en el color de la piel; morena o blanca.
La historia de México, además de la herida trágica constitutiva común a toda la humanidad, es portadora de otras dos penetrantes heridas: la colonización y la pérdida de la lengua. Heridas que aún hoy arrastran y se patentizan, particularmente, en las poblaciones de marginados que viven en extrema pobreza, alienados, excluidos, silenciados, desterrados de sí mismos, con un mundo interno caótico que se confunde con la realidad exterior.
Viven al margen del lenguaje oficial. Sus fallas severas en la capacidad de simbolización se agrava aún más al no compartir la simbología de los citadinos, tan distinta de la que tiene la gente del campo de donde son expulsados por la miseria y acuden al espejismo de las ciudades para ser sometidos por la violencia del lenguaje o el lenguaje de la violencia.”
Creo que Cueli se equivoca y exagera al no ver que el marginado, el oprimido, despojado de su lengua, y sin compartir la simbología del otro, puede adentrarse en territorio del opresor y buscar su liberación aún en términos del lenguaje de éste oponiéndole su propia simbología. En consecuencia, habrá que admitir que la confrontación en este terreno -el del discurso y las ideas- reflejo de la confrontación en los hechos, debe darse. Oponer el lenguaje transparente de la verdad –como clamaba Wittgenstein- al lenguaje opaco y fangoso con que el opresor pretende hacernos creer en el mundo imaginario que a él conviene; mundo en el cuál es “natural” la existencia de oprimidos y opresores, de ricos y pobres, de “indios huarachudos” e ignorantes y “gente de razón” que viste con elegancia y es poseedora de “la verdad” -¡ah!- y también del poder.
Alicia pregunta ingenuamente al sombrerero de la corte: ¿Qué sucedió en Nochixtlán? Y éste responde: Algo terrible mi niña, los dignos guardianes de la ley fueron emboscados por una caterva de indios huarachudos y tuvieron que defenderse, oponiendo a palos y piedras el legítimo empleo de sus armas de alto poder, “abatiendo” al menos a diez de estos atrevidos y dejando heridos a decenas de ellos y otros tantos desaparecidos. Y que conste: ellos –los huarachudos- iniciaron la refriega.
El conejo, siempre atento, dice al oído de Alicia: recuerda las lecciones de Wittgenstein, el sombrerero habla según lo instruyeron, describiendo la maqueta que construyeron para justificar la masacre de Nochixtlán colocando piezas que hacen las veces de los objetos representados según su interés y conveniencia, pero no pueden ocultar la realidad, codificada también en el lenguaje gráfico de fotografías y videos que muestran los hechos ocurridos en aquellas tierras. Y se olvidan que los “indios huarachudos” son maestros, gente instruida que tiene los medios para distinguir entre verdad y mentira; saben, a la manera de Wittgenstein, que una proposición será significativa, o tendrá sentido, en la medida en que represente un estado de cosas lógicamente posible (la supuesta emboscada), y otra cosa distinta es que la proposición sea verdadera o falsa. Para que la proposición sea verdadera, el hecho que describe debe darse efectivamente (la masacre, los disparos a mansalva sobre personas inermes). Si el hecho descrito no se da, entonces la proposición es falsa (la emboscada).
Los medios para manejar el lenguaje de los que dispone el poderoso son múltiples, pues de la misma manera que puede construir maquetas discursivas a su antojo, también puede construir frases que parecen ensamblar palabras de diferentes idiomas, escritas en alfabetos distintos, de tal forma que el significado se pierde en los laberintos del sin sentido, para extraviarnos en ellos, ya sin esperanza alguna.
Entonces hace su aparición la morsa y tratando de mediar en el tema anuncia que por fin se ha llegado al diálogo.
Como siempre, en tono escéptico, el conejo replica que ese diálogo puede ser un callejón sin salida, y no porque sea un diálogo entre sordos –que ninguno de los contendientes lo es- sino porque los lenguajes usados por las partes son inconmensurables, no se puede reducir o traducir el uno al otro pues se basan en códigos diferentes. En términos de Wittgenstein, es la colisión de dos mundos: el del opresor con el del oprimido.
No se puede establecer un diálogo entre quien finca su decir y su hacer en la realidad, en sus propios códigos y simbolismos ancestrales, así como en formas de organización comunitaria adquiridas en siglos de experiencia histórica, y los súbditos de la reina de corazones –habitante de la casita blanca, muy linda y bonita- a quienes el poder ha trastornado hasta llevarlos a la esquizofrenia, dominados por un código disociativo que envuelve el discurso, formado por cadenas de signos no necesariamente significantes. El código en que se expresan desde el poder –dirían Deleuze y Guattari- se parece menos a un lenguaje que a una jerga, formación abierta y polívoca. En este discurso, el del poder esquizofrénico, los signos son de cualquier naturaleza, indiferentes a su soporte. Forman cadenas no homogéneas que se parecen más a un desfile de letras de diferentes alfabetos en el que surgirían de repente un ideograma, un pictograma, la pequeña imagen de un elefante o de un sol que se levanta. De repente en la cadena que mezcla (sin componerlos) fonemas, morfemas, etc., aparecen los bigotes de papá, el brazo levantado de mamá, una muchacha violada en Atenco, un policía, el zapato encontrado en una de tantas fosas clandestinas. En fin, cada cadena captura fragmentos de otras cadenas de las que saca plusvalía, como el código cifrado de la orquídea saca la forma de una avispa; fenómeno de plusvalía del código, dicen Deleuze y Guattari.
Pero no hay por qué alarmarse, dice el sombrerero, pues ya el enfermito de palacio declaró, en La Habana, que en América Latina ya no hay lugar para la violencia ni la intolerancia. Tal vez por ignorar la geografía, o por su esquizofrenia, cree que Nochixtlán es un lugar en la lejana Mongolia, replica la morsa.
Es preciso entender, concluye Alicia recordando un pasaje de Capitalismo y Esquizofrenia, cómo los códigos sociales en los que un Significante despótico aplasta todas las cadenas de símbolos, o intenta linearizarlas, darles bi-univocidad, se sirve de ladrillos y otros elementos inmóviles para levantar una muralla como de la China imperial. Pero el esquizo los separa, los despega, se los lleva en todos los sentidos para recobrar una nueva polivocidad que es el código detrás de la falsedad del discurso.
El sombrerero de la reina, con fingido aire triunfante y las manos ensangrentadas, prefiere alejarse proclamando en tono burlón: ¡La Deforma Educativa, Ba!