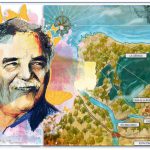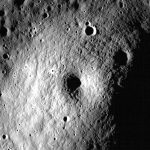A Gabriel García Márquez la inspiración para escribir 100 Años de Soledad le llegó de repente, pero también después de atormentarlo durante mucho tiempo:
“Desde hacía tiempo me atormentaba la idea de una novela desmesurada, no sólo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. Era una especie de terror sin origen. De pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma, tan intenso y arrasador, que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera.
Rodrigo dio un grito de felicidad:
—Yo también cuando sea grande voy a matar vacas en la carretera.”
La revelación la hizo García Márquez en un relato publicado por la revista Cambio, de editorial Televisa, en México, en su ejemplar del 15 de julio de 2001.
El martes, al regresar de Acapulco, se sentó ante la máquina “para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.
Y a partir de ahí hacer la novela le llevaría más de un año y medio escribiendo más de 6 horas diarias.
Impresa por Editorial Sudamericana, entró a talleres el 30 de mayo de 1967 y fue puesta a la venta el 5 de junio del mismo año.
La literatura mundial cambió ese día.
La historia de 100 Años de Soledad la inicia contando las penurias económicas que vivieron en la etapa en que la escribió: “A principios de agosto de 1966 Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de San Ángel, en la Ciudad de México, para enviar a Buenos Aires los originales de Cien Años de Soledad”.
Era un paquete de 590 cuartillas dirigido al director literario de la editorial Sudamericana, Francisco (Paco) Porrúa. “El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales, y dijo:
—Son ochenta y dos pesos.
Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera, y me enfrentó a la realidad:
—Sólo tenemos cincuenta y tres.
Tan acostumbrados estábamos a esos tropiezos cotidianos después de más de un año de penurias, que no pensamos demasiado la solución. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos a Buenos Aires sólo la mitad, sin preguntarnos siquiera cómo íbamos a conseguir la plata para mandar el resto”.
García Márquez vivió durante el tiempo que tardó escribiendo Cien Años de Soledad de los pequeños créditos que Mercedes abrió en la tienda del barrio y en la carnicería de la esquina, además de empeñar todo lo que pudieron.
Después de mandar el primer paquete a Buenos Aires se pusieron a pensar en que más empeñar y les quedaba –entre otras pocas cosas- la máquina de escribir en la que había escrito la novela, “pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer'».
La decisión recayó finalmente en los anillos matrimoniales, “que nunca nos habíamos atrevido a empeñar porque se creía de mal agüero”.
Así, el lunes, a primera hora llegaron al Monte de Piedad más cercano, “donde ya éramos clientes conocidos, y nos prestaron —sin los anillos— un poco más de lo que nos faltaba”.
Cuando armaban el segundo paquete para enviar notaron que primero se mandó la parte final y que en sus manos tenían la inicial.
“Pero a Mercedes no le hizo gracia porque siempre ha desconfiado del destino. —Lo único que falta ahora —dijo — es que la novela sea mala”.
La frase –apuntó en su relato García Márquez- “fue la culminación perfecta de los dieciocho meses que llevábamos batallando juntos para terminar el libro en que fundaba todas mis esperanzas”.
Y en esa etapa la presencia de los amigos le fue harto valiosa: “Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar, y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales”.
Y entre ellos Carlos Fuentes, quien “a pesar de su terror de volar en aquellos años, iba y venía por medio mundo. Sus regresos eran una fiesta perpetua para conversar de nuestros libros en curso como si fueran uno solo”.
También estuvieron los receptores de la dedicatoria de Cien Años de Soledad: “María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomi García Ascot, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaban mis relatos improvisados como señales cifradas de la Divina Providencia”.
En ese entonces –refirió Gabo- vivían en una casa de clase media en las lomas de San Angel Inn, “propiedad del oficial mayor de la alcaldía, licenciado Luis Coudurier, que entre otras virtudes tenía la de ocuparse en persona del alquiler de la casa”.
Un año después de iniciado el libro, en marzo de 1966, y cuando ya debían tres meses de renta, Mercedes hablaba con el propietario de la casa “y de pronto tapó la bocina con la mano para preguntarme cuándo esperaba terminar el libro.
Por el ritmo que había adquirido en un año de práctica calculé que me faltaban seis meses. Mercedes hizo entonces sus cuentas astrales, y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor de la voz:
—Podemos pagarle todo junto dentro de seis meses.
—Perdone, señora, —le dijo el propietario asombrado—. ¿Se da cuenta que entonces será una suma enorme?
—Me doy cuenta —dijo Mercedes, impasible— pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo.
Al buen licenciado, uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: ‘»Muy bien, señora, con su palabra me basta'». Y sacó sus cuentas mortales: —La espero el siete de septiembre”.
“A fines de agosto, de un día para otro, se me apareció a la vuelta de una esquina el final de la novela”, refiere.
Y también le llegó la propuesta económica salvadora: “Nunca he sabido cómo fue que en esos días recibí una carta intempestiva de Paco Porrúa, -—de quien nunca había oído hablar— en la que me solicitaba para la Editorial Sudamericana los derechos de mis libros, que conocía muy bien en sus primeras ediciones. Se me partió el corazón, porque todos estaban en distintas editoriales con contratos a largo plazo, y no sería fácil liberarlos. El único consuelo que se me ocurrió fue contestarle a Paco que estaba a punto de terminar una novela muy larga y sin compromisos, de la que en pocos días podía enviarle la primera copia terminada”.
Paco Porrúa aceptó y le envío un cheque de quinientos dólares como anticipo, dinero justo para los nueve meses de alquiler que debían pagar el 7 de septiembre, y cuyo dinero no encontraban como juntar pues la novela aún no estaba terminada. El 4 de septiembre la deuda fue cubierta.
Una vez terminada la novela García Márquez se la dio a leer a Álvaro Mutis, quien desapareció con las hojas dos días y al tercero llamó con voz de furia cordial para reclamar que la novela que había leído en nada se parecía la que García Márquez le contaba a sus amigos cuando le preguntaban por el avance del escrito y que Álvaro Mutis le repetía a los suyos:
“—¡Usted me ha hecho quedar como un trapo, carajo! —me gritó—. Este libro no tiene nada que ver con el que nos contaba.
Luego, muerto de risa, me dijo:
—Menos mal que este es mucho mejor”.
Esa fue al copia que mandaron en dos partes por correo.
La segunda copia hecha por la mecanógrafa Esperanza Araiza, Pera, (quien hizo un original con tres copias en papel carbón) fue llevada por el mismo Álvaro Mutis en uno de sus viajes a Buenos Aires. La tercera circuló entre los amigos de México que los apoyaron. La cuarta García Márquez la mandó a Barranquilla para que la leyeran tres protagonistas entrañables de la novela: Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Álvaro Cepeda, cuya hija Patricia la guardó como un tesoro.
En junio de 1967 cuando recibieron el primer ejemplar impreso, Mercedes y García Márquez rompieron el original lleno de correcciones, en una decisión que el mismo escritor dijo que nada tuvo de inocente ni de modesta, si no que realizaron “para que nadie pudiera descubrir los trucos de mi carpintería secreta”.
El ejemplar de galera, ya corregido, lo llevó a una fiesta en casa de Luis Alcoriza y su esposa austriaca, Janet Riesenfeld Dunning, “sobre todo para la curiosidad insaciable del invitado de honor, don Luis Buñuel, que tejió toda clase de especulaciones magistrales sobre el arte de corregir, no para mejorar, sino para esconder”.
Ahí García Márquez decidió regalarle la prueba corregida a los Alcoriza:
“Para Luis y Janet, una dedicatoria repetida pero que es la única verdadera: ‘»del amigo que más los quiere en este mundo'». Junto a la firma escribí la fecha: l967. La mención sobre la firma repetida, y las comillas en la frase final, se debían a una dedicatoria anterior que había firmado en un libro para los Alcoriza”.
García Márquez en su escrito recuerda que en 1985, en esa misma casa, alguien recordó aquel episodio y opinó que las pruebas con la dedicatoria valían una fortuna. “Janet las sacó de su baúl y las exhibió en la sala, hasta que le hicieron la broma de que con eso podían salir de pobres. Alcoriza hizo entonces una escena muy suya, dándose golpes con ambos puños en el pecho, y gritando con su vozarrón bien impostado y su determinación carpetovetónica: —¡Pues yo prefiero morirme antes que vender esta joya dedicada por un amigo!”.
”Entre la justa ovación de todos, volví a sacar el mismo bolígrafo de la primera vez, que todavía conservaba, y escribí debajo de la dedicatoria de dieciocho años antes: Confirmado, 1985. Y volví a firmar como la primera vez: Gabo”.
El relato de García Márquez presenta una ligera inconsistencia, pues primero menciona que el hecho se dio 28 años después, pero en su dedicatoria apunta que habían transcurrido.
Ese ejemplar de galeras, es el que salió a subasta el 21 de septiembre del 2001 en la feria del libro de Barcelona, con un precio inicial de 95 millones de pesetas, alrededor de 500,000 dólares, pero no encontró comprador; el 20 de noviembre de 2002 se intentó una nueva venta, con un precio menor, de 320,000 euros, en Londres, por parte de la Casa Christie’s, y tampoco nadie lo compró.
El libro llegó a manos de Héctor Delgado, su propietario, como parte de la herencia que los Alcoriza le hicieron en agradecimiento porque los cuido durante los últimos años de su vida y cuando estaban en la pobreza.