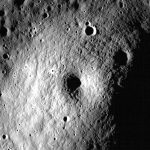Manuel Martínez Morales
En mi inocente infancia, vivida en alguna pequeña ciudad del norte del país, conocí a un personaje singular y, para algunos, grotesco. Le llamaban “Julio Cajitas”, un hombre enjuto, vestido en harapos, muy moreno y casi sin dientes de aproximadamente 60 años de edad, que recorría las calles polvorientas del pueblo solicitando una moneda para su diario comer. Monedas que recogía en un bote de Mexolub con un par de orificios en la tapa superior por los cuales se introducía la limosna.
En aquellos lejanos tiempos yo era un asiduo visitante de la casa de mis tías abuelas, tías de mamá, quienes vivían a la vuelta de la esquina de nuestra propia casa. Y visitaba a mis tías, no sólo por el cariño que les tenía sino también porque eran unas consentidoras de todos los sobrinos y sobrinos nietos que nos reuníamos en aquella vieja casona. Nos dejaban hacer lo que fuera y a la mínima insinuación de que se deseaba un dulce, un taco o un pan, mis queridas tías los hacían aparecer como por arte de magia. Y también disfrutábamos de los rituales y costumbres de la familia. Una de ellas era la práctica de la caridad que mis tías no hacían por mandato religioso o por una falsa compasión hacia el prójimo sino porque, se percibía, era un acto espontáneo de solidaridad con los más desfavorecidos por la vida. De tal manera que en esa feliz infancia recibíamos de mis tías, inolvidables lecciones prácticas de civilidad.
Algunas tardes, cerca del anochecer, alguno entre la banda de hermanos, primos y vecinos del barrio daba el aviso: ¡Ahí viene Julio Cajitas!; y todos corríamos a presenciar el acto del singular personaje. Julio, en harapos, con un sombrero de palma muy viejo y roto por todas partes, descalzo, casi sin dientes y con dificultad para hablar, se acercaba cantando alguna irreconocible melodía al mismo tiempo que bailaba y hacía sonar el bote con las monedas dentro, a modo de maraca que marcaba el ritmo de su gutural canto. Tiempos en que no había televisión y nuestra diversión se conformaba de los juegos que inventábamos o de lo que ocurría en la calle, como el acto de Julio Cajitas.
Una vez que Julio Cajitas terminaba su representación ya alguna de las tías había puesto en nuestras manos unas cuantas monedas para depositarlas en la cajita de Julio y alguna otra de mis tías ya tenía un plato con un par de tacos de arroz, guisado, frijoles o lo que hubiera disponible en ese momento en la cocina. Tacos que se ofrecían (“cómete un taquito Julio”) al ejecutor de aquel extraño performance, quien acuclillado y recargado en la pared comía, con agradecimiento y avidez el alimento que se le ofrecía.
Otros días, creo que los sábados o domingos por la mañana, días en que muy temprano, entre 7 y 8 de la mañana, nos hacíamos los aparecidos en casa de mis tías para ser invitados a un rico desayuno de huevos con chorizo y frijoles, acompañados de tortillas de harina y café de olla. Una vez terminado el desayuno las tías nos mandaban a vigilar la calle para avisar del momento en que pasaran “los presos”, que era una cuadrilla de unos 6 hombres que pasaban barriendo la calle, empujando un carretón donde la iban colectando. Eran “borrachitos” que habían sido apresados la noche anterior por policías municipales, debido a que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública o escandalizaban y dormían la mona en la pequeña cárcel municipal. Su sanción consistía en que a la mañana siguiente tenía que hacer “fajina”: limpiar algunas calles de la ciudad.
-Tía, ya vienen los presos-
-¡Ándale Chaguita!- gritaba mi tía a la encargada de la cocina- saca la olla y las tortillas.
Y aquellos niños, invasores de la casa de las tías, salíamos a mirar la singular escena: alguna de mis tías se dirigía al capataz de la cuadrilla para que se detuvieran en tanto sacaban la olla con alimento y el tanto de tortillas. Y digo que la escena era singular por la diversidad de los integrantes de la fajina: entre ellos había algunos de aspecto siniestro, otros mejor vestidos que los demás y recuerdo a algunos con sus rostros cubiertos con una bolsa de papel con dos orificios a la altura de los ojos. Dizque para no ser reconocidos, en tanto que los demás miembros de la cuadrilla les hacían bullying y los llamaban por su nombre.
Si mis tías nos impartían aquellas lecciones prácticas de humanismo, por decirlo de alguna manera, mi padre se encargaba posteriormente de completarlas con aportaciones de corte racional, pues nos decía que no era justo que en una sociedad hubiera gente tan pobre como Julio Cajitas y a la vez unos cuantos se apoderaran de la riqueza producida por todos y que había que respetar a todo mundo –rico o pobre- y ser solidarios con los que pasan apuros, como en el caso de los infortunados fajineros. Y trataba de explicarnos el origen social de tan injusta situación.
En esa misma época, en la escuela primaria recibíamos clase de “civismo”, que consistía de la lectura de un librito que llevaba por título “Moral”. La tarea consistía en copiar y memorizar cada una de las breves historias con moraleja contenidas en aquel librillo.
Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.