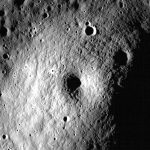Hace treinta años, una familia pasaba las vacaciones en la costa este de la isla de Vancouver. Un padre y una madre jóvenes, sus dos hijas pequeñas y un matrimonio mayor, los padres del marido.
Qué tiempo tan maravilloso. Cada mañana, todas las mañanas son como ésta, el primer rayo de luz solar atraviesa las ramas altas y quema la bruma que reposa sobre el agua en calma del estrecho de Georgia. La marea baja, una gran extensión vacía de arena todavía húmeda pero por la que se puede caminar fácilmente, como el cemento en su última fase de secado. La verdad es que la marea está menos baja; cada mañana se reduce más la vereda de arena, pero aún parece lo bastante amplia. Los cambios de la marea son de gran interés para el abuelo, pero no tanto para los demás.
A Pauline, la joven madre, en realidad no le gusta tanto la playa como el camino que recorre la parte trasera de las casitas, aproximadamente a lo largo de una milla, en dirección al norte, hasta interrumpirse en la orilla de un riachuelo que corre hacia el mar.
Si no fuera por la marea, sería difícil recordar que esto es el mar. En el horizonte, más allá del agua, se ven las montañas de la península, la cordillera que forma el muro oriental del continente norteamericano. Esos montículos y picos montañosos que se perfilan a través de la bruma y que asoman aquí y allá por entre los árboles, que Pauline contempla mientras empuja la sillita de paseo de su hija por el camino, también son de interés para el abuelo. Y para su hijo Brian, el marido de Pauline. Los dos hombres tratan constantemente de dilucidar qué es cada cosa. ¿Cuáles de esas formas son en realidad montañas continentales y cuáles son improbables cerros de las islas que asoman frente a la orilla? Es difícil llegar a una conclusión cuando la formación es muy compleja y hay partes que alteran el sentido de la distancia dependiendo de la distinta luz que a lo largo del día las ilumine.
Pero hay un mapa, alojado bajo un cristal, entre las casitas y la playa. Uno se puede quedar mirando el mapa y después observar lo que tiene delante y consultar de nuevo el mapa hasta aclararse. El abuelo y Brian lo hacen todos los días y normalmente no se ponen de acuerdo, aunque con el mapa delante uno pensaría que no hay mucho lugar para el desacuerdo. A Brian el mapa le parece impreciso. Pero su padre no quiere oír ni una sola crítica sobre aspecto alguno del lugar, que él mismo eligió para las vacaciones. El mapa, como el alojamiento y el tiempo, es perfecto.
La madre de Brian ni siquiera quiere mirar el mapa. Dice que le desconcierta. Los hombres se ríen, están de acuerdo en que está sumida en la confusión mental. Su marido opina que le ocurre porque es mujer. Brian opina que le ocurre porque es su madre. Su preocupación es que alguien tenga hambre o tenga sed, que las niñas lleven sus gorras para protegerse del sol y que las hayan bañado en crema de protección solar. ¿Y qué es esa extraña picadura que Caitlin tiene en su brazo y que no parece la picadura de un mosquito? Obliga a su marido a llevar una gorra de algodón y dice que también Brian debería llevarla, le recuerda lo malo que se puso por culpa del sol aquel verano que fueron a Okanagan, cuando era niño. Brian a veces le dice: «Anda, mamá, cierra la boca». Su tono es de lo más afectuoso, pero su padre es capaz de llamarle la atención, a estas alturas, diciéndole que ésa no es forma de hablarle a su madre.
–A ella le da igual –afirma Brian.
–¿Cómo lo sabes? –pregunta su padre.
–Por el amor de Dios –dice su madre.
Cada mañana, Pauline se desliza de la cama en cuanto se despierta; se desliza fuera del alcance de los largos brazos y piernas de Brian, que adormilados la buscan. Se despierta con los primeros chillidos y balbuceos del bebé, Mara, en la habitación de las niñas, y luego con el chirriar de su cuna, donde la pequeña –tiene dieciséis meses y está llegando al final de la primera infancia– se levanta para agarrarse a los barrotes. Continúa con su suave y afable parloteo mientras Pauline la coge –Caitlin, de casi cinco años, se mueve de un lado a otro en la cama sin despertarse– y carga con ella hasta la cocina, donde la pone en el suelo para cambiarla. Después la coloca en su sillita y le da una galleta y un biberón de manzana, mientras Pauline se pone el vestido de tirantes y las sandalias, se dirige al baño y se peina, lo más rápida y silenciosamente que puede. Salen de la casa y dejan atrás otras casas al recorrer el camino lleno de baches, sin pavimentar, casi cubierto por la profunda sombra de la mañana, el suelo de un túnel que discurre entre los abetos y los cedros.
El abuelo, que también se levanta temprano, las ve desde el porche de su casa y Pauline lo ve a él. Se limitan a saludarse con la mano. Él y Pauline no tienen mucho que decirse (aunque las continuas bufonadas de Brian o algún que otro insistente alboroto de la abuela, acompañado de disculpas, les hacen sentir cierta afinidad; no quieren mirarse el uno al otro por miedo a que su mirada revele un matiz de desprecio hacia los demás).
Durante estas vacaciones, Pauline roba tiempo de donde puede para poder estar sola; estar con Mara es casi lo mismo que estar sola. Los paseos a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana, cuando lava y cuelga los pañales. Podría sacar otra hora por la tarde, mientras Mara duerme la siesta, pero Brian ha montado un refugio en la playa y siempre baja el moisés para que Mara pueda dormir allí y Pauline no tenga que ausentarse. Le dice que sus padres se ofenderían si ella siempre se escabullera. Se muestra de acuerdo, no obstante, en que ella necesita tiempo para estudiar cuidadosamente su diálogo en una obra teatro en la que va a participar este septiembre, de vuelta a Victoria. Pauline no es actriz. Se trata de una producción de aficionados, pero ella ni siquiera es una actriz aficionada. No es que ella se presentara para el papel, lo que ocurrió es que ya había leído la obra: Eurídice, de Jean Anouilh. Pero claro, es que Pauline lee de todo.
En junio, un hombre al que conoció en una barbacoa le preguntó si le gustaría tener un papel en la obra. La gente que había asistido a la barbacoa eran, en su mayoría, profesoras y profesores con sus maridos o esposas; la cena se celebraba en casa del director del instituto donde enseña Brian. La profesora de francés, una viuda, trajo a su hijo, ya mayorcito, que estaba viviendo con ella durante el verano y trabajaba como recepcionista nocturno en un hotel del centro. Ella le contó a todo el mundo que el chico había conseguido un trabajo de profesor en una escuela universitaria al oeste del estado de Washington y que comenzaba en otoño.
Se llamaba Jeffrey Toom. «Toom, no Tumba» (1), decía, como si le hiriese lo trivial de la broma. Tenía un apellido diferente al de su madre porque ésta había enviudado dos veces y era el hijo de su primer marido. «No tengo garantías de que dure. Es un contrato de un año», decía sobre el trabajo. ¿Qué iba a enseñar?
–Arte dra–má–ti–co –decía, arrastrando las sílabas en tono burlón. Hablaba con menosprecio de su trabajo de entonces.
–Es un lugar bastante sórdido –dijo–. Tal vez hayan oído hablar del hotel, es donde mataron a una puta el invierno pasado. Y luego también tenemos a los perdedores que se meten una sobredosis y a otros que deciden quitarse de en medio.
La gente no sabía muy bien cómo reaccionar ante esta forma de hablar y todos le rehuían. Excepto Pauline.
–Estoy pensando en montar una obra –dijo él–. ¿Te gustaría participar? Le preguntó si había oído hablar de una obra llamada Eurídice.
–¿Te refieres a la de Anouilh? –preguntó Pauline ante la poco halagadora sorpresa de él. Añadió de inmediato que no sabía si el proyecto llegaría a salir adelante.
–Pensé que sería interesante comprobar si aquí se puede hacer algo interesante, en la tierra de Noel Coward –dijo.
Pauline no recordaba cuándo se había estrenado una obra de Noel Coward en Victoria, aunque supuso que se habrían representado varias.
–El invierno pasado vimos La duquesa de Malfi en la universidad. Y en el teatro pequeño dieron Un sonoro retintín, pero no la vimos –dijo Pauline.
–Sí. Bueno –dijo él ruborizándose. Le había parecido que era mayor que ella, por lo menos de la edad de Brian (que tenía treinta años, aunque la gente decía que por su manera de comportarse no lo parecía), pero tan pronto como empezó a hablar de esa forma improvisada y ligeramente desdeñosa, sin acabar de mirarla a los ojos, sospechó que era más joven de lo que quería aparentar. Ahora sí que tenía la certeza: ese rubor le había delatado.
Al final resultó que era un año más joven que ella. Veinticinco años. Pauline dijo que no podía ser Eurídice; no sabía actuar. Pero Brian se acercó para enterarse de qué hablaban y de inmediato le dijo que debía intentarlo.
–Lo que necesita es una patada en el culo –le dijo Brian a Jeffrey–. Es como una pequeña mula, le cuesta arrancar. No, en serio, le gusta pasar demasiado inadvertida. Siempre se lo digo. Es muy lista. La verdad es que es mucho más lista que yo.
Jeffrey fijó su mirada en los ojos de Pauline –con un aire inquisitivo y descarado– y ahora fue ella quien se ruborizó.
Inmediatamente la eligió como Eurídice por su aspecto. Pero no porque fuese hermosa.
–Nunca le daría ese papel a una mujer guapa –dijo–. Me parece que nunca pondría una belleza en el escenario. Es excesivo. Distrae.
¿Qué quería decir con respecto a su aspecto físico? Dijo que era por su pelo, largo, oscuro, bastante abundante (lo cual no estaba de moda en aquellos tiempos) y por su tez pálida («este verano que no te dé el sol») y, por encima de todo, por sus cejas.
–Nunca me han gustado –dijo Pauline, no muy sinceramente. Sus cejas eran uniformes, oscuras, exuberantes. Dominaban su cara. Igual que su pelo, que no estaba de moda. Pero si realmente le hubieran disgustado, ¿no se las habría depilado?
Jeffrey pareció no oírla.
–Te dan un aire malhumorado y eso es inquietante –dijo–. Tu mandíbula también es un tanto pesada y eso tiene algo de griego. Daría mejor en una película, en un primer plano. Lo típico con la figura de Eurídice sería una chica de aspecto etéreo. Yo no la quiero etérea.
Mientras paseaba a Mara por el camino, Pauline estudiaba el diálogo. Hacia el final había un parlamento que le resultaba difícil. Los baches sacudían la sillita mientras se repetía para sí: «Eres terrible, ¿sabes?, terrible como los ángeles. Crees que todo el mundo avanza fuerte y claro como tú… Oh, por favor, no me mires, querido, no me mires todavía… Tal vez no soy la que tú quisieras que fuese, pero estoy aquí, soy cálida, soy suave y te quiero. Te daré todas las felicidades que pueda. No me mires. Déjame vivir».
Se había comido algo. «Tal vez no soy la que tú quisieras que fuese… pero me sientes junto a ti, ¿verdad? Estoy aquí, soy cálida, soy suave…»
Le había comentado a Jeffrey que le parecía una obra hermosa.
–¿Tú crees? –contestó él. Cuanto ella decía ni le satisfacía ni le sorprendía, parecía considerarlo predecible, superfluo. Él nunca diría eso de una obra de teatro. La consideraba un obstáculo que había que superar. También un reto lanzado a sus enemigos. A los pedantuelos académicos –como solía llamarlos– que habían representado La Duquesa de Malfi. Y a los bobos sociales –como los llamaba– del teatro pequeño. Él, al dar su obra –la llamaba su obra–, se veía a sí mismo como un intruso que les ponía los puntos sobre las íes a aquella gente, enfrentándose a su desprecio y a su oposición. En un principio Pauline pensó que aquello era fruto de la imaginación de él y que lo más probable era que la gente a la que se refería ni siquiera le conociera. Después comenzaron a ocurrir cosas que podían ser, o no ser, meras coincidencias. Había que hacer reparaciones en el salón de actos de la iglesia donde pretendían representar la obra, con lo cual no estaba disponible. Se produjo un inesperado aumento en el coste de la impresión de los carteles promocionales. Pauline se sorprendió viendo las cosas como las veía él. Si uno iba a pasar mucho tiempo a su lado, más valía ver las cosas como él las veía; discutir resultaba peligroso y agotador.
–Hijos de puta –decía Jeffrey entre dientes, pero con cierta satisfacción–. No me sorprende.
Los ensayos se celebraban en uno de los pisos superiores de un viejo edificio de la calle Fisgard. Los únicos días en que todos podían ensayar eran los domingos por la tarde, aunque había ensayos parciales durante la semana. El práctico de puerto jubilado que hacía el papel de monsieur Henri asistía a todos los ensayos y había acabado haciéndose con una irritante familiaridad con los diálogos del resto de los personajes. Pero la peluquera –que aunque únicamente tenía experiencia con Gilbert y Sullivan, ahora interpretaba el papel de la madre de Eurídice– no podía abandonar su negocio demasiado tiempo. El conductor de autobús que encarnaba a su amante, también tenía su trabajo diario, al igual que el camarero que hacía de Orfeo (era el único que aspiraba a convertirse en actor profesional). A veces Pauline tenía que depender de canguros poco fiables que estudiaban en el instituto, ya que durante las primeras seis semanas de verano Brian tenía que dar clases. El propio Jeffrey entraba a trabajar en el hotel a las ocho en punto. Pero los domingos por la tarde se reunían todos allí. Mientras otras personas nadaban en el lago Thetis, o se encontraban en el parque de Beacon Hill para pasear bajo los árboles y darles de comer a los patos, o se marchaban con el coche, lejos del pueblo y hacia las playas del Pacífico, Jeffrey y su grupo trabajaban en un local de techo alto y lleno de polvo de la calle Fisgard. Las ventanas, rematadas en arco como las de ciertas iglesias de estilo sencillo y decoroso, se mantenían abiertas, para mitigar el calor, con cualquier objeto que estuviera a mano: libros de contabilidad de los años veinte, pertenecientes a la sombrerería que antaño hubiera en el edificio, o tacos de madera sobrantes de los marcos de los cuadros de un artista cuyos lienzos se amontonaban contra la pared y que al parecer habían sido abandonados. Había mugre en los cristales, pero fuera la luz solar rebotaba contra la acera, contra las plazas de aparcamiento vacías y cubiertas de grava, contra los edificios bajos y de estuco, con ese brillo especial de los domingos. Apenas se movía un alma en aquellas calles del centro. No había nada abierto excepto una cafetería que era un cuchitril y una diminuta tienda de comestibles que vendía de todo.
Durante el descanso era Pauline quien salía en busca de refrescos y café. Era la que menos tenía que decir sobre la obra y cómo iba –a pesar de ser la única que la había leído antes– porque era la única que no había actuado nunca. De modo que parecía razonable que se ofreciese voluntaria. Disfrutaba de su corto paseo por las calles vacías, sentía como si se hubiera convertido en una mujer de ciudad, independiente y solitaria, que viviera el resplandor de un sueño importante. A veces pensaba en Brian en casa, trabajando en el jardín y vigilando a las niñas. O quizá se las hubiera llevado a Dallas Road –recordaba su promesa– para que echaran sus barquitos en el estanque. Una vida que le parecía trivial y tediosa en comparación a la de la sala de ensayos: las horas dedicadas al esfuerzo, la concentración, los mordaces intercambios de diálogos, el sudor y la tensión. Incluso el sabor amargo del café hirviente y que casi todo el mundo lo prefiriera a una bebida fresca y quizá más sana, recién sacada del refrigerador, parecía complacerla. Y le gustaba el aspecto de los escaparates. Aquella no era una de esas calles emperifolladas cercanas al puerto, era una calle de tiendas de reparación de calzado y bicicletas, de saldos de telas y ropa blanca, de vestidos y muebles que llevaban tanto tiempo expuestos que parecían de segunda mano aunque no lo fuesen. Sobre algunos escaparates había trozos de un plástico amarillento tan quebradizo y arrugado como el celofán viejo, extendidos tras el cristal para proteger la mercancía del sol. Eran negocios abandonados por un solo día, pero tenían el aspecto de estar fijados en el tiempo como las pinturas de las cavernas o las reliquias que se encuentran bajo la arena.
Cuando Pauline dijo que tenía que marcharse de vacaciones durante dos semanas, Jeffrey se quedó estupefacto, como si nunca hubiera imaginado que las vacaciones pudieran formar parte de su vida. Luego se mostró adusto y ligeramente satírico, como si éste fuera un golpe más que ya hubiera previsto. Pauline explicó que únicamente perdería un domingo —el que se encontraba a la mitad de las dos semanas— porque ella y Brian irían en su coche hasta la isla un lunes y estarían de vuelta un domingo por la mañana. Prometió volver a tiempo para el ensayo del segundo domingo. Para sí misma se preguntaba cómo se las arreglaría, siempre lleva mucho más tiempo del que se piensa hacer el equipaje y marcharse. Se preguntaba si sería capaz de volver por su cuenta en el autocar de la mañana. Probablemente eso era pedir demasiado. No lo mencionó. No se atrevió a preguntarle si pensaba sólo en la obra, si era únicamente su ausencia de un ensayo lo que había provocado la tormenta. En aquel momento, parecía lo más probable. Cuando él hablaba con ella en los ensayos, nada indicaba que podía hablar con ella de otra forma. La única diferencia en su trato era que quizás esperaba menos de ella, de su interpretación, que de los otros. Cualquiera lo hubiera entendido. Era la única que había sido elegida, sin más, por su aspecto físico; el resto se había presentado a la audición anunciada en letreros que colgaban de cafeterías y librerías del centro. De ella parecía esperar una inmovilidad o una torpeza que no pretendía de los demás. Quizá fuese porque, en la parte final de la obra, se suponía que era una persona ya muerta. Pero ella pensaba que todos lo sabían, que el reparto estaba al tanto, a pesar de las formas bruscas, cortantes y no demasiado educadas de Jeffrey. Sabían que después de que cada cual se marchara, exhausto, a su casa, él cruzaba la sala y echaba el cerrojo a la puerta de la escalera. (En un principio Pauline fingía marcharse junto a los demás, e incluso subía al coche para dar la vuelta a la manzana, pero más adelante este ardid se convirtió en insultante, no sólo para ella y para Jeffrey, sino también para los demás, que —estaba segura— no la traicionarían, ligados como estaban al fugaz pero poderoso hechizo de la obra.) Jeffrey recorría la sala y echaba el pestillo de la puerta. Cada vez que lo hacía era como una nueva decisión que él hubiera de tomar. Hasta que no lo hacía, ella no le miraba. El ruido del pestillo deslizándose, el ominoso o fatídico ruido de metal contra metal, le producía una sacudida de capitulación. Pero no se movía, esperaba a que él regresara junto a ella con la historia entera de una tarde de duro trabajo reflejada en su fatigado rostro, liberado de su expresión realista y desilusionada, que se mudaba en una energía vital que ella siempre encontraba sorprendente. —Bueno. Cuéntanos de qué trata la obra que estás haciendo — dijo el padre de Brian—. ¿Es una de esas en que la gente se quita la ropa en escena?
—Venga, anda, no te burles de ella —dijo la madre de Brian.
Brian y Pauline habían acostado a las niñas y caminado hasta la casa de los padres de él para tomar una copa. Tras ellos quedaba la puesta del sol, tras los bosques de la isla de Vancouver, pero las montañas de enfrente, despejadas y perfiladas contra el cielo, brillaban con su luz rosácea. Algunas de las montañas altas de la península estaban cubiertas por la nieve rosada del verano.
—Papá, nadie se quita la ropa —dijo Brian con la voz resonante que utilizaba en las clases del colegio—. ¿Sabes por qué? Porque para empezar no llevan ropa. Es el último grito. Lo que harán después será un Hamlet en pelota picada. Y luego montarán un Romeo y Julieta también en pelotas. Bueno, esa escena en el balcón en la que Romeo escala el enrejado y se queda atrapado en los rosales…
—Por favor, Brian —dijo su madre.
—La historia de Orfeo y Eurídice es que Eurídice muere —dijo Pauline—. Orfeo baja al infierno para tratar de que vuelva. Y se le concede ese deseo con la única condición de que prometa no mirarla. No mirar atrás. Ella camina tras él…
—Doce pasos por detrás —dijo Brian—. Como Dios manda.
—Es una tragedia griega pero está escenificada en tiempos modernos —dijo Pauline—. Al menos esta versión, que es más o menos moderna. Orfeo es un músico que viaja por el mundo con su padre, ambos son músicos, y Eurídice es una actriz. Se desarrolla en Francia.
—¿Está traducida? —dijo el padre de Brian.
—No —dijo Brian—. Pero no te preocupes, no está en francés. Se escribió en transilvano…
—Qué difícil es entender las cosas —dijo la madre de Brian con una risa inquieta— con Brian que no dice más que tonterías.
—Está en inglés —dijo Pauline.
—Y tú eres… ¿cómo se llama?
—Yo soy Eurídice —dijo Pauline.
—¿Y consigue llevarte de vuelta?
—No —dijo ella—. Me mira, y entonces tengo que quedarme muerta.
—Ay, un final triste —dijo la madre de Brian.
—¿Es que tú eres tan guapa o qué? —dijo el padre de Brian con escepticismo—. ¿Es que él no puede dejar de mirarte?
—No es eso —dijo Pauline. Pero en aquel instante ella se dio cuenta de que su suegro había conseguido lo que pretendía, algo que casi siempre pretendía en cualquier conversación que mantuviera con ella. Y ese algo era irrumpir en la estructura de cierta explicación que él mismo había solicitado y que ella daba con desgana pero con paciencia y, de un manotazo aparentemente descuidado, conseguir hacerla pedazos. Eso le hacía peligroso para ella desde hacía tiempo, aunque no precisamente esa noche.
Pero Brian no lo sabía. Brian todavía pensaba en cómo ayudarla a salir del apuro.
—Pauline es hermosa —dijo Brian.
—Ya lo creo —dijo su madre.
—A lo mejor, si fuese a la peluquería… —dijo el padre de Brian. Pero como llevaba mucho tiempo criticando los largos cabellos de Pauline, se había convertido en una broma familiar. Incluso Pauline se reía.
—No puedo permitírmelo hasta que arreglemos el tejado de la terraza —dijo, y Brian se rió muy alto y aliviado de que ella fuera capaz de tomárselo en broma. Era lo que siempre le decía que hiciera. «Devuélvesela», le decía. «Es la única forma de tratarle.»
—Sí, bueno, si al menos tuvierais una casa en condiciones —dijo el padre de Brian. Pero esto, al igual que lo del pelo de Pauline, resultaba tan familiar que no levantó ampollas. Brian y Pauline habían comprado una bonita casa en mal estado en una calle de Victoria en la que convertían viejas mansiones en mediocres edificios de apartamentos. La casa, la calle, los viejos robles que precisaban cuidados, el que no se hubiese construido un sótano en la casa, todo eso suponía una pesadilla para el padre de Brian. Brian solía mostrarse de acuerdo con él y exageraba cuanto podía. Si su padre señalaba la casa de al lado, entrecruzada por escaleras de incendios de color negro, y preguntaba qué clase de gente la habitaba, Brian decía: «Gente muy pobre, papá. Drogadictos». Y cuando su padre quería saber cómo se calentaba la casa, decía: «Con un horno de carbón. Hoy en día ya casi no quedan. Se encuentra carbón muy barato. Claro que el sistema es sucio y apesta».
Así que lo que dijo su padre de tener una casa en condiciones parecía una especie de señal de paz. O así se podía interpretar.
Brian era hijo único. Era profesor de matemáticas. Su padre era ingeniero de caminos y dueño, junto a otro socio, de una compañía de contratas. Si había deseado que su hijo fuese ingeniero y hubiera entrado en la compañía, nunca lo había mencionado. Pauline le había preguntado a Brian si pensaba que las críticas a la casa, a su pelo y a los libros que leía, podían esconder una decepción mucho mayor, a lo que Brian respondió: «No. En nuestra casa nos quejamos de todo lo que queremos quejarnos. No somos nada sutiles, querida». Pauline aún se preguntaba lo mismo cuando escuchaba a su suegra decir que los profesores deberían ser las personas más veneradas del mundo, que no recibían el reconocimiento que se merecían y que no sabía cómo Brian podía aguantarlo todos los días, a lo que su suegro solía añadir: «Es cierto» o «te aseguro que no me gustaría hacerlo, ni en sueños. Ni por todo el oro del mundo». «Ni lo pienses, papá», solía decir Brian. «Tampoco te iban a pagar mucho.»
En su vida cotidiana, Brian era una persona mucho más teatral que Jeffrey. Se hacía con sus clases a base de mantener en marcha el carrusel de chistes y tonterías, desarrollando el mismo papel, pensaba Pauline, que interpretaba ante sus padres. Se hacía el tonto, salía airoso de las supuestas humillaciones de las que era objeto e intercambiaba insultos. Era un fanfarrón en pro de una causa justa; un fanfarrón indestructible, alegre y arlequinesco.
«Desde luego su chico nos ha impresionado» le había dicho el director del instituto a Pauline. «No sólo ha sobrevivido, lo cual ya es todo un triunfo, sino que también ha dejado huella.»
Su chico.
Brian llamaba “cabezas huecas” a sus alumnos. El tono que utilizaba era afectuoso y fatalista. Solía decir que su padre era el rey de los filisteos, lisa y llanamente un bárbaro. Y que su madre era un trapo de cocina, cordial y desgastado. Pero por mucho que los desdeñara, no podía pasar mucho tiempo sin ellos. Se llevaba a sus alumnos de excursión. Y no podía imaginarse un verano sin esas vacaciones compartidas. Todos los años tenía un miedo terrible a que Pauline se negara a ir. O a que, después de haber aceptado, lo pasara mal, se ofendiera por alguna cosa que dijera su padre, se quejara de que tenía que pasar mucho tiempo con su madre o se disgustara porque no había forma de que ellos dos estuviesen solos. También podía ocurrir que decidiera pasar todo el día en casa leyendo, con la excusa de que se había quemado al tomar el sol.
Así había ocurrido en vacaciones anteriores. Pero este año ella empezaba a amoldarse. Él le dijo que se daba cuenta y que se lo agradecía.
«Sé que supone un esfuerzo para ti», le dijo. «Para mí es diferente. Son mis padres y estoy acostumbrado a no tomármelos en serio.»
Pauline provenía de una familia en la que todo se tomaba tan en serio que sus padres se habían divorciado. Su madre ya había muerto. Tenía una relación distante aunque cordial con su padre y sus dos hermanas, mucho mayores que ella. Decía que no tenían nada en común. Sabía que Brian no podía entender que eso fuera razón suficiente. Pauline se daba cuenta de cómo se alegraba él de ver lo bien que iban las cosas este año. Siempre había pensado que era la vagancia y la cobardía lo que a Brian le impedía romper con aquella situación, pero ahora veía que se trataba de algo mucho más positivo. Brian necesitaba tener a su mujer, a sus padres y a sus hijas ligados de esa manera, necesitaba involucrar a Pauline en su vida con sus padres y hacer que sus padres la tomasen en consideración, aunque la consideración de su padre fuera disimulada y a la contra, y la de su madre demasiado profusa, demasiado fácil de conseguir, para que realmente significara algo. También quería que Pauline se ligara, y que sus hijas se ligaran, a su propia infancia; quería que existiera un vínculo entre estas vacaciones y las vacaciones de su niñez, con su mal y su buen tiempo, problemas con el coche y logros al volante, sustos en la barca, picaduras de avispa, maratones de Monopoly y todas aquellas cosas que, le decía a su madre, tanto le aburría escuchar. Quería que se hicieran fotos de estas vacaciones para poder ponerlas en el álbum de su madre. Una prolongación de todas las otras fotos cuya mera mención provocaba sus protestas.
El único tiempo libre de que disponían para hablar era de noche, tarde y en la cama. Y entonces sí hablaban, más de lo que solían hacer en casa, donde Brian llegaba tan cansado que a menudo se quedaba inmediatamente dormido. Y a la luz del día era difícil hablar con él por su afición a las bromas. Ella veía cómo las bromas le hacían brillar los ojos (de un color muy parecido al suyo; pelo oscuro, piel blanquecina y ojos grises, aunque los de ella–eran turbios y los de él claros como el agua cristalina sobre las piedras). Veía cómo las bromas tiraban de las comisuras de sus labios mientras buscaba las palabras para cazar un juego de palabras o un pareado, cualquier cosa que pudiera desviar la conversación hacia el absurdo. Todo su cuerpo —alto, vagamente engarzado y, aun así, casi tan escuálido como el de un adolescente— temblaba por su propensión a lo cómico. Antes de casarse con él, Pauline tenía una amiga, Gracie, de aspecto malhumorado y subversiva con los hombres. Brian la consideraba una chica cuyo sentido del humor necesitaba un empujón por lo que con ella se esforzaba más de lo normal. Y Gracie le dijo a Pauline: «¿Cómo eres capaz de aguantar ese interminable espectáculo?».
«Ese no es el verdadero Brian. Es diferente cuando estamos a solas», le contestó Pauline. Pero, pensando en aquello, se preguntaba si su respuesta había sido sincera. ¿Lo había dicho sólo para defender su elección, como suele ocurrir cuando una ha decidido casarse?
De modo que hablar en la oscuridad tenía algo que ver con el hecho de que no podía ver su cara. Y con que él sabía que ella no podía ver su cara.
Pero incluso en medio de la oscuridad, tan poco familiar, y de la quietud de la noche, él mantenía un ligero tono burlón. Tenía que hablar de Jeffrey como monsieur le directeur, lo que hacía que la obra en sí, o el hecho de que fuera francesa, se convirtiera en algo un tanto ridículo. O quizá era el mismo Jeffrey, la seriedad con que Jeffrey se tomaba la obra, lo que se ponía en cuestión.
A Pauline le daba igual. A ella le producía una gran satisfacción y desahogo mencionar el nombre de Jeffrey.
Casi nunca lo mencionaba, sino que daba vueltas a su alrededor. En lugar de hacerlo, describía a los otros. Al peluquero, al práctico, al camarero y al viejo que aseguraba haber actuado en la radio en cierta ocasión, que encarnaba al padre de Orfeo y que a Jeffrey le traía loco porque era muy terco en lo concerniente a sus ideas sobre la interpretación.
Al maduro empresario Monsieur Dulac lo encarnaba un agente de viajes de veinticuatro años de edad. Y a Matías, el primer novio de Eurídice, que presumiblemente tenía más o menos la misma edad que ella, lo encarnaba el gerente de una zapatería, casado y con hijos.
Brian quería saber por qué monsieur le directeur no les había dado los papeles al revés.
—Es su forma de hacer las cosas —dijo Pauline—. Lo que ve en nosotros sólo lo puede ver él.
Por ejemplo, le dijo, el camarero era un Orfeo torpe.
—No tiene más que diecinueve años y es tan tímido que Jeffrey tiene que estar constantemente sobre él. Le dice que no actúe como si estuviese haciéndole el amor a su abuela. Siempre le está diciendo lo que tiene que hacer. Rodéala con los brazos más tiempo, acaríciala un poquito por aquí. No sé cómo va a salir, lo único que puedo hacer es confiar en Jeffrey, confiar en que sabe lo que hace.
—«¿Acaríciala un poquito por aquí?» —dijo Brian—. A lo mejor debería darme una vuelta por ahí y vigilar esos ensayos.
Al citar a Jeffrey, Pauline había sentido que algo cedía en su útero o en la parte baja de su estómago, una sacudida que se había desplazado de una manera singular hacia arriba, golpeando sus cuerdas vocales. Había tenido que camuflar este temblor gruñendo, en lo que se suponía era una imitación (aunque Jeffrey nunca gruñía ni vociferaba ni se mostraba teatral).
—Pero tiene un algo de inocente —dijo ella apresuradamente—. No es algo físico. Es la torpeza —y comenzó a hablar de Orfeo en la obra, no del camarero. Orfeo tiene un problema con el amor o con la realidad. Orfeo no tolera nada que no sea la perfección. Quiere un amor que se salga de la vida corriente. Quiere a una Eurídice perfecta.
—Eurídice es más realista —prosiguió—. Ha tenido líos con Matías y con Monsieur Dulac. Ha pasado tiempo junto a su madre y el amante de su madre. Sabe cómo es la gente. Pero ama a Orfeo. En cierto modo lo ama más de lo que él la ama a ella. Ella le ama con más fuerza porque no es tan ingenua como él. Le ama como se puede amar a un ser humano.
—Pero ella se ha acostado con esos otros tipos —dijo Brian.
—Bueno, tuvo que hacerlo con el señor Dulac porque no se pudo escabullir. No quería, pero probablemente, pasado un rato, disfrutó, porque a partir de cierto momento era incapaz de no pasarlo bien.
Así es que Orfeo tiene la culpa, dijo Pauline con decisión. Mira a Eurídice a propósito, para matarla y deshacerse de ella porque no es perfecta. Por su culpa, ella muere por segunda vez.
Brian, tumbado de espaldas y con los ojos bien abiertos (ella lo sabía por su tono de voz), dijo:
—¿Pero no muere él también?
—Sí, él lo decide.
—¿Así que vuelven a estar juntos?
—Sí. Como Romeo y Julieta. Orfeo al fin se reúne con Eurídice. Es lo que dice Monsieur Henri. Esa es la última frase de la obra. Es el final —Pauline se colocó sobre su costado y apoyó su mejilla en el hombro de Brian; no se trataba de empezar nada, sino de recalcar lo que iba a decir—. Por un lado es una obra preciosa, pero por otro es muy tonta. Y realmente no es como Romeo y Julieta, porque no es una cuestión de mala suerte o de las circunstancias. Es adrede. Para no tener que llevar una vida normal, casarse, tener hijos, comprar una vieja casa y arreglarla…
—Y tener algún lío —dijo Brian—. Después de todo son franceses —y añadió—: como mis padres.
Pauline se rió.
—¿Tienen líos? Me lo imagino.
—Ah, claro que sí —dijo Brian—. Me refería a su vida.
—Lógicamente, puedo imaginar a alguien suicidándose para no ser como sus padres —dijo Brian—. Pero no creo que nadie lo haga.
—Todo el mundo tiene sus opciones —dijo Pauline, distraída— En cierto modo, la madre de ella y el padre de él son despreciables, pero Orfeo y Eurídice no tienen que ser como ellos. No están corrompidos. El mero hecho de haberse acostado con otros hombres no significa que sea una degenerada. No estaba enamorada. No conocía a Orfeo. Hay un discurso en el que él le dice que todo lo que ha hecho forma parte de ella, y eso le repugna. Las mentiras que le ha contado. Los otros hombres. Con todo eso tendrá que cargar. Y luego, claro, Monsieur Henri le sigue el juego. Le dice a Orfeo que él será igual de malvado y que algún día caminará con Eurídice por la calle y será como un hombre con un perro del que quiere deshacerse.
Para sorpresa de Pauline, Brian se rió.
—No —dijo ella—. Eso es lo que es una tontería. No es inevitable. No es inevitable, para nada lo es.
Continuaron haciendo conjeturas y charlando, muy tranquilos, de un modo poco habitual pero no totalmente desconocido para ellos. Lo habían hecho antes, en largos periodos de su vida marital; hablaban hasta altas horas de la madrugada de Dios, del miedo a la muerte, de cómo había que educar a los hijos o de hasta qué punto era importante el dinero. Al fin reconocieron que se encontraban demasiado cansados como para que lo que decían tuviera sentido, se acomodaron en una posición de camaradería y se durmieron.
Por fin un día lluvioso. Brian y sus padres fueron con el coche a Campbell River para comprar comida y ginebra, y para llevar el coche del padre de Brian al taller y reparar cierta avería producida durante el viaje desde Nanaimo. Era un problema menor, pero como la nueva garantía del coche estaba vigente, el padre de Brian quería que le echasen un vistazo lo antes posible. Brian no podía decir que no, así que se llevó su coche por si acaso el de su padre debía quedarse en el taller. Pauline dijo que se quedaría en casa por la siesta de Mara.
Convenció a Caitlin para que también se echase, permitiéndole llevarse su caja de música a la cama, siempre y cuando pusiera el volumen muy bajo. Luego Pauline extendió el guión sobre la mesa de la cocina, se bebió un café y repasó la escena en la que Orfeo, al fin, dice que es intolerable que permanezcan en la piel de dos personas distintas, en dos envolturas diferentes, cada una con su propio oxígeno y su propia sangre selladas en soledad, y en la que Eurídice le pide que se calle.
«No hables. No pienses. Deja que vague tu mano, deja que ella por sí sola sea feliz.»
Tu mano es mi felicidad, dice Eurídice. Acéptalo. Acepta tu felicidad.
Por supuesto, él responde que no puede.
Caitlin gritaba con frecuencia para preguntar la hora. Subía el volumen de la caja de música. Pauline se apresuró a ir hasta la puerta del dormitorio y le siseó para que bajase el volumen y no despertase a Mara.
—Si lo vuelves a poner tan alto, te la quito. ¿Entendido?
Pero Mara empezaba a moverse dentro de su cuna y durante unos minutos escuchó la suave y estimulante conversación que le daba Caitlin, sin más fin que despertar a su hermana. También escuchó cómo bajaba y subía rápidamente la música, y luego a Mara sacudir la barandilla de la cuna, tirar de ella para levantarse, arrojar el biberón al suelo y lloriquear como un pajarito, de una forma cada vez más desoladora hasta atraer a su madre.
—No la he despertado yo —dijo Caitlin—. Se despertó ella solita, por su cuenta. Ya no llueve. ¿Podemos bajar a la playa?
Tenía razón. No llovía. Pauline cambió a Mara, le dijo a Caitlin que cogiese su bañador y que buscara su cubo. Ella se puso el bañador y se puso por encima sus pantalones cortos, por si acaso llegaba el resto de la familia mientras se encontraba en la playa. («A papá no le gusta la forma en que algunas mujeres salen de casa llevando puesto solo el traje de baño», le había dicho la madre de Brian. «Supongo que tanto él como yo somos de otra época.») Tomó el guión para llevárselo y luego lo devolvió a su sitio. Temía quedarse distraída demasiado tiempo sin prestar suficiente atención a las niñas.
Los pensamientos que la asaltaban sobre Jeffrey no eran verdaderas reflexiones, sino más bien alteraciones que se producían en su cuerpo. Solía ocurrirle cuando se encontraba sentada en la playa (tratando de quedar en parte a la sombra de un arbusto y conservar así su palidez, tal y como había ordenado Jeffrey), cuando escurría los pañales o cuando Brian y ella iban de visita a casa de los padres de él. En mitad de una partida de Monopoly, de Scrabble o de cartas. Ella seguía hablando, escuchando, trabajando, vigilando a las niñas mientras la memoria de su vida secreta aparecía y la asaltaba en una explosión radiante. Luego un cálido peso la inundaba, la seguridad rellenaba todos los huecos. Pero no perduraba, en la seguridad había filtraciones y él se sentía como un avaro cuya buena suerte se ha esfumado y está convencido de que no volverá a disfrutar de nada semejante. La nostalgia la envolvía y la impulsaba a la disciplina de contar los días. En ocasiones llegaba a dividir los días en partes para poder saber con mayor exactitud cuánto tiempo había pasado.
Pensó en dirigirse a Campbell River, con algún pretexto, para así buscar una cabina telefónica y poder llamarle. Las casas no tenían teléfono y el único teléfono público se encontraba en el edificio comunal. Pero ella no tenía el número del hotel donde trabajaba Jeffrey. Y además, no había manera de ir a Campbell River por la tarde. Le daba miedo llamarle a casa de día y que contestara su madre, la profesora de francés. Jeffrey le había contado que en verano su madre rara vez se ausentaba de la casa. Sólo en una ocasión se había ido en ferry a Vancouver a pasar el día. Jeffrey telefoneó a Pauline para pedirle que fuera a verle. Brian estaba dando clases y Caitlin jugaba con su grupo de niños.
«No puedo, tengo a Mara», dijo Pauline.
Jeffrey preguntó: «¿Quién? Ah, perdona». Y luego: «¿No la puedes traer aquí?».
Ella dijo que no.
«¿Por qué no? ¿Es que no puedes traerte algunas cosas con las que pueda jugar?»
No, dijo Pauline. «No podría», dijo. «No sería capaz.» Le parecía demasiado peligroso arrastrar consigo a su bebé a una expedición tan vergonzosa. A una casa en la que los productos de limpieza no estarían en los estantes altos y en la que las pastillas y los jarabes contra la tos, los cigarrillos y los botones no estarían fuera del alcance del bebé. Y aunque Mara se salvara del atragantamiento o el envenenamiento, podría almacenar bombas de relojería, recuerdos de una casa extraña en la que ella habría sido extrañamente ignorada, de una puerta cerrada y de ruidos procedentes del otro lado.
«Es que te deseo», dijo Jeffrey. «Deseo tenerte en mi cama.»
Ella repitió, débilmente: «No».
Aquellas palabras de él volvían una y otra vez a su mente. Deseo tenerte en mi cama. Un tono de voz urgente, medio en broma pero también con determinación, lo factible, como si «en mi cama» significara algo más, como si la cama de la que hablaba adquiriera una dimensión mayor, menos material. ¿Había cometido un gran error con aquella negativa? ¿Con aquel recordatorio de cuan prisionera era de aquello que cualquiera llamaría su vida real?
La playa estaba casi vacía; la gente se había acostumbrado a que fuese un día de lluvia. La arena estaba demasiado apelmazada para que Caitlin pudiese hacer un castillo o cavar un sistema de irrigación, proyectos que, de todas formas, sólo emprendería junto a su padre puesto que intuía que él se volcaba de todo corazón, y Pauline no. Paseaba por la orilla sin rumbo fijo y con cierto aire de tristeza. Probablemente echaba de menos la presencia de otros niños, esos instantáneos amigos anónimos y ocasionales enemigos que tiraban piedras y te mojaban, chillando, chapoteando y haciendo el tonto. Un niño un poco mayor que ella y, por lo que parecía, solo, se encontraba algo más lejos, metido en el agua hasta las rodillas. Si hubiera posibilidad de juntarles, quizá saldría bien: Caitlin podría recuperar toda la experiencia de la playa. Ahora Pauline no estaba segura de si Caitlin estaba haciendo pequeñas incursiones en el agua para atraer la atención de él o si éste la observaba con interés o con desdén.
Mara no necesitaba compañía, al menos de momento. Fue dando traspiés hacia el agua, sintió cómo tocaba sus pies, cambió de parecer, se detuvo, miró a su alrededor y divisó a Pauline. «Pau, Pau», dijo, feliz al reconocerla. «Pau» era como llamaba a Pauline, en lugar de «madre» o «mamá». El mirar a su alrededor la hizo perder el equilibrio; se sentó entre la arena y el agua, lanzó un graznido de sorpresa que se convirtió en una declaración y luego, con unas maniobras poco elegantes pero llenas de determinación, que implicaban depositar todo su peso sobre las manos, se levantó vacilante y triunfante. Llevaba medio año caminando, pero avanzar sobre la arena era aún todo un reto. Esta vez volvió hacia Pauline profiriendo unos comentarios razonables y despreocupados en su propio idioma.
—Arena —dijo Pauline, mientras le mostraba su mano llena—. Mira, Mara. Arena.
Mara la corrigió, dándole otro nombre; algo parecido a «adea». Sus gruesos pañales bajo los pantalones de plástico y el traje de felpa que llevaba al jugar, le hacían el trasero muy gordo, y eso, junto con sus mofletes y hombros regordetes y una expresión de darse importancia, la asemejaba a una matrona con un cierto toque de pillería.
Pauline se dio cuenta de que la llamaban. La habían llamado tres veces pero, al no resultarle familiar la voz, no se había dado cuenta. Se levantó e hizo un gesto con la mano. Era la mujer que trabajaba en la tienda del edificio comunal. Estaba apoyada sobre el balcón y gritaba: «Señora Keating. ¿Señora Keating? Teléfono».
Pauline alzó a Mara hasta su cadera e hizo venir a Caitlin. Ahora ésta y el niño pequeño ya se habían visto; ambos cogían piedras de la arena y las lanzaban al agua. En un primer momento no oyó a Pauline o simuló no hacerlo.
—Tienda —gritó Pauline—. Caitlin. Tienda.
Cuando se aseguró de que Caitlin la seguiría —era la palabra «tienda» la que lo había conseguido, el recordatorio del pequeño comercio del edificio comunal, donde se podía comprar helado, caramelos, cigarrillos y refrescos— comenzó a recorrer la playa hasta llegar a los escalones de madera que se alzaban sobre la arena y los arbustos. A mitad de los escalones se detuvo y dijo: «Mara, pesas una tonelada», y pasó al bebé a su otra cadera. Caitlin golpeaba el pasamanos con un palo.
—¿Me compras un polo de chocolate, mamá? ¿Puedo?
—Ya veremos.
—¿Me compras, por favor, un polo de chocolate?
—Espera.
El teléfono público estaba junto a un tablón de anuncios al otro lado del vestíbulo principal y frente a la puerta del comedor, donde habían organizado un bingo a causa de la lluvia.
—Espero que no haya colgado —gritó la mujer que trabajaba en la tienda. Había desaparecido tras el mostrador.
Pauline, todavía con Mara en brazos, levantó el auricular que oscilaba de un lado a otro y, sin aliento, dijo: «¿Diga?». Esperaba oír a Brian, que le diría que por una razón u otra se retrasaba en Campbell River, o que le preguntaría qué es lo que le había pedido de la farmacia. Como era sólo una cosa —loción de calamina—, él ni lo había apuntado.
—Pauline —dijo Jeffrey—. Soy yo.
Mara se agitaba y se estiraba contra el costado de Pauline, ansiosa por bajar al suelo. Caitlin entró al vestíbulo y se metió en la tienda, dejando tras de sí huellas de arena húmeda. «Un momento, un momento», dijo Pauline. Tras dejar que Mara se deslizase hasta el suelo, se fue corriendo a cerrar la puerta que llevaba a los escalones. No recordaba haberle mencionado a Jeffrey el nombre de este lugar, aunque de forma vaga le había dicho dónde estaba. Oyó a la mujer de la tienda hablar con Caitlin en un tono de voz más severo que el que utilizaría con un niño acompañado por sus padres.
—¿Es que se te ha olvidado limpiarte los pies?
—Estoy aquí —dijo Jeffrey—. No me sentía bien sin ti. Me sentía fatal.
Mara se dirigió hacia el comedor, como si la voz masculina que anunciaba «bajo la N…» fuera una invitación dirigida a ella.
—Aquí, ¿dónde? —preguntó Pauline.
Leyó los carteles que estaban clavados junto al teléfono, en el tablón de anuncios.
NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO A LAS BARCAS A PERSONAS MENORES DE CATORCE AÑOS SI NO VAN ACOMPAÑADAS DE UN ADULTO.
CONCURSO DE PESCA.
VENTA DE DULCES Y ARTESANÍA, IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ.
TU VIDA ESTÁ EN TUS MANOS. SE LEEN LAS PALMAS DE LAS MANOS Y SE ECHAN LAS CARTAS. BARATO Y ACERTADO. LLAMA A CLAIRE.
—En un motel. En Campbell River.
Pauline supo dónde estaba antes de abrir los ojos. Nada le sorprendió. Había dormido, pero no tan profundamente como para haber dejado escapar algo. Había esperado a Brian en el aparcamiento del edificio comunal, con las niñas, y le había pedido las llaves. Delante de los padres de él, ella le había dicho que necesitaba algo más de Campbell River. Él le había preguntado qué necesitaba y si llevaba dinero.
—Una cosa —le dijo, para que él pensara que se trataba de tampones o preservativos, algo que ella prefiriera no mencionar—. Algo suelto.
—Bien, pero tendrás que echarle gasolina —dijo él.
Más tarde Pauline tuvo que hablar con él por teléfono. Jeffrey insistió en que lo hiciese.
—Porque a mí no me hará caso. Pensará que te he secuestrado o algo por el estilo. No lo creerá.
Pero lo más extraño de todo lo ocurrido aquel día fue que Brian pareció creerlo enseguida. De pie en el lugar donde ella había estado hacía no mucho tiempo, en el vestíbulo del edificio comunal —ya finalizado el juego de bingo, pero con gente que pasaba por allí, Pauline les oía salir del comedor tras la cena—, él dijo: «Ah. Ah. De acuerdo», con una voz que hubiera tenido que controlar apresuradamente, pero que parecía apelar a una dosis de fatalismo o de conocimiento previo que iba bastante más lejos de lo necesario. Como si él hubiera sabido desde el principio, desde siempre, lo que podía ocurrir con ella.
—Bien —dijo él—. ¿Y qué pasa con el coche?
Luego añadió algo, algo imposible, y colgó, y ella salió de la cabina situada junto a unos surtidores de gasolina en Campbell River.
—Qué rápido —dijo Jeffrey—. Más fácil de lo que esperabas.
—No lo sé —respondió Pauline.
—Puede que lo supiese subconscientemente. La gente sabe estas cosas.
Ella sacudió la cabeza para pedirle que no dijera una palabra más, tras lo que él dijo: «Lo siento». Caminaron a lo largo de la calle sin tocarse ni hablarse. Habían tenido que salir para buscar una cabina puesto que no había teléfono en la habitación del motel. Ahora, temprano por la mañana, al observar con calma a su alrededor —la primera sensación de calma y libertad que había tenido desde que entrara en esa habitación—, Pauline se fijó en que no había prácticamente nada en ella. Únicamente una birria de tocador, una cama sin cabecera, una silla tapizada y sin brazos, una persiana con la tablilla rota en la ventana y una cortina de plástico naranja que supuestamente debía parecerse a una red y que no necesitaba dobladillo porque estaba toscamente cortada por la parte inferior. Había un ruidoso aparato de aire acondicionado; Jeffrey lo había apagado por la noche y había dejado la puerta abierta con la cadena puesta, ya que la ventana estaba sellada. Ahora la puerta estaba cerrada. Debía de haberse levantado por la noche para cerrarla.
Esto era todo lo que ella tenía. Sus lazos con la casa donde Brian dormía o no dormía se habían roto, al igual que sus lazos con la casa que había sido la expresión de su vida con Brian, de la forma de vida que ellos habían elegido. Ya no tenía muebles. Ya no contaba con sus grandes y sólidas adquisiciones, como la lavadora y la secadora, mesa de roble, el armario ropero barnizado de nuevo y la lámpara de araña, imitación de una de un cuadro de Vermeer. Ni siquiera con las cosas que eran específicamente suyas: los vasos de cristal prensado que había coleccionado y la alfombra de oración, que por supuesto no era auténtica, pero sí preciosa. Especialmente esos eran los objetos que había perdido. Incluso sus libros los habría perdido. Incluso su ropa. La falda, la blusa y las sandalias que había llevado en su viaje a Campbell River, muy bien podrían ser todo lo que quedaba a su nombre. Nunca volvería para reclamar. Si Brian se comunicaba con ella para preguntar lo que debía hacer con las cosas, ella le respondería que hiciera lo que quisiese; meterlas en bolsas de basura y llevarlas al vertedero, si era eso lo que quería. (En realidad, ella sabía que probablemente las metería en un baúl, cosa que hizo, y le enviaría escrupulosamente no sólo su abrigo de invierno y sus botas, sino también objetos como la faja que había llevado en su boda y que no había vuelto a ponerse, y la alfombra de oración cubriéndolo todo, como una declaración final de su generosidad, espontánea o calculada.).
Ella creía que nunca volvería a dar importancia al tipo de habitaciones en las que tendría que vivir o al tipo de ropa que se pondría, No recurriría a esa clase de ayuda para dar pistas sobre quién era, o sobre cómo era. Ni siquiera para darse una idea a sí misma. Lo que había hecho sería suficiente, lo sería todo. Lo que estaba haciendo era de lo que había oído hablar y de lo que había leído. Se trataba de lo que había hecho Ana Karenina y de lo que había deseado hacer Madame Bovary. Era lo que había hecho un profesor del instituto de Brian, escaparse con la secretaria. Se había fugado con ella. Era el nombre que esto recibía. Fugarse juntos. Escaparse juntos. Se hablaba de ello en tono despectivo, jocoso y con envidia. Era llevar un poco más allá el adulterio. La gente que lo hacía con certeza llevaba tiempo metida en el asunto, había cometido adulterio durante una larga temporada antes de desesperar o echarle el valor suficiente para dar ese paso. De vez en cuando una pareja podía afirmar que el amor que se habían profesado no se había consumado y era técnicamente puro, pero no sólo se les tomaría —si es que alguien los creyera— por muy serios y nobles, sino también por completamente insensatos; los meterían en el mismo saco que a aquellos que se arriesgan a dejarlo todo para marcharse a trabajar a un país pequeño y peligroso.
A los otros, a los adúlteros, se les consideraba irresponsables, inmaduros, egoístas o incluso crueles. También afortunados. Afortunados porque las relaciones sexuales que habían mantenido en coches aparcados, entre las altas hierbas, en sus respectivas y mancilladas camas matrimoniales o, más probablemente, en moteles como aquel, debían de haber sido espléndidas. De lo contrario, nunca habrían anhelado tanto el estar el uno con el otro a toda costa, ni habrían tenido tanta confianza en que su futuro compartido sería, en su conjunto, diferente y mejor que aquel otro que habían experimentado en el pasado.
De diferente clase. Eso era lo que Pauline debía de creer ahora; que existía esa gran diferencia en las vidas, en los matrimonios o en las uniones entre las personas. Que algunos de ellos tenían una necesidad, una predestinación que otros no tenían. Claro que un año antes hubiera dicho lo mismo. La gente decía esas cosas, parecía creerlas y creer que su caso era único, de una clase especial, aunque todos los demás opinaran lo contrario y les dijeran que no sabían de qué hablaban. Pauline no hubiera sabido de qué hablaba.
Hacía demasiado calor en la habitación. El cuerpo de Jeffrey era demasiado cálido. Parecía irradiar convicción y agresividad incluso durmiendo. Su torso era más grueso que el de Brian; estaba más rechoncho alrededor de la cintura. Los huesos estaban cubiertos por más carne, pero al tacto no era tan flácido. A rasgos generales no era tan guapo como Brian; estaba segura de que la mayoría de gente lo pensaría así. Y no era tan escrupuloso. Brian en la cama no olía a nada. Siempre que ella estaba con Jeffrey percibía que su piel tenía un olor a tostado, suavemente aceitoso, como a nuez. La noche anterior no se había lavado; pero, a decir verdad, tampoco ella. No hubo tiempo. ¿Por lo menos tendría un cepillo de dientes? Ella no. Pero no sabía que se iba a quedar allí. Cuando se reunió con Jeffrey en este lugar, aún tenía metido en la cabeza que tendría que urdir una mentira como un templo de la que poder servirse cuando regresara a casa. Y que ella, ellos, debían darse prisa. Cuando Jeffrey le dijo que había decidido que debían quedarse juntos, que ella iría con él al estado de Washington, que tendrían que dejar la obra porque las cosas les resultarían demasiado difíciles en Victoria, lo observó con esa mirada vacía con la que uno se queda en el instante en que empieza un terremoto. Estaba preparada para darle las razones por las que no era posible, aún pensaba que iba a decírselo, pero en ese momento su vida iba a la deriva. Volver hacia atrás se ría como anudarse una soga al cuello.
Todo lo que dijo fue: «¿Estás seguro?».
Y él respondió: «Seguro». Lo dijo con sinceridad. «Nunca te abandonaré.»
Eso no era propio de él. Luego ella se dio cuenta de que había citado —quizá irónicamente— una frase de la obra. Era lo que Orfeo le dice a Eurídice al cabo de unos minutos de su primer encuentro en la estación.
Así es que su vida se estaba convirtiendo en una huida hacia adelante; ella se estaba convirtiendo en una de esas personas que huyen. Una mujer que escandalosa e incomprensiblemente lo abandonaba todo. Por amor, dirían con sarcasmo los observadores. Queriendo decir: por sexo. Nada de eso habría ocurrido si no fuera por el sexo.
Y, sin embargo, ¿qué diferencia puede haber? A pesar de lo que se diga, no es una práctica tan variable. Pieles, movimientos, contacto, resultados. Pauline no es una mujer de la cual sea difícil obtener resultados. Brian los obtenía. Probablemente cualquiera los obtendría, cualquiera que no fuera un completo inútil o un ser moralmente repugnante.
Pero, en verdad, nada es igual. Con Brian —en particular con Brian, a quien ella ha dedicado una especie de benevolencia egoísta, con quien ha vivido una complicidad marital— nunca puede existir ese despojarse, la inevitable huida, los sentimientos por los que ella no tiene que esforzarse sino sólo ceder, como respirar o morir. Eso, piensa Pauline, sólo puede ocurrir cuando la piel es la de Jeffrey, cuando los movimientos los realiza Jeffrey y el peso que ella siente sobre su cuerpo contiene el corazón de Jeffrey, al igual que sus costumbres, pensamiento, peculiaridades, su ambición y su soledad (todo lo cual, por lo que ella sabe, debe de estar en gran medida relacionado con su juventud).
Por lo que sabe. Hay mucho que ella desconoce. Apenas sabe nada sobre lo que le gusta comer, la música que le gusta escuchar o el papel que juega su madre en su vida (sin duda misterioso pero importante, al igual que el de los padres de Brian). Hay una cosa de la que está bastante segura: sean cuales sean sus preferencias o prohibiciones, serán definitivas.
Se desliza de debajo de la mano de Jeffrey y de debajo de la sábana superior, que despide un fuerte olor a lejía, baja al suelo, donde está tirada la colcha, y rápidamente se envuelve en ese viejo trapo de felpilla amarillo verdoso. No quiere que él abra los ojos, la vea por detrás y se fije en lo caídas que tiene las nalgas. La ha visto desnuda en anteriores ocasiones, pero generalmente en momentos más indulgentes.
Se enjuaga la boca y se lava con la pastilla de jabón, que tiene el tamaño de dos onzas pequeñas de chocolate y está más duro que una piedra. Tiene la entrepierna irritada; está inflamada y apesta. Le cuesta orinar y parece que está estreñida. La noche anterior, cuando salieron a comprar hamburguesas, descubrió que no podía comer. Presumiblemente volverá a aprender a hacer esas cosas, que volverán a ocupar su justa importancia en su vida. Por ahora es como si fuera incapaz de prestarles atención.
Tiene algún dinero en su bolso. Debe salir y comprar un cepillo de dientes, pasta dentífrica, desodorante y champú. También una pomada vaginal. La noche anterior utilizaron condones las primeras dos veces, pero nada la tercera. No trajo su reloj y Jeffrey no tiene. En la habitación no hay reloj, por supuesto. Le parece que es temprano; por la luz, aún tiene pinta de ser temprano, a pesar del calor. Probablemente las tiendas no estén abiertas, pero habrá algún sitio donde pueda tomarse un café.
Jeffrey se ha cambiado de lado. Ha debido de despertarlo por un instante. Tendrán un dormitorio. Una cocina, una dirección. Él irá a trabajar. Ella irá a la lavandería automática. Quizá también vaya a trabajar. Venderá cosas, trabajará de camarera, dará clases particulares a estudiantes. Sabe francés y latín. ¿Enseñan latín y francés en los institutos estadounidenses? ¿Puedes conseguir un trabajo si no eres estadounidense? Jeffrey no lo es.
Le deja la llave. Tendrá que despertarlo para volver a entrar. No hay nada con lo que pueda o en lo que pueda escribir una nota.
Es temprano. El motel está en la autopista, en el extremo norte del pueblo, junto al puente. Todavía no hay tráfico. Arrastra los pies bajo los álamos durante bastante tiempo antes de que cualquier vehículo cruce el puente, a pesar de que los coches han hecho temblar la cama hasta altas horas de la madrugada. Algo se acerca. Es un camión. Pero no sólo es un camión, sino una enorme y sombría realidad que viene hacia ella. Y no ha salido de la nada; ha estado a la espera, rondando cruelmente desde que se despertó o incluso durante toda la noche.
Caitlin y Mara.
Anoche, cuando estaba al teléfono, tras hablar de una manera tan calmada, controlada y con una voz casi agradable —como si se sintiese orgulloso de no escandalizarse, ni poner pegas ni rogar—, Brian estalló. Con desprecio y con rabia y sin preocuparse de quién le oyera, dijo:
—Bueno, ¿y qué pasa con las crías?
El auricular empezó a vibrar contra el oído de Pauline.
—Ya hablaremos… —dijo ella. Pero él no pareció oírla.
—Las niñas —dijo Brian, con la misma voz estremecida y rencorosa. Pasar de la palabra «crías» a «niñas» era como golpearla con una piedra; una amenaza grave, formal y severa—. Las niñas se quedan—dijo—. ¿Me has oído, Pauline?
—No —respondió ella—. Sí, te he oído pero…
—Muy bien. Me has oído. Recuérdalo. Las niñas se quedan.
Era su único recurso. Que viera lo que estaba haciendo, a lo que estaba poniendo fin, y castigarla si seguía adelante. Nadie lo culparía. Ella podría arreglárselas para conseguir algo, podría haber regateos por supuesto tendría que humillarse, pero ahí estaban los hechos como una piedra redonda y helada en su garganta, como una bala de cañón. Y permanecería ahí a no ser que ella cambiase de actitud de forma radical. Las niñas se quedan.
Su coche —suyo y de Brian— todavía estaba en el aparcamiento de motel. Brian tendría que pedirle hoy a su padre o a su madre que le llevaran hasta ahí para recogerlo. Pauline tenía las llaves en el bolso. Había un juego de sobra, seguro que él lo traería. Abrió la puerta y lanzó sus llaves sobre el asiento delantero, echó el pestillo por dentro y cerró.
Ahora no podía volver. No podía coger el coche y volver y decir que había cometido una locura. Si hacía eso, él la perdonaría pero nunca lo superaría, y ella tampoco. Aunque saldrían adelante, como hace la gente.
Salió del aparcamiento y caminó a lo largo de la calzada hacia el pueblo. Ayer, el peso de Mara sobre su cadera. El atisbo de las pisadas de Caitlin en el suelo.
Pau.
No necesita las llaves para volver a ellas, no necesita el coche. Podría pedir que la llevaran por la autopista. Ceder, ceder, volver a ellas como sea, ¿cómo no va a hacerlo?
Una soga anudada al cuello.
Una elección que fluye, la elección de la fantasía se vierte sobre el suelo y se endurece al instante; ha tomado su forma innegable.
Este dolor agudo. Se hará crónico. Crónico significa que perdurará aunque tal vez no sea constante. También puede significar que no morirás de ello. No te librarás pero no te matará. No lo sentirás a cada minuto pero no permanecerás mucho tiempo sin que te haga una visita. Y aprenderás algunos trucos para mitigarlo o ahuyentarlo, tratando de no destruir aquello que tanto dolor te ha costado. No es culpa de él. Él es aún un ingenuo o un salvaje que no sabe que en el mundo existe un dolor tan perdurable. Debes decirte: de todas formas las perderás. Crecen. A una madre siempre le espera esa desolación privada y ligeramente ridícula. Olvidarán estos tiempos y de una forma o de otra renegarán de ti. O seguirán pegadas a tus faldas hasta que no sepas qué hacer con ellas, como le pasó a Brian.
Y, aun así, qué dolor. Seguir viviendo y acostumbrarse hasta que sólo sea el pasado lo que duela, y no cualquier presente posible. Sus hijas han crecido. No la odian. Por haberse marchado o no haber vuelto. Tampoco la perdonan. De cualquier manera, probablemente nunca la habrían perdonado, pero sería por alguna otra cosa.
Caitlin tiene pocos recuerdos del verano en la playa. Mara no recuerda nada. Un día, Caitlin se lo menciona a Pauline, refiriéndose a ello como «ese sitio al que iban la abuela y el abuelo».
—El lugar en el que estábamos cuando te marchaste —dice—. Lo único es que no supimos hasta más tarde que habías huido con Orfeo.
—No era Orfeo —dice Pauline.
—¿No era Orfeo? Papá solía decir que era Orfeo. Decía: «Y entonces tu madre se fugó con Orfeo».
—Bromearía —dijo Pauline.
—Siempre creí que se trataba de Orfeo. Entonces era otra persona.
—Se trataba de otra persona relacionada con la obra. Alguien con quien viví durante una temporada.
—Pero no Orfeo.
—No. Nada que ver con él.
(1) “Toom, not Tomb” (nota de LMQ)