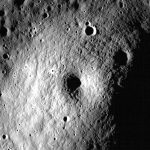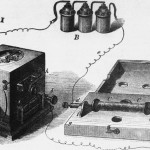Sandra Isabel Jiménez Mateos
Universidad Veracruzana
RESUMEN
Este artículo analiza las repercusiones del discurso de odio dirigido contra periodistas en México, con énfasis en el estado de Veracruz, entidad que registra el mayor número de asesinatos de integrantes del gremio desde el año 2000. Desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, se examina la estrategia discursiva de Rocío Nahle García, actual gobernadora de Veracruz, quien ha privilegiado el uso de plataformas digitales y ha descalificado a los medios tradicionales como parte de su comunicación institucional. A partir de una revisión crítica de estudios sobre discurso de odio, violencia contra periodistas y concentración de medios, se contextualiza el uso de la estigmatización como instrumento de confrontación política en América Latina. El texto identifica rasgos discursivos que sostienen una narrativa polarizante, en la cual la prensa crítica es representada como enemiga del poder, en consonancia con el modelo comunicativo promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se argumenta que esta estrategia no solo debilita la legitimidad de los medios, sino que también incrementa la vulnerabilidad del periodismo, al legitimar un entorno hostil hacia su función democrática. Asimismo, se advierte que la exclusión del periodismo independiente en la comunicación gubernamental puede socavar la deliberación pública, abrir la puerta a la censura y favorecer la desinformación.
Finalmente, se plantean interrogantes sobre el impacto estructural de este modelo en la libertad informativa y el sistema democrático en Veracruz.
Palabras clave: discurso de odio, estigmatización mediática, economía política de la comunicación, libertad informativa, democracia deliberativa
ABSTRACT
This article analyzes the repercussions of hate speech directed against journalists in Mexico, with a particular focus on the state of Veracruz, which has reported the highest number of journalist murders since the year 2000. From the perspective of the political economy of communication, it examines the discursive strategy of Rocío Nahle García, the current governor of Veracruz, who has prioritized digital platforms and discredited traditional media as part of her official communication. Based on a critical review of studies on hate speech, violence against journalists, and media concentration, the article contextualizes the use of stigmatization as a tool of political confrontation in Latin America. It identifies discursive features that support a polarizing narrative, in which critical journalism is framed as an enemy of power, consistent with the communication model promoted by former president Andrés Manuel López Obrador. The article argues that this strategy not only weakens the legitimacy of the media, but also increases the vulnerability of journalism by legitimizing a hostile environment toward its democratic function. Furthermore, it warns that excluding independent journalism from government communication can undermine public deliberation, open the door to censorship, and fuel disinformation. Key questions are raised about the structural impact of this model on informational freedom and the democratic system in Veracruz.
Keywords: hate speech, media stigmatization, political economy of communication, informational freedom, deliberative democracy.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el estudio del discurso de odio ha ganado relevancia en las ciencias sociales, debido a su capacidad para intensificar la polarización y socavar a determinados sectores del espacio público. Esta forma de retórica, al estigmatizar y excluir a grupos específicos, no solo debilita el diálogo democrático, sino que también se emplea como herramienta de poder en contextos políticos complejos.
En el caso de México, los periodistas han sido blanco constante de ataques verbales y físicos, en un entorno donde la crítica informativa suele ser deslegitimada desde las esferas gubernamentales. Esta dinámica ha evolucionado del señalamiento público hacia formas más sistemáticas de agresión, evidenciando la fragilidad de los mecanismos institucionales de protección. Particularmente, Veracruz ha sido señalado reiteradamente como una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo.
Desde la economía política de la comunicación, se plantea que los gobiernos pueden ejercer control sobre la narrativa pública mediante decisiones estratégicas en sus canales de difusión. Este enfoque permite analizar cómo el poder incide en la producción y circulación de la información, afectando tanto el acceso a la información pública como la calidad democrática. La creciente preferencia por plataformas digitales como medio de comunicación directa entre líderes y ciudadanía ha desplazado el rol tradicional de la prensa como mediadora del discurso político.
Este artículo examina la estrategia comunicacional de Rocío Nahle García, gobernadora electa de Veracruz, quien ha priorizado el uso de canales digitales y ha descalificado públicamente a los medios tradicionales. A partir del enfoque de la economía política de la comunicación, se analizan las implicaciones de esta postura sobre la libertad informativa y el ejercicio periodístico en la entidad.
Nota metodológica
Este artículo analiza el discurso de Rocío Nahle García, durante su campaña como candidata a la gubernatura de Veracruz, específicamente en el marco de una entrevista difundida en plataformas digitales. Si bien el objeto de análisis se centra en su estrategia comunicativa en etapa electoral, algunas inferencias se vínculan con la posterior configuración del modelo de comunicación institucional. Esta relación se justifica a partir del nombramiento del entrevistador como titular del sistema estatal de medios públicos, lo cual sugiere una línea de continuidad discursiva entre la campaña y el inicio de gobierno.
Discurso de odio y violencia contra periodistas en México
México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, enfrentando una ola persistente de agresiones que van desde el acoso digital hasta el asesinato. Diversas investigaciones han documentado que estas formas de violencia están estrechamente vinculadas con contextos políticos adversos y una impunidad estructural que perpetúa el ciclo de agresión.
Estudios recientes, como los de Márquez Ramírez y Salazar Rebolledo (2024), destacan que una proporción significativa de periodistas ha sido blanco de ataques derivados de discursos hostiles en plataformas digitales. Esta violencia discursiva no solo vulnera la integridad personal de quienes ejercen el periodismo, sino que también debilita su función social como contrapeso del poder político.
Investigaciones recientes han documentado cómo la violencia simbólica y física contra periodistas en México se ha intensificado y normalizado, particularmente en contextos regionales de alto riesgo. Un estudio presentado por investigadoras de la Universidad Iberoamericana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, revela que cerca del 80 por ciento de los periodistas encuestados han sido víctimas de discursos de odio, en un contexto de estigmatización sistemática promovida desde el poder, que tiende a presentar a la prensa crítica como enemiga del Estado en lugar de reconocerla como un actor esencial en la democracia (Salazar Rebolledo et al., 2024).
Economía política de los medios en México
Desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, se ha examinado con profundidad cómo las estructuras de poder influyen en la producción, circulación y control de la información. Este enfoque permite comprender cómo los modelos mediáticos pueden utilizarse tanto para reforzar hegemonías como para fomentar la participación ciudadana y el pluralismo informativo.
Autores como Mosco (2006) y McChesney (2015) sostienen que el sistema mediático no constituye un espacio neutral, sino una arena en la que se reproducen relaciones de poder. En el contexto mexicano, este análisis cobra especial relevancia ante la creciente migración de los actores gubernamentales hacia plataformas digitales, fenómeno que ha desplazado el papel mediador de los medios tradicionales y ha favorecido la comunicación directa desde el poder.
En este nuevo escenario, la prensa independiente ha visto reducida su capacidad de intermediación entre el gobierno y la sociedad, lo que genera un desequilibrio en el ecosistema informativo y puede derivar en estrategias deliberadas de exclusión.
La intermediación mediática garantiza la pluralidad informativa y la deliberación democrática. En contraste, su desplazamiento por una comunicación directa y vertical —como la impulsada por figuras políticas en México— erosiona los contrapesos simbólicos del poder, consolida discursos hegemónicos y limita la participación ciudadana. Autores como Mosco (2009), McChesney (2008), Waisbord (2013) y Becerra (2015) alertan que la desaparición del periodismo como mediador no solo afecta la libertad de expresión, sino que transforma la comunicación en una herramienta de control ideológico.
Relaciones sociales fracturadas: la anulación del periodista como intermediario
En el contexto político actual de México, el discurso de odio dirigido contra periodistas ha dejado de ser una manifestación marginal para convertirse en una práctica institucionalizada. La transformación de los canales gubernamentales de comunicación ha afectado directamente el papel histórico del periodismo como mediador entre el poder y la ciudadanía.
Un ejemplo paradigmático de esta reconfiguración se encuentra en la estrategia comunicativa de Rocío Nahle García, actual gobernadora electa de Veracruz. En una transmisión difundida en plataformas digitales, titulada Café con Rocío. Capítulo 2: La Guerra Sucia (febrero de 2024), la entonces candidata descalificó abiertamente a los medios tradicionales, utilizando calificativos como “hegemónicos”, “coorporativos”, “sin ética”, “agresivos”, “groseros”, “difamatorios” “vendidos”, “chayoteros” (corrupto). También aludió directamente a el periodista, Carlos Loret de Mola, a quien acusó de actuar bajo intereses empresariales y económicos.
«Cuando vemos a alguien, [aquí, su entrevistador, un personaje de apoyo en la escenificación le susurra el nombre del medio, Reforma] un Loret de Mola, que todos los días inventa, todos los días inventa y saca y dice…Pues nada más lo oímos y dices: ‘No me voy a estar desgastando con este señor, cuando él tiene intereses, intereses particulares, empresariales, comerciales, cobra, él cobra con las transnacionales. Entonces, él es ahora sí, como decíamos, un vendido, pero esa es su función, él de esa manera saca dinero’ (Nahle, 2024).»
En el mismo video, Nahle enfatiza el papel de las plataformas digitales como un medio de comunicación preferente frente a la prensa tradicional, expresando que:
«Ya la prensa es poca, o sea, su impacto es poco y desgraciadamente ha disminuido mucho a como estaba el manejo, por la manipulación. Hoy por hoy, yo creo que las plataformas, las redes sociales, es lo directo, es esto que estamos haciendo (Nahle, 2024).»
Este discurso, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una narrativa política más amplia, que privilegia la comunicación directa con el electorado mediante redes sociales y plataformas de video, reduciendo el papel de los medios como intermediarios legítimos. En su sitio oficial, Nahle ha anunciado que su administración priorizará el uso de estas plataformas digitales como eje de su política informativa.
Este modelo se alinea con el estilo de comunicación instaurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió una relación directa y confrontativa con la prensa, posicionando al gobierno como la única fuente legítima de información. Nahle respalda esta estrategia al afirmar que la confrontación permitió “desgastar a la derecha y exhibir a los conservadores”, replicando un modelo de polarización discursiva.
Desde la economía política de la comunicación, esta situación revela una transformación estructural de las relaciones sociales vinculadas al poder y a la información. Como señala Mosco (2006), los sistemas mediáticos reflejan y reproducen las configuraciones sociales dominantes. En este caso, la marginación del periodismo independiente y la legitimación de una única voz gubernamental representan un riesgo para el equilibrio democrático y la deliberación pública.
La estructura discursiva del odio en el marco cultural de la comunicación política
El análisis del discurso político de Rocío Nahle García revela elementos identitarios que configuran una estrategia comunicativa orientada a deslegitimar a los medios tradicionales y a consolidar una narrativa propia, excluyente y polarizante. En la transmisión digital Café con Rocío, se manifiesta una dinámica de interacción con el entrevistador que va más allá de la entrevista política convencional: es una escenificación estratégica que articula símbolos, valores culturales y exclusión discursiva.
En la transmisión de continúo, Rocío Nahle interactúa con un personaje que le entrevista de nombre Esteban Sosa Benítez y que marca pautas para la difamación de los medios. Posteriormente, el entrevistador sería nombrado director general de Radio Televisión de Veracruz, un órgano público descentralizado del gobierno veracruzano.
En el video subido a la plataforma de streaming, se observan los componentes de identidad cultural como la filosofía, el mito, la historia, los materiales como la tecnología, lenguaje, rituales, sistemas de estatus interno, así como una estructura de poder.
La filosofía utilizada por la gobernadora es una réplica de la usada durante seis años por Andrés Manuel López Obrador, que fragmenta con la idea de “nosotros” a diferencia de “ellos”.
Un discurso polarizante: “nosotros que queremos acercarnos con todos ustedes, el pueblo de Veracruz” y “Ellos”, “los medios hegemónicos, los medios corporativos”, “que nos han engañado” (Nahle, 2024).
Con el símbolo de una pieza arqueológica en el escenario de su discurso, “que es la mujer de Amajac, que fue una gobernante”, Esteban, el entrevistador, marca la pauta de inicio:” los medios son medios de manipulación”, “son alienados” (Nahle, 2024).
La historia utilizada es “anti-conquista”: “Se quita a Cristóbal Colón1 y se pone a la mujer de Amajac, una mujer indígena huasteca, que era una gobernante con gran poderío” (Nahle, 2024).
En el video (Nahle, 2024) el lenguaje es confrontativo, directo y fragmentario: “porque la derecha lo único que la mueve es el miedo, en particular, pues el miedo a perder sus privilegios que durante muchos años han construido a costa de la mayoría de los mexicanos”.
Desde una perspectiva sociocomunicacional, el discurso de Nahle puede entenderse como la expresión de una cultura organizacional, entendida como un conjunto de creencias, normas y prácticas compartidas que estructuran la identidad de un grupo (Fine, 1979).
En este caso, los elementos culturales refuerzan una división simbólica entre “nosotros” (gobierno, pueblo, transformación) y “ellos” (medios corporativos, conservadores, oposición).
En la estructura de este discurso pueden identificarse al menos cuatro componentes centrales:
- Filosofía discursiva polarizante: Nahle reproduce una retórica asociada al estilo del expresidente López Obrador, marcando una separación tajante entre actores legítimos e ilegítimos en la esfera pública. La prensa crítica es encasillada como adversaria ideológica, lo que refuerza la tensión y el enfrentamiento.
- Apropiación simbólica e histórica: la escenografía del video incluye una réplica de la escultura de la Mujer de Amajac, figura prehispánica asociada con el liderazgo indígena. Este símbolo es utilizado para vincular el discurso gubernamental con un relato de resistencia histórica, reforzando una identidad política que apela a lo popular y lo originario.
- Lenguaje excluyente y descalificador: el uso reiterado de términos como “vendidos” o “chayoteros” para referirse a periodistas consolida un estilo confrontativo que excluye voces críticas. Este recurso no solo erosiona la imagen de la prensa, sino que normaliza su marginación del espacio público.
- Prioridad de canales digitales: la estrategia comunicativa privilegia redes sociales, transmisiones en vivo y plataformas digitales, evitando la intermediación de medios tradicionales. Este cambio de canal implica también una modificación en la lógica del mensaje: de la deliberación al monólogo, del cuestionamiento a la imposición narrativa.
Según Waisbord (2021), estos modelos de comunicación gubernamental refuerzan la polarización del debate público al desactivar los mecanismos deliberativos y promover una narrativa única desde el poder. En este sentido, la estrategia discursiva de Nahle no constituye solo una forma de propaganda, sino una arquitectura simbólica que busca reconfigurar la relación entre medios, ciudadanía y autoridad.
Periodistas en Veracruz: un grupo en situación de vulnerabilidad
El estado de Veracruz, ubicado en la región del Golfo de México, ha sido históricamente uno de los territorios más hostiles para el ejercicio del periodismo en México. Con una población superior a los ocho millones de habitantes (INEGI, 2020) y altos índices de pobreza —58 % en situación de precariedad y 13.9 % en pobreza extrema (CONEVAL, 2022)—, las condiciones estructurales de vulnerabilidad inciden directamente en la seguridad y libertad de quienes desempeñan funciones informativas.
En este contexto, el periodismo independiente enfrenta un doble riesgo: por un lado, la amenaza del crimen organizado y de actores con intereses en silenciar la crítica; por otro, la ausencia de garantías institucionales que respalden su labor. La organización Artículo 19 ha documentado 172 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, de los cuales 31 ocurrieron en Veracruz, lo que coloca a esta entidad como la más letal para el gremio (Artículo 19, 2025).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022) ha reconocido a los periodistas como un grupo particularmente expuesto a riesgos sistemáticos, en condiciones similares a las de los defensores de derechos humanos. Este reconocimiento se vincula con el concepto de vulnerabilidad social, entendido como la exposición de individuos o colectivos a condiciones adversas sin contar con mecanismos eficaces de protección (Pizarro, 2001).
Busso (2001) profundiza en esta noción al señalar que la vulnerabilidad no se limita al daño físico, sino que abarca también la precariedad institucional y el déficit de respuesta por parte del Estado. En el caso del periodismo en Veracruz, esta situación se manifiesta en tres niveles:
- Fragilidad frente al poder político y al crimen organizado: los periodistas enfrentan amenazas constantes por parte de actores que buscan controlar el discurso público.
- Falta de protección efectiva: a pesar de la existencia de mecanismos formales —como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—, la respuesta estatal ha sido insuficiente y, en muchos casos, meramente simbólica.
- Estigmatización desde el poder: los discursos de odio y la descalificación sistemática contribuyen a un entorno en el que la violencia simbólica se legitima y naturaliza, generando efectos de autocensura y aislamiento.
Lotter (2022) advierte que esta constante exposición a la intimidación pública no solo afecta la salud mental y emocional de los periodistas, sino que también debilita el tejido social, promoviendo climas de fragmentación y miedo. La política de comunicación impulsada por el gobierno de Veracruz, al privilegiar la confrontación y la exclusión, puede intensificar estas condiciones de riesgo, vulnerando tanto la libertad de prensa como el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Plataformas digitales: ¿herramientas de comunicación o de estigmatización?
La expansión de las plataformas digitales ha transformado profundamente las formas de interacción entre los actores políticos y la ciudadanía. En el ámbito gubernamental, estas herramientas han sido celebradas por su capacidad de romper con la intermediación de los medios tradicionales, facilitando una comunicación directa, inmediata y masiva. Sin embargo, también se han convertido en espacios propicios para la desinformación, el discurso de odio y la construcción de narrativas excluyentes.
La UNESCO (2024) advierte que el discurso de odio en entornos digitales actúa como catalizador de violencia simbólica. A través de la estigmatización, el señalamiento y la repetición sistemática de mensajes hostiles, se promueve la exclusión de voces críticas y se refuerzan identidades políticas cerradas al diálogo. Este fenómeno se intensifica con la lógica algorítmica de las plataformas, que tiende a priorizar el contenido polarizante por encima de la deliberación razonada.
En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador consolidó una estrategia de comunicación en la que el uso de canales digitales oficiales —como las conferencias mañaneras— desplazó paulatinamente a los medios tradicionales. Esta fórmula, basada en la centralización del mensaje y la deslegitimación sistemática de la prensa crítica, ha sido replicada por figuras políticas locales como Rocío Nahle García, quien ha manifestado públicamente su intención de utilizar plataformas digitales como principal vía de comunicación gubernamental.
Este modelo no solo altera los equilibrios informativos, sino que también transforma la relación entre el poder y la ciudadanía. Al posicionar a las redes sociales como únicos canales legítimos, se limita el acceso a fuentes plurales y se consolida una estructura informativa cerrada, donde la crítica es interpretada como traición o ataque político.
Waisbord (2020) sostiene que, aunque la polarización política no es causada exclusivamente por los entornos digitales, sí encuentra en ellos un potente acelerador. Las redes sociales tienden a fragmentar el debate público, a promover posiciones extremas y a reducir el espacio para los matices. En contextos como el de Veracruz, donde el periodismo ya opera en condiciones de alta vulnerabilidad, este fenómeno agrava los riesgos y debilita aún más los canales democráticos de comunicación.
Características del discurso de odio ideológico
Diversos estudios han clasificado el discurso de odio en distintas categorías, según su orientación, contexto y efectos sociales. En particular, Brändle et al. (2024) proponen una tipología basada en la función social del discurso, que identifica cuatro formas predominantes en los entornos digitales: discurso de odio racista, machista, violento-irónico e ideológico. Esta última categoría resulta especialmente relevante para el caso mexicano, ya que el enfrentamiento discursivo entre figuras políticas y la prensa crítica se inscribe dentro de una lógica de exclusión ideológica.
El discurso de odio ideológico se caracteriza por la descalificación sistemática de quienes no comparten la visión oficial, la construcción de narrativas binarias (nosotros vs. ellos) y la incitación a marginar a sectores disidentes. En contextos como el de Veracruz, estas prácticas se han manifestado a través de declaraciones públicas que colocan a los periodistas en una posición de enemistad estructural con el poder político, deslegitimando su función crítica y debilitando su legitimidad simbólica.
Batista et al. (2022) destacan tres elementos clave en este tipo de discurso:
- Descalificación personal y colectiva: se emplean calificativos peyorativos para desprestigiar a periodistas y opositores, reduciendo su labor a intereses espurios o conspirativos.
- Fomento de la exclusión: el lenguaje utilizado busca aislar a los sectores críticos del debate público, presentándolos como amenazas a la unidad o al proyecto político dominante.
- Polarización como estrategia discursiva: se impulsa una visión dicotómica de la realidad, en la que solo existen aliados o enemigos, anulando la posibilidad de matices o disensos legítimos.
CONCLUSIÓN
El discurso político impulsado por Rocío Nahle García, durante su campaña por la gubernatura de Veracruz, reproduce estrategias comunicativas ampliamente criticadas por su carácter polarizante y excluyente. Al privilegiar los canales digitales, como vías principales de contacto con la ciudadanía, y descalificar sistemáticamente a la prensa crítica, se reconfigura la relación entre poder e información en la esfera pública.
Lejos de fomentar un ecosistema comunicativo plural y abierto, este enfoque discursivo refuerza un entorno donde la hostilidad hacia el periodismo se integra al discurso político cotidiano. En un estado como Veracruz —que ha registrado el mayor número de asesinatos de periodistas desde el año 2000—, estas estrategias no son menores: normalizan la agresión, legitiman la exclusión y debilitan los fundamentos democráticos.
El discurso de odio ideológico, estructurado en torno a la descalificación, la exclusión y la polarización extrema, margina a los periodistas y deteriora la calidad del debate público. Al desplazar a la prensa independiente y alentar una narrativa única, se corre el riesgo de consolidar una comunicación política autorreferencial que limita el derecho ciudadano a informarse con diversidad de voces.
El Barómetro de Confianza de Edelman (2024) ha documetado una disminución en la confianza hacia instituciones clave en México, incluida la prensa. Aunque multicausal, este fenómeno está estrechamente vinculado con la retórica de deslegitimación desde el poder.
En este contexto, es necesario plantear interrogantes sobre el futuro del periodismo y la libertad informativa en Veracruz:
- ¿Podrá mantenerse la función crítica del periodismo en un entorno de confrontación discursiva sostenida?
- ¿Qué papel ocuparán los medios como contrapeso simbólico al poder cuando son desacreditados sistemáticamente?
- ¿Hasta qué punto estos modelos erosiona las bases de la democracia deliberativa?
El concepto de desdemocratización planteado por Tilly (2010) comprende que no es necesaria una ruptura formal del orden democrático para que sus principios se vean comprometidos. La limitación de voces plurales, la promoción de homogeneidades ideológicas y el desincentivo de la crítica constituyen formas sutiles pero efectivas de debilitamiento democrático.
Estos patrones discursivos no solo afectan la percepción pública de la prensa, sino que propician climas de hostilidad que pueden traducirse en censura política o violencia estructural.
Estudios recientes realizados en España han demostrado que la exposición constante a discursos de odio en redes sociales tiene efectos negativos en la salud mental, provocando ansiedad, aislamiento y autocensura entre quienes son blanco de esos mensajes (Batista et al., 2022).
En el caso mexicano, donde la violencia contra periodistas puede alcanzar niveles letales, estas dinámicas discursivas no deben subestimarse. Su impacto trasciende lo simbólico: contribuyen a erosionar los fundamentos del pluralismo democrático y alimentan un clima de impunidad discursiva que favorece agresiones más graves.
REFERENCIAS
Abuín-Vences, N., et al. (2022). “Análisis del discurso de odio en función de la ideología: efectos emocionales y cognitivos”. Revista científica de educomunicación,71(30). https://doi.org/10.3916/C71-2022-03
Artículo 19. (2025). Periodistas asesinados en México en su posible relación con su labor. https://cutt.ly/VeU2lZYc
Batista, J., et al. (2022). “El discurso del odio en la militancia política en red social”. Austral Comunicación, 11(1). https://doi.org/10.26422/aucom.2022.1101.dem
Becerra, M. (2015). Cazadores de noticias: Dilemas del periodismo en el siglo XXI. Siglo XXI Editores.
Becerra, M., & Waisbord, S. (2021). “La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital”. Revista Desarrollo Económico, 60(232), 295-313. https://revistas.ides.org.ar/desarrollo-economico/article/view/105
Brändle, G. (2024). “Sentir el odio: análisis de la gravedad percibida de los discursos de odio en la población española”. Revista Española de Sociología, 33(2). https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.219
Busso, G. (2001). “Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XX”. Seminario Internacional “Las Diferentes Expresiones de la Vulnerabilidad Social en América Latina y el Caribe“. CEPAL y CELADE. https://goo.su/xdZtA
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2022). Informe de actividades. https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo en México (CONEVAL). (2022). Informe de pobreza y evaluación. https://cutt.ly/DeUoZg3Q
Fine, G. (1979). “Small groups and culture creation: The idioculture of little league base-ball teams”. American Sociological Review, 44(5), 733–745. https://www.jstor.org/sta-ble/2094525
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). Producto Interno Bruto por entidad federativa. https://cutt.ly/MrckaeYE
Lotter, S. (2022). Sind “vulnerable Gruppen” vor Kritik zu schützen? Praktische Philosophie, 9(2). https://doi.org/10.22613/zfpp/9.2.16
McChesney, R. (2008). The political economy of media: Enduring issues, emerging dilemmas. Monthly Review Press.
McChesney, R. (2015). Desconexión digital: Cómo el capitalismo está poniendo a internet en contra de la democracia. El Viejo Topo.
Mosco, V. (2006). “La economía política de la comunicación: una actualización diez años después”. Cuadernos de Información y Comunicación, 11, 57-79. https://cutt.ly/urckpYXz
Mosco, V. (2009). The political economy of communication. SAGE Publications. https://cutt.ly/Erckp4XW
Márquez, M., y Salazar, G. (2024). La violencia digital contra periodistas en México: Un análisis de la desinformación y el discurso de odio en redes sociales. Universidad Iberoamericana. https://cutt.ly/KrckpZnE
Nahle, R. (2024). Discurso político de la candidata a gobernadora de Veracruz: “La Guerra Sucia”. YouTube. https://youtu.be/y8E48r_DQdk?si=LdeS9Ezh5iOiGGRE
Nahle, R. (2024). Nombra Rocío Nahle a directores de comunicación institucional. https://www.ro-cionahle.com/nombra-rocio-nahle-a-directores-de-comunicacion-institucional/
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2024). ¿Qué es el discurso de odio? https://www.unesco.org/es/countering-hate-speech/need-know
Pizarro, R. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina. División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL.
Ramírez, D., et al. (2022). “Odio, polarización social y clase media en Las Mañaneras de López Obrador”. RevistaUSPCEU, 35. https://doi.org/10.31921/doxacom.n35a1505
Salazar Rebolledo, G., Márquez Ramírez, M., & Echeverría Victoria, M. (2024). “Detrás de las palabras: ¿qué impulsa los discursos de odio contra periodistas en México?” Ponencia presentada en la Safety of Journalists Conference, Oslo Metropolitan University, Oslo, Noruega.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2019). Tesis 118/2019 con número de registro digital 2021226. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, 73(1), 329.Tilly, C. (2010). Democracia. Akal.
Waisbord, S. (2013). Reinventing professionalism: Journalism and news in global perspective. Polity Press.
Waisbord, S. (2021). El imperio de la comunicación. Gedisa
Jiménez Mateos, S. I., (2025). Periodistas como blanco del discurso de odio: poder político, medios y democracia en México. Sintaxis, año 8, núm. 15, DOI: https://doi.org/10.36105/stx.2025n15.09
Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 Internacional.
- Antes del 12 de octubre de 2021, en México se conmemoraba el ‘Día de la Raza’, cuando se recuerda la llegada de Colón al Continente Americano en 1492. En esa misma fecha, el gobierno de la ciudad de México quitó la estatua y colocó la imagen en piedra de Amajac. ↩︎