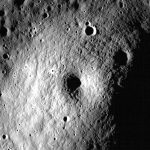Hace medio siglo, el tímido profesor Peter Higgs –quien ganó el premio Nobel de Física esta semana, hijo de un ingeniero de sonido de la BBC, que vive un retiro feliz en Edinburgo– se preguntó si había una partícula que explicara por qué las cosas tienen masa. Su teoría quedó expresada en las cuatro líneas de una ecuación escrita en papel, y la partícula teórica se llamó Bosón.
Y hace cinco años Higgs visitó por primera vez las instalaciones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Cern), creado a fin de cuentas para ver si tenía razón. El científico quedó asombrado por la magnitud del equipo que se usaría para probar su teoría, como cuenta Richard Gray, corresponsal de Ciencia del diario The Telegraph que lo acompañó en su recorrido. No era para menos.
El jueves catorce de marzo, el Cern anunció que la partícula que había descubierto un año antes – después de provocar un millón de millones de choques entre protones en un proceso que rebasa los límites de esta prosa profana – era el Bosón de Higgs.
 |
| Director General del CERN, Rolf Heuer, explica el funcionamiento del LHC a los visitantes en el punto 6 durante los Open Days (Imagen: Maximilien Brice / CERN) |
II
Lo primero que uno piensa en el minuto y medio que tarda el elevador en bajar hasta el centro del mundo es que resulta paradójico que alguien haya inventado un sistema de aparatos de veintisiete kilómetros de diámetro para estudiar el origen del universo en partículas tan pequeñas que escapan a los sentidos.
Después deja uno de pensar, porque en el CERN todo es inmenso y abrumador.
Por ejemplo, lo que vimos en el centro del mundo: el Solenoide Compacto de Muones (CMS por sus siglas en inglés), un enorme y fantástico aparato de veintiún metros de largo y doce mil quinientas toneladas que genera un campo magnético equivalente a cien mil veces el campo magnético de la Tierra y mide cosas que escapan a la imaginación con doscientos setenta mil kilómetros de filamentos en cables de todos colores que entran y salen de estructuras de metales nuevos y viejos, y conectan máquinas creadas para ver de qué están hechas las cosas.
El año pasado esa curiosidad, que no era sólo del profesor Higgs, costó alrededor de diecisiete mil millones de pesos. No es necesario saber cuánto más se ha invertido esa gana de saber en los quince años que han pasado desde que se inició su construcción porque es natural que no sea barato entender cómo es algo que dura dos microsegundos – o dos millonésimas de segundo (para dar una idea basta decir que un parpadeo dura trescientos cincuenta mil microsegundos).
Pero todo es grande en el Cern – que está físicamente en dos países, Suiza y Francia, porque no cabe en uno –, un proyecto en el que han participado más de diez mil científicos de más de cien países y quién sabe cuántas instituciones entre ellas el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), de México y de Mérida, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
III
En un minuto y medio uno piensa en muchas cosas. Yo pensé en el microscopio que me regaló mi padrino Roberto Acosta cuando cumplí siete años.
Era un aparato elemental que servía para ver alas de moscas, cuerpos de hormigas, gotas de agua, cortes de semillas y otras cosas diminutas y ciertamente maravillosas e inexplicables para un niño.
Volví a tropezar con la ciencia en la secundaria. Los viernes eran propiedad casi exclusiva de Miguel Pérez Melchor, un maestro que además de bailar cha cha chá como pocos nos daba clases de química y de física en un laboratorio precario que se conformaba con algún matraz, escasas retortas y unas cuantas probetas.
Pérez Melchor (no creo que se necesite ponerle el título de maestro porque su nombre está asociado a todo lo útil y lo interesante que nos ofreció la escuela) vio en esa carencia una oportunidad para enseñarnos. Aprendimos a hacer mecheros con frasquitos vacíos de medicina que llenábamos de alcohol y rollos de algodón, y aprendimos a usar esos mecheros – que le habrían gustado al propio Bunsen – para doblar tubos de vidrio que servirían como serpentines. El laboratorio de la escuela se llenó de recipientes e instrumentos hechizos…
Un día nos dijo que íbamos a obtener hidrógeno. Abrimos una batería usada (nunca se nos habría ocurrido ver qué había adentro de una batería), desechamos la barra de carbón, las capas de óxido de manganeso y de cloruro de amonio, y separamos la lámina de zinc. Pusimos la lámina metálica en una de nuestras retortas improvisadas; añadimos ácido clorhídrico (que se usaba en ese tiempo para limpiar tazas de excusado) y tapamos el recipiente antes de encender nuestro mechero. La reacción de ácido y metal produjo una masa informe de cloruro de zinc y un gas invisible que pasó por el serpentín que habíamos hecho la semana anterior y llenó el matraz que cerraba el circuito del experimento.
«Aquí hay hidrógeno», dijo Pérez Melchor. «Ahora necesitamos un voluntario para comprobar si es cierto». No recuerdo quién alzó la mano y sostuvo una varita encendida lo más cerca posible de la boca del matraz, pero a todos nos sorprendió el suspiro de fuego que se oyó y ardió en un instante, prueba indiscutible y fugaz de la presencia de hidrógeno. «Ahora vamos a ver cuál fue la reacción química que provocamos», informó el maestro. Y escribió la ecuación ante nuestros ojos asombrados.
Un año después, en el Colegio Preparatorio, el maestro de química nos preguntó si alguno de nosotros había estado en un laboratorio y había hecho experimentos. Pocos alzaron la mano porque la química, como otras ciencias, era cosa que se estudiaba en libros y se confirmaba con fórmulas, y el promedio de sesiones de laboratorio no pasaba de diez en todo el curso.
Nosotros habíamos hecho ciento veinte experimentos prácticos en el laboratorio que improvisamos en un salón de la escuela secundaria Alfonso Reyes de Misantla, y como terminamos el programa escolar antes de lo previsto, Pérez Melchor nos enseñó a revelar rollos fotográficos y a imprimir contactos usando cerillos, y aunque no todos aprendimos a bailar cha cha chá a muchos se nos despertó la invaluable gana de saber cómo, cuánto, por qué, una curiosidad que nos iba a durar toda la vida.
IV

Hace un par de semanas, y sólo durante dos días, el CERN abrió al público no especializado las puertas de sus grandes proyectos subterráneos. Fueron veinte mil personas, y otras cincuenta mil tuvieron que contentarse con ver lo que hay en la superficie, que no es poco. Nosotros pudimos conseguir entradas para ir al CMS el día de san Miguel, sin duda guiados por la curiosidad que alentó Pérez Melchor.
El CMS (un sistema de detectores que trata de verificar la existencia de partículas más pequeñas que las más pequeñas partículas conocidas hasta ahora, y estudia la naturaleza de la materia oscura) es solamente uno de seis experimentos que buscan explicar los secretos del universo.
Un apresurado resumen para laicos diría que el proyecto Atlas busca datos que permitan determinar el origen de la masa (porque se sabe cómo medirla pero no se sabe qué es realmente) y explora las esquinas de nuevas dimensiones; el proyecto Alice estudia partículas que se formaron inmediatamente – es decir milmillonésimas de segundo – después del Big Bang; y el Gran Colisionador de Hadrones trata de averiguar qué pasó con la antimateria que se formó al mismo tiempo que la materia en el Big Bang.
Una vez que se procesen, se confirmen y se entiendan estos datos que no se pueden explicar en la extensión ínfima de una columna periodística, el universo será más nuestro.
III
Pero el universo nunca será completamente nuestro. Uno piensa que hubo un tiempo en la filosofía era la ciencia porque había cosas que sólo podían explicarse con palabras nacidas de las ideas. Y el mundo que estaba al alcance de los sentidos pronto quedó explicado.
Sin embargo, los científicos saben que su oficio no tendría razón de existir si no hubiera preguntas que responder, aunque la ciencia busca respuestas a las preguntas más complicadas para que todos sepamos qué vaina.
Una de esas preguntas es qué es la masa. Y una de las respuestas es que sin masa el Universo sería un lugar completamente diferente. No existirían los átomos y no habría materia tal y como la conocemos, ni habría ninguna otra cosa. O habría algo completamente diferente… Sólo Higgs sabe.
Uno podría preguntar – como hizo mi mamá – para qué sirve saber tanto. Y uno podría responder – como lo hice yo – que no sabemos. Todavía no sabemos.
Miguel Molina es un periodista veracruzano.
Fue productor del Servicio Mundial de la BBC y profesor del Colegio Internacional de Periodismo de esa institución. Comisionado por la Fundación de la BBC y la Cancillería británica para organizar seminarios y talleres sobre Cambio Climático en América Latina, desde 2008 ha dado conferencias sobre el tema en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y el Reino Unido. En México ha sido invitado a hablar sobre el calentamiento global en universidades, colegios e instituciones tecnológicas de los estados de México, Hidalgo y Veracruz. Es director de la consultora internacional de medios M&T International Media Training, y actualmente coordina talleres de periodismo y medios en la Universidad Islámica de Delhi, en India, y en la Universidad de Ginebra, en Suiza.