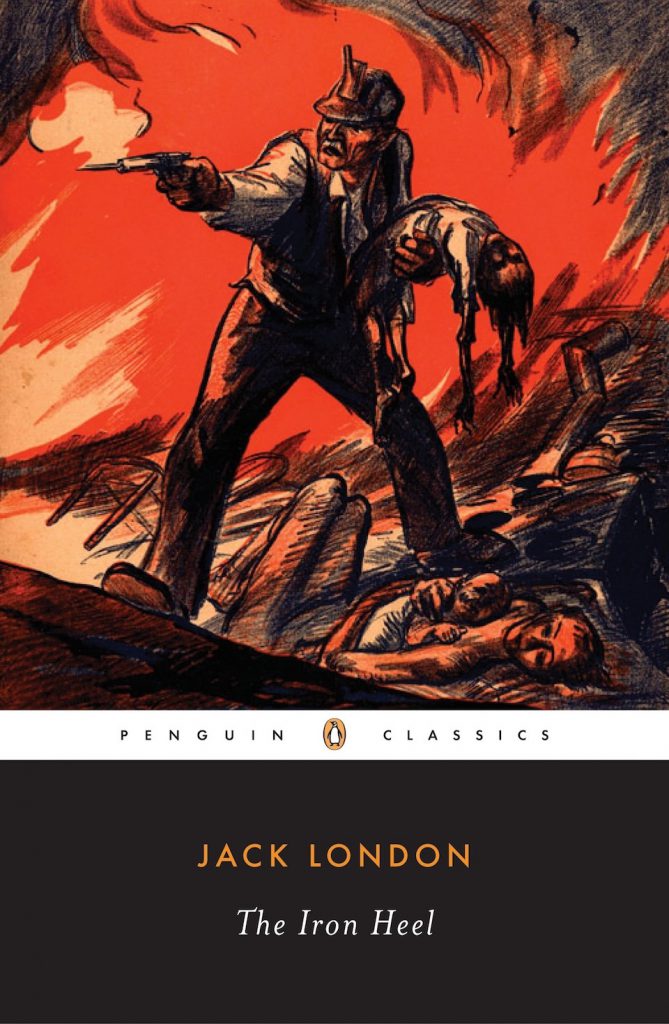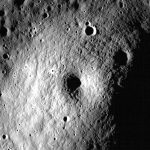CAPITULO XIII
LA HUELGA GENERAL
Ernesto fue elegido a fines de 1912. Era infalible, como consecuencia de la enorme derivación hacia el socialismo que acababa de ocasionar en gran parte la supresión de Hearst [1]. La eliminación de este coloso de pies de barro no fue más que un juego de niños para la plutocracia.
Hearst gastaba anualmente dieciocho millones de dólares para sostener sus numerosos diarios, pero esta suma la reembolsaba, y con creces, bajo forma de anuncios de la clase media. Toda su fuerza financiera se nutría en esta fuente única, pues los trusts no tenían para qué hacer reclame [2]. Para demoler a Hearst les bastaba, pues, con quitarle su publicidad.
Todavía no estaba totalmente exterminada la clase media: conservaba un esqueleto macizo pero inerte. Los pequeños industriales y los hombres de negocios, privados de poder y desprovistos de alma económica o política, se hallaban a merced de las plutocracias. En cuanto la alta finanza les dio la orden, retiraron su publicidad a la prensa de Hearst.
Este se debatió valientemente. Hizo aparecer sus diarios con pérdida, cubriendo de su bolsillo un déficit mensual de millón y medio de dólares. Continuó publicando avisos que ya no le pagaban. Entonces, ante una nueva palabra de orden de la plutocracia, su mezquina clientela lo acribilló a advertencias, ordenándole que acabase con su publicidad gratuita. Hearst se encaprichó. Le notificaron diversas intimaciones, y como persistiese en su actitud negativa, fue castigado con seis meses de prisión por ofensa a la Corte, al mismo tiempo que era llevado a la quiebra por un diluvio de acciones por daños y perjuicios.
No tenía la menor posibilidad de librarse del asedio: la alta banca lo había condenado y tenía en sus manos a los tribunales para hacer ejecutar la sentencia. Con él se desmoronó el Partido Demócrata que había acaparado hacía poco.
Esta doble ejecución no dejaba a sus simpatizantes más que dos caminos: uno desembocaba en el Partido Socialista, el otro en el Partido Republicano: De esta manera recogimos los frutos de la pretendida propaganda socialista de Hearst, pues la gran mayoría de los fieles vinieron a engrosar nuestras filas.
La expropiación de los granjeros, que se produjo hacia esta época, nos habría procurado un importante refuerzo de no haber sido por la breve y fútil aparición del Partido de las Granjas. Ernesto y los jefes socialistas hicieron desesperados esfuerzos para llegar a un acuerdo con los granjeros; pero la destrucción de los diarios y editoriales socialistas significaba para ellos una barrera formidable, pues la propaganda de boca en boca no estaba entonces suficientemente organizada. Sucedió así que políticos del estilo del señor Calvin, que desde hacía mucho tiempo no eran más que granjeros expropiados, se acapararon a los campesinos y dilapidaron su fuerza política en una campaña absolutamente vana.
–¡Pobres granjeros! –exclamaba Ernesto con risa sardónica –.
Están agarrados por los trusts a la entrada y a la salida.
Esta frase pintaba exactamente la situación. Los siete consorcios, obrando de acuerdo, habían fusionado sus enormes excedentes y constituido un cartel de las granjas. Los ferrocarriles, que gobernaban las tarifas de transporte, y los banqueros, y especuladores de Bolsa, que gobernaban los precios, habían sangrado a los granjeros desde hacía mucho tiempo y llevado a endeudarse hasta el cuello. Por otra parte, banqueros y trusts habían prestado fuertes sumas a los campesinos y los tenían en sus redes: sólo faltaba izarlos a bordo, y allí se precipitó la absorción de las granjas.
La crisis de 1912 había producido ya un espantoso tembladeral en el que se hundía el mercado de los productos agrícolas. Deliberadamente quedaron reducidos a precios de bancarrota, en tanto que los ferrocarriles, mediante fletes prohibitivos, le rompían el espinazo al camello del campesino. Así se obligaba a los granjeros a tomar de prestado cada vez más, mientras se les impedía reembolsar sus viejos créditos. Sobrevino entonces una prescripción general de hipotecas y una recaudación obligatoria de las obligaciones suscritas. A los granjeros se los obligó simplemente a abandonar sus tierras a los trusts, después de lo cual fueron reducidos a trabajar por cuenta de éstos en calidad de gerentes, mayordomos, capataces o simples peones, empleados todos a sueldo. En una palabra, se convirtieron en villanos, en siervos, atados al suelo por un salario de simple subsistencia. No podían abandonar a sus amos, que pertenecían todos a la plutocracia, ni ir a establecerse en las ciudades, en donde ella era igualmente soberana.
Si abandonaban la tierra, no tenían otra alternativa que hacerse vagabundos, es decir, morir de hambre. Y aun este expediente les fue prohibido por leyes draconianas dictadas contra la vagancia y aplicadas con todo rigor.
Como es natural, hubo aquí y allí algunos granjeros y hasta comunidades enteras que se libraron de la expropiación por causas excepcionales.
Pero eran, después de todo, casos aislados que no había que tener en cuenta y que, a partir del año siguiente, fueron incorporados a la masa de una u otra manera [3].
Esto explica el estado de espíritu de la plana mayor del socialismo en el otoño de 1912. Con excepción de Ernesto, todos estaban convencidos de que el régimen capitalista llegaba a su fin. La intensidad de la crisis y la muchedumbre de gente sin empleo, la desaparición de los granjeros y de la clase media y la derrota decisiva infligida en toda la línea: a los sindicatos, justificaban ampliamente su creencia en la ruina inminente de la plutocracia y su actitud de desafío hacia ella.
¡Ay, qué mal estimábamos la fuerza de nuestros enemigos! En todas partes, después de una exposición exacta de la situación, los socialistas proclamaban su próxima victoria en las urnas. La plutocracia recogió el guante, y fue ella la que, vistas y examinadas todas las cosas, nos infligió una derrota al dividir nuestras fuerzas. Fue ella la que, por medio de sus agentes secretos, desparramó por todas partes la noticia de que el socialismo era una doctrina sacrílega y atea: sacando de quicio a diversos cleros, y especialmente a la Iglesia católica, nos restó los votos de cierto número de trabajadores. Fue la plutocracia, siempre por intermedio de sus agentes secretos, la que, alentó al Partido de las Granjas y los propagó hasta en las ciudades y en las filas de la clase media que naufragaba.
No obstante, se produjo la desviación hacia el socialismo. Pero en lugar del triunfo que nos habría dado puestos oficiales y mayorías en todos los cuerpos legislativos, sólo obtuvimos una minoría. Cincuenta candidatos nuestros fueron llevados al Congreso, pero cuando estuvieron en posesión de sus asientos, en la primavera de 1913, se encontraron sin ninguna especie de poder. Con todo, fueron más afortunados que los granjeros, que habían conquistado una docena de gobiernos estaduales, pero a los cuales ni siquiera les permitieron tomar posesión de sus funciones: los titulares en esos cargos se negaron a cederles el mando, y las Cortes estaban en manos de la Oligarquía. Mas no debo anticiparme a los hechos y tengo que relatar las revueltas del invierno de 1912.
La crisis nacional había provocado una enorme reducción en el consumo. Sin empleo, sin dinero, los trabajadores no efectuaban compras.
Constantemente, la plutocracia se encontraba más que nunca atiborrada de mercaderías; estaba obligada a desembarazarse de ellas en el extranjero, y tenía necesidad de fondos para realizar sus planes gigantescos. Sus ahincados esfuerzos para disponer de ese excedente en el mercado mundial la colocaron en situación de competencia de intereses con Alemania. Los conflictos económicos degeneraban habitualmente en conflictos armados, y éste de ahora no fue una excepción a la regla. El gran Señor de la Guerra alemán estuvo listo; y los Estados Unidos por su parte, se prepararon.
Esta amenaza bélica estaba en el aire como una nube sombría toda la escena dispuesta para la catástrofe mundial, pues el mundo entero era teatro de crisis, de conflictos obreristas, de rivalidades de intereses; en todas partes aparecía la clase media, en todas, partes desfilaban ejércitos, en todas partes rugían rumores de revolución social [4].
La Oligarquía quería la guerra con Alemania por una docena de razones. Tendría mucho que ganar de la prestidigitación de acontecimientos que suscitaría una refriega semejante, de este barajar de cartas internacionales y de la conclusión de nuevos tratados y alianzas. Además, el período de hostilidades debía consumir un volumen de excedentes nacionales, reducir los ejércitos de parados que amenazaban en todos los países y dar a la Oligarquía tiempo para respirar, para madurar sus planes y realizarlos. Un conflicto de esta naturaleza la pondría virtualmente en posesión de un mercado mundial y le proporcionaría un vasto ejército permanente, que ya no sería necesario licenciar en adelante. Finalmente, en el espíritu del pueblo la divisa «América contra Alemania» reemplazaría la de «Socialismo contra Oligarquía».
Y, en verdad, la guerra habría producido todos esos resultados si no hubiera habido socialistas. Se convocó a una reunión secreta de dirigentes del Oeste en nuestras cuatro pequeñas habitaciones de Pell Street. Se consideró primeramente cuál debía ser la actitud que debería tomar el Partido. No era la primera vez que pisoteaba una mecha belicosa [5], pero era la primera vez que lo hacíamos en los Estados Unidos.
Después de nuestra reunión secreta, nos pusimos en contacto con la organización nacional, y pronto nuestros cablegramas cifrados iban y venían a través del Atlántico, entre nosotros y la Oficina Internacional.
Los socialistas alemanes estaban dispuestos a obrar de acuerdo con nosotros. Eran más de cinco millones, de los cuales muchos pertenecían al ejército permanente y estaban en términos amistosos con los sindicatos. Los socialistas de ambos países lanzaron una audaz protesta contra la guerra y una amenaza de huelga general y, al mismo tiempo, se preparaban para esta última eventualidad. Por otra parte, los partidos revolucionarios de todos los países proclamaban muy alto el principio socialista de que la paz internacional debía ser mantenida por cualquier medio, así fuese al precio de rebeliones locales y revoluciones nacionales.
La huelga general fue la grande y única victoria de nosotros los norteamericanos. El 4 de diciembre nuestro embajador fue llamado de Berlín. Esa misma noche una flota alemana atacó a Honolulú, hundió tres cruceros norteamericanos y un guardacostas y bombardeó la capital.
Al día siguiente se declaraba la guerra entre Alemania y los Estados Unidos, y a menos de una hora después los socialistas habían declarado la huelga general en los dos países.
Por primera vez el Señor de la Guerra, alemán afrontó a los hombres de su nación, a los que hacían andar su imperio y sin los cuales él mismo no podía hacerlo marchar. Lo nuevo de la situación residía en la pasividad de su rebelión. No peleaban, no hacían nada, y su inercia ataba las manos de su Káiser. Ni buscado habría podido tener un pretexto mejor para soltar sus perros de guerra contra el proletariado rebelde; pero le negaron esta ocasión: no pudo ni movilizar su ejército para la guerra extranjera ni desencadenar la guerra civil para castigar a sus súbditos recalcitrantes. Ningún engranaje funcionaba ya en su imperio: ningún tren andaba, ningún mensaje corría por los hilos, pues telegrafistas y ferroviarios habían abandonado su trabajo como todo el resto de la población.
En los Estados Unidos las cosas se sucedieron como en Alemania.
Al fin había entendido su lección el trabajo organizado. Vencidos definitivamente en el terreno elegido por ellos mismos, los obreros abandonaron el trabajo y pasaron al terreno político de los socialistas; porque la huelga general era una huelga política. Pero los obreros habían sido tan cruelmente tratados, que en adelante ya no les importaba la etiqueta. De puro desesperados se plegaron a la huelga; arrojaron sus herramientas y abandonaron el trabajo por millones. Los mecánicos se distinguieron particularmente. Sus cabezas estaban todavía ensangrentadas y su organización, aparentemente destruida y, sin embargo, marcharon en bloque, con sus aliados de la metalurgia.
Hasta los simples peones y todos los trabajadores libres Interrumpieron sus tareas. Todo estaba combinado en la huelga general de manera que nadie pudiese trabajar. Las mujeres, por su parte, se mostraron como las más activas propagandistas del movimiento: formaron un frente contra la guerra. No querían dejar partir sus hombres para la matanza. Muy pronto la idea de la huelga general hizo presa en el alma popular y despertó en ella la vena humorística: a partir de entonces se propagó con una contagiosa rapidez. Los niños se declararon en huelga en todas las escuelas y los profesores que habían venido a dictar sus clases encontraron las aulas desiertas. El paro universal tomó el aspecto de un gran «picnic» nacional. La idea de solidaridad del trabajo, puesta de relieve en esta forma, hirió la imaginación de todos.
En definitiva, no se corría ningún peligro en esta colosal aventura. ¿A quién podrían castigar cuando todos eran culpables?
Los Estados Unidos estaban paralizados. Nadie sabía lo que ocurría fuera. No había más diarios, ni cartas, ni telegramas. Cada comunidad se hallaba tan completamente aislada como si millones de leguas desiertas la separasen del resto del mundo. Prácticamente, el mundo había dejado de existir, y permaneció una semana en esta extraña suspensión.
En San Francisco ignorábamos lo que ocurría al otro lado de la bahía, en Oakland o en Berkeley. El efecto que producía en las naturalezas sensibles era fantástico, opresivo. Parecía que algo grande había muerto, que una fuerza cósmica acababa de desaparecer; el pulso del país había cesado de latir, la nación yacía inanimada. Ya no se escuchaba más el rodar de los tranvías y de los camiones en las calles, ni los silbatos de las fábricas, ni los murmullos eléctricos en el aire, ni los gritos de los vendedores de diarios: nada más que pasos furtivos de gentes aisladas que, por momentos, se deslizaban como fantasmas y cuyo mismo andar el silencio tornaba indeciso e irreal.
Pues bien, durante esta gran semana silenciosa, la Oligarquía aprendió su lección y la aprendió bien. La huelga era una advertencia.
Jamás debería volver a producirse. La Oligarquía se encargaría de ello.
Tal como se había convenido de antemano, los telegrafistas de Alemania y de los Estados Unidos volvieron a sus puestos. Valiéndose de sus intermediarios, los jefes socialistas presentaron su ultimátum a los dirigentes: o la guerra se declaraba nula y no ocurrida o la huelga continuaría. No se tardó mucho en llegar a un arreglo. La declaración de guerra fue revocada y la población de ambos países volvió al trabajo.
Este restablecimiento del estado de paz determinó la firma de una alianza entre Alemania y los Estados Unidos. En realidad, este último tratado fue concluido entre el emperador y la Oligarquía con vistas a mantener a raya a su enemigo común, el proletariado revolucionario de los dos países. Fue esta alianza la que la Oligarquía rompió tan traidoramente más adelante, cuan lo los socialistas alemanes se levantaron p arrojaron a su emperador del trono. Pues bien, precisamente el fin croe se había propuesto la Oligarquía al hacer este papel era destruir a Fu gran rival en el mercado mundial. Una vez que el emperador fue dejado de lado, Alemania no tendría va excedente que vender en el extranjero.
Por la naturaleza misma de un Estado socialista, la población alemana consumiría toda lo que fabricase. Naturalmente, cambiaría en el extranjero algunos productos cuyos con otras nao no fabricase; pero esta reserva no tenía ninguna relación con los excedentes no consumidos.
–Apuesto a croe la Oligarquía encontrará una justificación –dijo Ernesto al enterarse de su traición hacia el emperador de Alemania –.
Como de costumbre, se convencerá de que procedió honradamente.
Y así ocurrió. La Oligarquía sostuvo que había obrado en el interés del pueblo norteamericano al arriar del mercado mundial a un rival aborrecido para permitirnos disponer en él de nuestro excederte nacional.
Y el colmo del absurdo decía a propósito de esto Ernesto, es croe nos vemos reducidos a tal impotencia que esos idiotas toman en sus manos nuestros intereses. Nos han colocado en el trance de vender más en el extranjero, lo que viene a ser lo mismo que decir que estaremos obligados a consumir menos en casa.
[1] William Randolph Hearst, joven millonario californiano, que se convirtió en el más poderoso propietario de diarios de la región. Sus periódicos, publicados en todas las ciudades de cierta importancia, se dirigían de consuno a la clase media decadente y al proletariado. Era tan vasta su clientela que consiguió posesionarse de la nuez vacía del Viejo Partido Demócrata. Se mantenía en una posición anormal y predicaba un socialismo castrado, mitigado con no sé qué capitalismo pequeño burgués, especie de petróleo mezclado con agua clara. No tenía ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte, pero durante un breve tiempo inspiró ciertas aprensiones a los plutócratas.
[2] En esta época embarullada la publicidad era extraordinariamente onerosa. La competencia no existía más que entre los pequeños capitalistas, y eran éstos los que hacían publicidad. En cuanto se formaba un trust, cesaba toda posible rivalidad, y, por consiguiente, los trusts no tenían necesidad de anuncios.
[3] La destrucción de los granjeros romanos fue mucho menos rápida que la de los granjeros y pequeños capitalistas americanos, pues el movimiento del siglo XX procedía de una fuerza adquirida que no existía casi en la Roma antigua.
Un crecido número de granjeros, llevados por su apego irracional a la tierra, y deseosos de mostrar hasta dónde podían llegar en su vuelta al salvajismo, trataron de escapar a la expropiación desistiendo de toda suerte de transacciones comerciales. Ya no vendían ni compraban nada. Comenzó a renacer entre ellos el primitivo sistema del trueque. Sus privaciones y sufrimientos eran horribles, pero se mantenían firmes, con lo que el movimiento adquirió cierta amplitud. La táctica de sus adversarios fue tan original como lógica y simple: la plutocracia, valida de su posesión del gobierno, elevó los impuestos. Era el punto débil de la armazón de los granjeros; cómo dejaron de comprar y de vender, carecían de cuentas, y el resultado fue que les vendieron sus tierras para pagar sus contribuciones.
[4] Hacía mucho tiempo que esos murmullos y fragores se dejaban oír. Ya en 1906, lord Avebury pronunciaba en la Cámara de los Lores las siguientes palabras: «La inquietud de Europa, la propagación del socialismo y la siniestra aparición de la anarquía son advertencias dadas a los gobiernos y alas clases dirigentes de que la condición de las clases trabajadoras se vuelve intolerable y de que, si se quiere evitar una revolución, hay que tomar medidas para aumentar los salarios, reducir las jornadas de trabajo y bajar los precios de los artículos de primera necesidad.” El Wall Street Journal, órgano de los especuladores, comentaba en estos términos el discurso de lord Avebury: «Estas palabras fueron pronunciadas por un aristócrata, por un miembro del organismo más conservador de toda Europa.
Por eso cobran más sentido. La política económica que recomienda tiene más valor que la ensenada en la mayoría de los libros. Es una señal monitora.
¡Cuidado, señores del Ministerio de Guerra y de Marina” En América, y hacia la misma época, Sydney Brooks escribía en Harper’s Weekly: «En Washington no queréis oír hablar de los socialistas. ¿Por qué?
Los políticos siempre son los últimos en el país en saber lo que pesa ante sus narices. Se burlarán de mi predicción, pero anuncio con toda seguridad que en la próxima elección presidencial los socialistas reunirán más de un millón de votos.”
[5] Fue en la aurora del siglo XX cuando la organización socialista internacional formuló definitivamente la política a seguir en caso de guerra; había sido meditada largamente y puede resumirse en estos términos: «¿Por qué los trabajadores de un pala se batirían con los trabajadores de otro país en beneficio de sus amos capitalistas?” El 21 de mayo de 1905, cuando se hablaba de una guerra entre Austria e Italia, los socialistas de. Italia, Austria y Hungría celebraron una conferencia en Trieste y lanzaron la amenaza de una huelga general de trabajadores para el caso de que se declarase la guerra. Esta advertencia fue renovada al año siguiente, cuando el asunto de Marruecos estuvo a punto de llevar a la guerra a Francia, Alemania e Inglaterra.