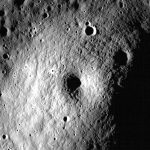Manuel Martínez Morales
Tuve la fortuna de nacer y crecer en una época y un medio en que la educación se asumía de forma natural y espontánea, sin tanto cacareo sobre modelos, reformas, planes, programas, evaluaciones, tecnologías educativas y demás parafernalia en la que hoy –inútilmente– se envuelve el sistema educativo. Lo que ahora se denominan “experiencias educativas” tenían lugar, en general, fuera de la escuela.
Una época en que no había televisión, donde tanto niños como adolescentes teníamos que buscar formas de entretenernos, muchas de las cuales, sin nosotros saberlo, eran verdaderas experiencias educativas.
Pertenezco a una amplia familia extendida, de tal manera que, en los años de mi niñez, hermanos, primos, amigos del barrio (de ambos sexos, aclaro) formábamos una inquieta banda siempre en busca de esparcimiento.
En aquella pequeña ciudad del norte del país, en la década de los 50, una de nuestras mayores diversiones consistía en asistir a alguna función en el cine del barrio, ya fuera los domingos por la mañana a la matiné, o los sábados por la tarde (cuando la entrada era al 2×1). Es decir, con un boleto de 80 centavos o un peso entraban dos personas; además se exhibían tres películas. Nuestras favoritas: las de luchadores, de vaqueros, cómicas y las de terror.
Toda una experiencia educativa era asistir en bola a aquellos espectáculos: la pequeña sala atiborrada con gente en los pasillos o sentada en el suelo, los olores a cigarro (se permitía fumar en la sala), a sudor, a “patas”; las esencias que escapaban de los baños eran de otro mundo. A esto se sumaba la constante gritería y alboroto que no cesaban durante toda la proyección. Debíamos buscar sitios estratégicos para ubicarnos y así evitar recibir los escupitajos y colillas encendidas que desde galería se lanzaban a los privilegiados de luneta.
En el grupo que conformábamos se elegía, para leer en voz alta los subtítulos de las películas extranjeras, al que tuviera mejor dominio de la lectura, para que de esa manera los más pequeños de la flota que aún no sabían leer, o lo hacían con lentitud, pudieran entender la trama del film. Dicha lectura, que a veces me tocaba realizar, se hacía a todo pulmón sin que ninguno de los asistentes que nos rodeaban se molestara, pues todo mundo estaba comentando las acciones en voz alta, o lanzando albures, o buscando a algún conocido a viva voz, había niños de pecho llorando, sin contar las mentadas de madre al cácaro cuando así lo ameritaba.
Pero esta parte era sólo la introducción a la experiencia educativa, pues las películas vistas nos proporcionaban material para entretenernos el resto de la semana. Por las tardes, después de clases, algunos días nos reuníamos en casa de mi bisabuelo, donde gozábamos de libertad para hacer lo que quisiéramos sin la supervisión de adultos: jugar a las canicas, sentarnos por ahí a leer revistas de historietas, o para recrear colectivamente las cintas contempladas.
La estrategia pedagógica consistía en que, espontáneamente, alguno de la banda comenzaba recordando en voz alta la parte de la película que le había gustado o llamado la atención, sin importar que fuera del inicio de ésta. Después de dicho comentario inicial, algún otro corregía o complementaba la descripción y la enlazaba con otros segmentos. Enseguida los demás íbamos recreando la historia, pero no sólo a partir de los sucesos observados, sino que introducíamos situaciones hipotéticas pretendiendo explicar los sucesos de la trama.
La recreación incluía no solamente el relato de lo visto, comprendía lo que nosotros imaginábamos que ocurría entre escenas: las intenciones de los personajes, sus sentimientos, antagonismos. En fin, el resultado final era una compleja historia mucho más interesante, para nosotros, que el filme presenciado.
Este ejercicio espontáneo se repetiría años más tarde –los niños convertidos en adolescentes, los adolescentes en jóvenes adultos– con una variante. Durante las vacaciones de verano mis hermanos y yo –y tal vez un primo o un amigo– solíamos coincidir en la amplia casa de mis padres. Unos sentados en alguna silla o sillón, otros en el suelo, todos con la mente divagando. De pronto, alguien tomaba un libro que estuviera por ahí, novela o cuento, y comenzaba a leer en silencio.
No faltaba quien lo imitara, en pocos minutos cada uno se concentraba en su propia lectura. Pero, al igual que en el cine de barriada, de pronto cualquiera del grupo comentaba en voz alta lo que estaba leyendo, recomendándolo a los demás; no faltaba el que hiciera una pregunta o comentario sobre el título del libro o sobre el autor, desatándose a partir de ello una charla colectiva sobre esa temática, abordando otras obras, cada uno externando su opinión al respecto. Ahora les llaman círculos de lectura y están debidamente planificados, supervisados y evaluados. Bueno.
En aquellos veranos fue que recorrimos con gran deleite casi toda la literatura del “boom” latinoamericano –García Márquez, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, etcétera– y otra más amplia que incluía a José Revueltas, Sartre, Juan Rulfo, Lovecraft y tantos más. Aquellos pocos libros que andaban por ahí, circulaban de mano en mano; en su oportunidad eran comentados colectivamente.
En retrospectiva, recordando aquellas experiencias educativas que realmente impactaron en nuestra formación, creo que los términos clave son: libertad y sentido de la comunidad.
Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.