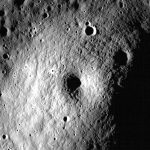Axel Chávez
Yo quiero que tú sepas
que ya hace muchos días
estoy enfermo y pálido
de tanto no dormir;
que ya se han muerto todas
las esperanzas mías,
que están mis noches negras,
tan negras y sombrías,
que ya no sé ni dónde
se alzaba el porvenir.
Nocturno a Rosario
Manuel Acuña
Era la tarde-noche del 6 de diciembre de 1873, una maraña obscura, como el corazón dolorido, cubría los cielos grisáceos de la ciudad. Tal vez llovía, eran las nubes derramando tristeza al compás de los soplos del viento.
El cadáver del poeta Manuel Acuña descansaba eternamente. En sus labios aún había sabor a cianuro, veneno que ingirió para buscar la muerte. Dicen que de sus ojos cerrados, tal cual como lo había anticipado en sus letras, brotaban lágrimas que escurrían y humedecían su rostro, «como deben llorar en la última hora los inmóviles párpados de un muerto».
“Porque al volar los amores, dejan una herida abierta, que es la puerta por donde entran los dolores[1]”, había escrito Acuña tiempo atrás en su poema Mentiras de la existencia, el cual empezó con el verso “¡Qué triste es vivir soñando en un mundo que no existe!”
A ese le sucedió un sinfín de escritos que parecían ser presagios de su pronta muerte, pues apenas había cumplido 24 años de edad.
“El viento de la noche, saturado de arrullos y de esencias, soplaba en su redor, tranquilo y dulce como aliento de niño”[2], a su costado sus últimos versos, su declaración de amor frustrado e inconfeso hacia la mujer que abrumó su alma y pensamiento en la última etapa de su vida, Rosario de la Peña, la presumible causa de su infortunio.
“¡Pues bien!, le escribió el autor a su musa en su último Nocturno, el poema más sublime de su obra:
“Yo necesito
decirte que te adoro
decirte que te quiero
con todo el corazón;
que es mucho lo que sufro,
que es mucho lo que lloro,
que ya no puedo tanto
al grito que te imploro,
te imploro y te hablo en nombre
de mi última ilusión”[3].
Hay quienes dicen que Rosario fue sólo una excusa para escapar de su pobreza, e incluso de su inconformidad por su propia obra literaria, versión que parecía creer el político, filósofo y escritor cubano José Martí, quien tres años después, en una publicación para El Federalista escribió una carta a la nada en honor a Acuña, en la que, como si el difunto pudiera entender su rabia y tristeza, afirmaba que “alzar la frente es mucho más hermoso que bajarla; golpear la vida es más hermoso que abatirse y tenderse en tierra por sus golpes”, al tiempo que criticaba los equívocos y miserables amoríos y la fatal diferencia entre la esfera social que se merece y aquella en la que se vive.
“Le habría enseñado (a Manuel Acuña) cómo renace tras rudas tormentas el vigor del cerebro, la robustez y el placer en el corazón. Las esferas no vienen hacia nosotros, es preciso ir hacia ellas. Si la fortuna nos produjo en accidentes desgraciados, la gloria está por vencer, y la generosidad en dar lección a la fortuna[4].
“Si nacimos pobres, hagámonos ricos; si sentimos el sol en el alma, que gran crimen echar tierra oscura sobre él. Se es responsable de las fuerzas que se nos confían: el talento es un mártir y un apóstol: ¿quién tiene derecho para privar a los hombres de la utilidad del apostolado y el martirio”, cuestionaba Martí, quien, al igual que otros intelectuales de la época como Manuel M. Flores, también había sido deslumbrado por Rosario.
Pero en aquel diciembre de 1973, el poeta, con el corazón sangrante en el puño de la ausencia, legó su desgracia amorosa, que por su fatalidad y belleza lírica, ha sido capaz de traspasar el tiempo.
“Comprendo que tus besos
jamás han de ser míos,
comprendo que en tus ojos
no me he de ver jamás,
y te amo y en mis locos
y ardientes desvaríos
bendigo tus desdenes,
adoro tus desvíos,
y en vez de amarte menos
te quiero mucho más”.
Fue ese amor celoso y jactancioso, como lo hubiese calificado Saulo de Tarso, el que llevó al poeta a la locura: “Palmas, triunfos, laureles, dulce aurora de un porvenir feliz, todo en una hora de soledad y hastío cambiante por el triste derecho de morir”, exclamaría Justo Sierra cuatro días después del 6 de diciembre, al ser sepultado su íntimo amigo, al momento en que dejó caer el puñado de polvo que guardaba en la mano sobre la tumba inmóvil que se abría en las entrañas de la tierra.
El romanticismo de Acuña llegó a tal extremo que contrapuso el amor y la muerte, antagónicos como el bien y el mal. Sin embargo, es quizás su fatídico deceso el que lo mantiene entre las honrosas páginas de la historia literaria.
Juan de Dios Peza, quien fuera su gran amigo, no dudó al afirmar en los prólogos de las antologías poéticas de Manuel Acuña que “todo se va, todo se muere.
“A medida que se avanza en el camino del mundo, se van dejando pedazos del corazón sobre la fosa de cada uno de los seres queridos que nos abandonan para siempre”.
“¡Parece que fue ayer!, que el poeta más inspirado de la generación de entonces, puso fin a sus días cegado por no sabemos qué internas y pavorosas sombras”[5].
A 139 años de su muerte, las cenizas del nacido en Saltillo Coahuila, son resguardadas por un monumento que recuerda su legado. En una tumba, de las cuales él decía, sólo guardan el esqueleto, pues “la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto”[6].
Sobrevuelan sobre el féretro hojas secas, en otoño, se desprenden de las ramas de un arbusto que protege de los rayos del sol; en invierno, una capa blanquecina les roba su belleza y al mismo tiempo su color: “Cada hoja es un recuerdo, tan triste como tierno, de que hubo sobre ese árbol, un cielo y un amor”.
[1] Poesía escogida Manuel Acuña. Mentiras de la Existencia. Editores Mexicanos Unidos SA. 2001
[2] Poesía escogida Manuel Acuña. Lágrimas. Editores Mexicanos Unidos SA. 2001
[3] Poesía escogida Manuel Acuña. Nocturno a Rosario. Editores Mexicanos Unidos SA. 2001
[4] Un suave amor sereno que llaman amistad, José Martí, El Federalista, Diciembre 6, 1876, México DF.
[5] Poesía escogida Manuel Acuña. Prólogo, Juan de Dios Peza. Editores Mexicanos Unidos SA. 2001
[6] Poesía escogida Manuel Acuña. Ante un cadáver. Editores Mexicanos Unidos SA. 2001