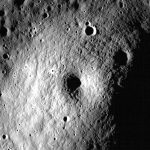Seguramente, cuando a fines del siglo XVII el comerciante y fabricante de lentes holandés Anton Van Leeuwenhoek observó por vez primera con un rudimentario microscopio de su propia invención los diminutos “animálculos” que hoy llamaríamos microorganismos, ni se imaginó la verdadera importancia de su descubrimiento. Más de cuatrocientos años han transcurrido desde entonces y los conocimientos que hoy tenemos sobre los seres vivos demasiado pequeños para ser observados a simple vista se han incrementado considerablemente. Actualmente, por ejemplo, casi todo el mundo identifica a los microorganismos – ya sean protozoarios, bacterias o pequeños hongos[1] – como los causantes de una gran cantidad de las enfermedades que han asolado a nuestra especie a lo largo de su historia y hasta el día de hoy.
Tan acostumbrados estamos a pensar en los microbios como en nuestros minúsculos archienemigos, que el caso del multimillonario Howard Robard Hughes (interpretado hace algunos años por Leonardo DiCaprio en la película El Aviador) se nos antoja apenas un poco exagerado. Hughes, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, murió de inanición al negarse a comer por miedo a que en su comida hubiera microorganismos promotores de enfermedades (o, como decimos en la jerga de las ciencias alimentarias: que sus alimentos no fueran inocuos desde el punto de vista microbiológico).
Está claro que la muerte del famoso productor de cine, piloto e inventor fue causada más bien por una enfermedad de tipo psicológico que por culpa de los pobres microbios, sin embargo, aunque la reacción de Hughes fue sin duda excesiva, todos estamos de acuerdo en que más nos vale tratar de evitar ingerir cualquier clase de microorganismos pues, al fin y al cabo, esos pequeños diablillos no han hecho más que traer desgracias al género humano. ¿O no?
Pues bien, lo cierto es que las cosas no son tan sencillas como podríamos pensar y tal parece que si en verdad queremos mantenernos sanos, tendremos que superar esta visión maniquea de la salud y dejar de considerar a los microorganismos como los villanos absolutos de la película. En efecto, si bien es cierto que una gran cantidad de enfermedades – desde las triviales hasta las mortíferas – son causadas por microorganismos, no debemos olvidar que algunos de ellos lejos de ser nocivos, pueden incluso ayudarnos a mantenernos saludables. Los organismos microscópicos que al ser ingeridos provocan de una o de otra forma un efecto benéfico en nuestra salud reciben el nombre genérico de probióticos.
La sola idea de que ciertos microorganismos en lugar de dañarnos son una fuente de bienestar puede sonar extraña en esta época de uso indiscriminado de antibióticos, sin embargo no es de ninguna manera novedosa, se remonta hasta fines del siglo XIX con los trabajos del científico ruso Ilya Metchnikoff.
Todo comenzó cuando Metchnikoff – quien entre otras gracias fue uno de los fundadores de la inmunología, descubrió a los fagocitos y recibió el Premio Nobel en 1908 – se dio cuenta de que, entre todos los pueblos de Europa, los búlgaros eran los que albergaban a un mayor número de personas de edad avanzada. Tratando de averiguar el secreto de la longevidad de los búlgaros, Metchnikoff estudió su dieta y descubrió que, además de consumir muchas verduras cultivadas en sus propios huertos, los búlgaros tomaban grandes cantidades de yogurt.[2] Así pues –supuso Metchnikoff- debía de haber algo en el yogurt que alargara la vida de los habitantes de este pueblo de Europa oriental.
Actualmente, la mayoría de los especialistas coinciden en que el sabio ruso pecó de simplista y la supuesta longevidad de los búlgaros[3] no se debe solamente a su dieta sino a una combinación de muchos factores, entre los que destacaría un importante componente genético, sin embargo no podemos decir que su enfoque fuese completamente estéril ya que le permitió descubrir la presencia de ciertas bacterias en la leche fermentada, capaces de transformar la lactosa (el azúcar de la leche) en ácido láctico. Dichas bacterias, debido a su propiedad de producir ácido láctico y haber sido aisladas de la leche búlgara, recibieron el nombre de Lactobacillus bulgaricus.
Puede ser que el consumo de yogurt no sea la fórmula mágica que nos permita llegar a la edad de Matusalén, pero existen numerosas evidencias clínicas de que su consumo tiene marcados efectos positivos en nuestro organismo. Por otra parte, tampoco hace falta ser fanáticos del yogurt para disfrutar de sus beneficios. A lo largo del mundo existe una gran variedad de productos fermentados con propiedades análogas como el kefir (llamado también “champaña de la leche” por su leve contenido alcohólico), la langemilk de Suecia, la huslanka de los montes Cárpatos, el airig de Irán, el kenkey de Ghana, el lassi hindú, el skuta chileno o el pozol del sureste de nuestro país, por sólo citar algunos.
Pero, ¿qué tienen en común todos estos alimentos de nombres tan exóticos? Pues ni más ni menos que todos ellos son producto de la fermentación ocasionada por algún microorganismo potencialmente probiótico, es decir, aquellos capaces de formar parte de la flora intestinal normal de un adulto sano.
Existe la creencia generalizada de que la presencia de cualquier microbio en el tracto digestivo del ser humano conlleva necesariamente a una infección y que para poder considerarnos saludables, nuestro intestino debe estar más desinfectado que si acabara de salir de una esterilizadora. Nada más lejos de la verdad. De hecho, nuestro aparato digestivo es un auténtico ecosistema que, al igual que un bosque, una selva o un manglar, necesita de la coexistencia de varias especies distintas para funcionar correctamente.
Poco antes del parto, el intestino de los bebés se encuentra limpio y prácticamente estéril, pero a las pocas horas del nacimiento, comienza la colonización por bacterias de las familias Enterobacteriaceae y Streptococcus procedentes del exterior. Paralelamente, el bebé ingiere un buen número de lactobacilos y bifidobacterias con la leche materna y los primeros alimentos, y éstos poco a poco comienzan a desplazar al resto de los grupos bacterianos. En los individuos sanos, la flora intestinal se mantiene más o menos estable a partir de entonces y sólo durante la senectud vuelven a disminuir las bifidobacterias con un correspondiente incremento de las llamadas enterobacterias. Los especialistas aún no se han puesto de acuerdo sobre si esta disminución de bacterias ácido lácticas es un efecto de los trastornos digestivos asociados con la vejez o su causa.
El caso es que la presencia de bacterias probióticas sirve para hacerle más difícil a las bacterias patógenas la entrada en nuestro intestino, ayudándonos de esta forma a evitar infecciones. Esto se debe, entre otras cosas, a que las bacterias compiten entre sí por el espacio y los nutrientes necesarios para su supervivencia.
Para darnos una idea de lo que sucede, imaginémonos que los microorganismos están jugando al juego de las sillas[4] y sólo aquellos que alcanzan a “sentarse” tienen posibilidades de sobrevivir. Si todos los lugares están vacíos, es más probable que una bacteria patógena pueda llegar a “sentarse”, ocasionándonos una infección. Si en cambio todos los asientos están ocupados por probióticos, las bacterias nocivas ya no caben y pueden ser eliminadas más fácilmente por nuestro sistema inmunológico.
Otra de la formas en las que los probióticos nos ayudan a combatir infecciones es modificando las condiciones ambientales de nuestro intestino de tal forma que sean poco agradables para los microorganismos patógenos. Como ya hemos dicho, una de las características más importantes de las bacterias ácido lácticas (a las que pertenecen la mayoría de los probióticos) es precisamente su capacidad de producir ácido láctico. Esto hace que el interior de nuestro intestino se vuelva más ácido de lo que pueden soportar muchos de los microorganismos causantes de infecciones. Por si esto fuera poco, la mayoría de las bacterias probióticas produce unos antibióticos naturales conocidos como bacteriocinas que matan o inhiben las pocas bacterias nocivas que alcanzan a entrar a nuestro sistema digestivo.
Sin embargo, los probióticos no son solamente útiles para evitar infecciones intestinales, sino que sus efectos benéficos se extienden mucho más allá. Numerosos investigadores reconocen que algunas bacterias ácido lácticas poseen un efecto promotor de la respuesta inmune, es decir que ayudan a nuestro sistema inmunológico a protegernos contra todo tipo de enfermedades, e incluso llegan a actuar como anticancerígenos. Esta última cualidad se debe a que al instalarse en la mucosa intestinal, los probióticos reducen la producción de compuestos precancerígenos, o evitan que una vez generados, se transformen en sustancias cancerígenas.
Otros milagritos atribuidos a las bacterias probióticas incluyen la reducción de los niveles de triglicéridos en sangre, disminución de la hipertensión, mejoramiento en la digestión de la lactosa, alivio del estreñimiento, mejoría en la motilidad intestinal, reducción de los efectos secundarios asociados con el uso de antibióticos, síntesis de vitaminas e inducción de enzimas digestivas.
Como hemos visto, la lista de beneficios asociados al consumo de probióticos es larga y amenaza con seguir aumentando. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Para poder disfrutar de todas estas bondades, no basta con tomar cantidades industriales de yogurt o cualquier otro cultivo láctico. Por un lado, porque las bacterias ácido lácticas comunes en los alimentos fermentados no necesariamente son las mismas que colonizan la pared intestinal del ser humano, pero además porque el hecho de ingerir un gran número de bacterias no garantiza de ninguna manera que éstas decidan quedarse a vivir en nuestro intestino.
La colonización del tracto digestivo por bacterias probióticas es un proceso complejo en el que se ven involucrados toda una gama de factores entre los que cabría destacar el estado fisiológico del hospedero, la cantidad de células bacterianas viables ingeridas y la presencia de ciertos compuestos conocidos como prebióticos que ayudan a las bacterias a sentirse como en su casa.
Por lo general, estas sustancias prebióticas son carbohidratos que por su estructura química no son digeribles por el ser humano, pero que constituyen el sustrato ideal de desarrollo para las bacterias ácido lácticas. Por cierto que no deja de ser irónico que sea precisamente la ingestión de una sustancia que después de todo ni siquiera vamos a poder digerir lo que en muchas ocasiones haga la diferencia entre la salud o la enfermedad de nuestro intestino.
Entre las sustancias prebióticas más estudiadas y utilizadas en la industria alimenticia se encuentra a la inulina, un carbohidrato formado por una cadena de moléculas de fructosa con una glucosa en su extremo terminal. En pequeñas cantidades, la inulina se encuentra presente en una gran variedad de alimentos como el ajo, el plátano, la cebolla, el espárrago, el poro y la alcachofa, pero su fuente principal es una planta comestible de la familia de las compuestas llamada achicoria. En algunos países, la infusión de la raíz tostada de la achicoria es utilizada como aditivo, e incluso como sustituto del imprescindible café matutino.
El caso es que, de acuerdo con algunos estudios, el contenido promedio de bifidobacterias en personas cuya dieta no incluye inulina es de apenas un 20%, mientras que para aquellos que consumen habitualmente esta sustancia, alcanza hasta un 71% del total de su flora intestinal. Por formar parte de manera natural de diversos alimentos de uso común, la inulina ha sido reconocida por la FDA como generalmente segura para su consumo humano.
Así pues, contrariamente a lo que creía el pobre magnate Howard Hughes, el hecho de que nuestros alimentos contengan microorganismos, no necesariamente quiere decir que sean un boleto de ida al hospital o a la tumba. De hecho, como hemos visto, existe una buena cantidad de evidencia clínica de que si incluimos una combinación de prebióticos y probióticos en nuestra dieta, es más probable que nuestras visitas al médico sean menos frecuentes.
De todos modos conviene recordar que, si bien la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología concluyó en septiembre de 1993 que no parece existir ningún riesgo clínico fundamentado para el consumo de bacterias ácido lácticas, algunos especialistas recomiendan ser cuidadosos en su empleo en personas con problemas del sistema inmunológico o con lesiones severas del aparato digestivo, ya que se cree que en ciertas condiciones estas amistosas bacterias podrían llegar a comportarse como patógenos oportunistas. Está claro que esto sería un riesgo sólo en ciertas circunstancias muy particulares, pero cuando se trata de la salud nunca está demás ser prudente.
Finalmente, la moraleja de este artículo (porque, como habrán notado, nuestro humilde escrito al igual que las fábulas de Esopo tiene su moraleja) es que al intentar entender la compleja relación entre los microorganismos y los alimentos más nos vale mantener una visión equilibrada. No se trata de desinfectar paranóicamente todo cuanto toca nuestros labios, ni mucho menos de ponernos a beber agua del retrete. Simplemente hacemos un llamado a recordar que no todos los microorganismos son nocivos sino que algunos pueden constituir importantes aliados del ser humano en su lucha por mantener la salud.
[1] Voy a dejar fuera de esta clasificación a los virus, ya que al no poseer un metabolismo propio, no son siquiera considerados como organismos vivos en sí mismos. Aunque claro, el hecho de que no estén vivos no quiere decir que no sean causantes de muchas enfermedades.
[2] Tanto así, que algunas personas todavía conocen al yogurt con el nombre de leche búlgara.
[3] Hay incluso quien dice que ni siquiera es cierto que los búlgaros sean significativamente más longevos que otros pueblos y que su proverbial capacidad de llegar a una edad avanzada es una leyenda propiciada por la exageración de sus compatriotas y la ausencia de registros de nacimiento confiables.
[4] Obviamente, lo que ocurre en realidad es bastante más complicado, sin embargo, aún siendo simplista, este ejemplo puede ayudarnos a comprender algunas de las causas de la inhibición del crecimiento de bacterias patógenas debida a la presencia de probióticos.
* Dr. Jorge Suárez Medellín, Centro de Investigaciones Cerebrales UV.