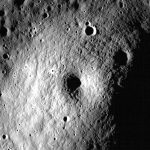Si el día anterior encontré a Marguerite triste, aquel día la encontré febril y agitada. Al verme entrar me echó los brazos al cuello, pero estuvo llorando mucho tiempo entre mis brazos.
Le pregunté por aquel dolor súbito cuya progresión me alarmaba. No me dio ninguna razón positiva, alegando todo lo que puede alegar una mujer cuando no quiere decir la verdad.
Cuando estuvo un poco más calmada, le conté los resultados de mi viaje; le enseñé la carta de mi padre, haciéndole observar que eso podía ser un buen presagio.
A la vista de aquella carta y del comentario que hice redoblaron las lágrimas hasta tal punto, que llamé a Nanine y, temiendo un ataque de nervios, acostamos a la pobre chica, que seguía llorando sin decir una palabra, aunque me cogía las manos y las besaba a cada instante.
Pregunté a Nanine si, durante mi ausencia, su ama había recibido alguna carta o alguna visita que hubiera podido motivar el estado en que la hallé, pero Nanine me respondió que no había venido nadie ni le habían traído nada.
Sin embargo algo había pasado desde el día anterior, tanto más inquietante cuanto que Marguerite me lo ocultaba.
Por la noche parecía un poco más calmada; y, haciéndome sentar al pie de su cama, me reiteró largamente la certeza de su amor. Luego me sonrió, pero haciendo un esfuerzo, pues a pesar suyo las lágrimas velaban sus ojos.
Empleé todos los medios a mi alcance para hacerle confesar la verdadera causa de aquella pesadumbre, pero se obstinó en seguir dándome las vagas razones que ya le he dicho.
Acabó por dormirse entre mis brazos, pero con ese sueño que destroza el cuerpo en lugar de hacerlo descansar; de cuando en cuando lanzaba un grito, se despertaba sobresaltada y, tras cerciorarse de que seguía a su lado, me hacía jurarle que la querría siempre.
Yo no lograba entender esas intermitencias de dolor, que se prolongaron hasta la mañana. Entonces Marguerite cayó en una especie de sopor. Llevaba dos noches sin dormir.
Aquel descanso no duró mucho.
Hacia las once Marguerite se despertó y, al verme levantado, miró a su alrededor gritando:
–– ¿Ya te vas?
–– No ––dije, cogiéndole las manos––, pero he querido dejarte dormir. Todavía es temprano.
–– ¿A qué hora te vas a París?
–– A las cuatro.
–– ¿Tan pronto? Hasta entonces te quedarás conmigo, ¿verdad?
–– Pues, claro, ¿no lo hago siempre así?
–– ¡Qué felicidad!
–– ¿Desayunamos? ––prosiguió con aire distraído.
–– Como quieras.
–– ¿Y luego me abrazarás bien fuerte hasta la hora de irte?
–– Sí, y volveré lo antes posible.
–– ¿Volverás? ––dijo, mirándome con ojos extraviados.
–– Naturalmente.
–– Claro, volverás esta noche, y yo te esperaré como de costumbre, y me amarás, y seremos tan felices como lo somos desde que nos conocemos.
Decía todas estas palabras en un tono tan entrecortado parecían ocultar un pensamiento doloroso tan continuo, que temí a cada instante ver caer a Marguerite en el delirio.
–– Escucha ––le dije––, tú estás enferma, no puedo dejarte así. Voy a escribir a mi padre que no me espere.
––¡No! ¡No! ––gritó bruscamente––. No hagas eso. Tu padre volvería a acusarme de que te impido ir con él cuando quiere verte. No, no, ¡tienes que ir, tienes que ir! Además no estoy enferma, me siento de maravilla. Es que he tenido un mal sueño y no estaba bien despierta.
Desde aquel momento, Marguerite intentó mostrarse más alegre. Dejó de llorar.
Cuando llegó la hora de marcharme, la besé, y le pregunté si quería acompañarme a la estación de ferrocarril: esperaba que el paseo la distraería y que el aire la sentaría bien.
Quería sobre todo estar con ella el mayor tiempo posible.
Aceptó, cogió un abrigo y me acompañó con Nanine para no volver sola.
Veinte veces estuve a punto de no marcharme. Pero la esperanza de volver pronto y el terror de indisponerme de nuevo con mi padre me contuvieron, y el tren me llevó.
–– Hasta la noche ––dije a Marguerite al dejarla.
No me respondió.
Ya otra vez no me respondió a esa misma frase, y el conde de G…, como recordará usted, pasó la noche en su casa; pero aquellos tiempos estaban tan lejos, que parecían borrados de mi memoria y, si algo temía, no era desde luego que Marguerite me engañase.