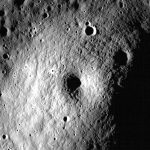‘»-¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno?
-Les dije que sí
-También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno.
-Yo les dije que era la Patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reir a la gente de Luvina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre'»[1].
El anterior es un fragmento del libro el Llano en Llamas, recopilación de cuentos del escritor mexicano Juan Rulfo (16 de mayo de 1917, PUlco, Jalisco- 7 de enero de 1986, Ciudad de México), cuya obra, además de basarse en creencias piadosas y motivos tradicionales religiosos, como expone el autor Thomas C. Lyon[2], se caracteriza por recrear escenarios marginales como los que han predominado en México desde (antes) 1950 (año de publicación del texto) y hasta la fecha.
La obra del narrador jalisciense hace alusión a la pobreza y la miseria en la que los mexicanos, principalmente originarios de poblados rurales, malviven, así como su sumisión a los poderes que dominan a las clases populares.
Ejemplo de ello es El día del derrumbe, historia en la que Rulfo retrata el “tributo” que los pobres, los campesinos, rinden a sus gobernantes, aún cuando éstos los hayan sumido en los peores males o, como en ese caso, dejado en el abandono.
‘»Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, y no que se esté, allá metido en su casa, nomás dando órdenes. En viniendo él, todo se arregla, y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contento con haberlo conocido'»[3].
Esta sátira sigue vigente en la sociedad, las nuevas generaciones han heredado la sumisión de sus ancestros y mantienen la idea de que el ciudadano y el gobernante son entes de distintas dimensiones.
Otro eje del mundo rulfiano, dijo Carlos Fuentes, escritor mexicano, Premio Nacional de Literatura en 1984 es la religiosidad. Pero la idea determinante no es el más allá sino el aquí para siempre. La experiencia secular hace que una colectividad sólo sea capaz de concebir cielo e infierno dentro de los límites de su vida diaria, nunca como los paisajes seráficos o satánicos de la imaginería tradicional.'»
En Pedro Páramo, (única novela corta de Juan Rulfo), trama situada en Comala (al igual que varios relatos de su anterior publicación), se interpreta una narración fragmentada entre diálogos externos e introspectivos de los protagonistas; se manifiesta la tiranía, encubrimiento, e inconsciencia del personaje que lleva por título el libro, cuya principal característica es la impiedad.
Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990, en su ensayo ―Corriente Alterna (1967), sostiene que el contenido de este relato está vinculado con el mensaje, -tanto primitivo como contemporáneo-, sobre el alma (entidad invisible e inmaterial que poseen los seres humanos) y su peregrinación entre la tierra conocida y un mundo alterno al que se tiene acceso después de la muerte.
Desde 1955 (año en que fue impreso Pedro Páramo) y en diferentes épocas antes de su muerte, su autor anunció la aparición y pronta publicación de un nuevo libro de cuentos, que sería firmado bajo el título Días sin Floresta, y una novela de nombre La cordillera, que al igual que sus textos anteriores, pretendía hacer alusión sobre la idiosincrasia de un pueblo ficticio en México, aunque actualmente no existen documentos escritos sobre esta afirmación. Fue en 1976, según relatan sus historiadores, que en una entrevista radiofónica, el mismo escritor afirmó que las intenciones por realizar estos proyectos, terminaron en la basura. En septiembre de 1959, la Revista Mexicana de Literatura publicó un fragmento de un relato de tema urbano con el título Un pedazo de noche. En marzo de 1976, la edición de la revista ¡Siempre! incluía dos textos inéditos de Rulfo: una narración, El despojo, y el poema La fórmula secreta. Estas fueron las últimas divulgaciones de obras escritas por el autor.
[1] Luvina, El Llano en Llama (2005) EDITORIAL RM. Pág 41
[2] Thomas C. Lyon. Juan Rulfo o no hay salvación ni en la vida ni en la muerte. Revista Chilena de Literatura No. 39, 1992
[3] El Día del Derrumbe Llano en Llama (2005) EDITORIAL RM. Pág 69
____________________________________________________
Ya mataron a la perra,
pero quedan los perritos
(Corrido popular)
«¡VIVA Petronilo Flores!»
El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo.
Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales.
En seguida, saliendo de allá mismo, otro grito torció por el recodo de la barranca, volvió a rebotar en los paredones y llegó todavía con fuerza junto a nosotros:
«¡ Viva mi general Petronilo Flores!»
Nosotros nos miramos. La Perra se levantó despacio, quitó el cartucho a la carga de su carabina y se lo guardó en la bolsa de la camisa. Después se arrimó a donde estaban Los cuatro y les dijo: «Síganme, muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos!» Los cuatro hermanos Benavides se fueron detrás de él, agachados; solamente la Perra iba bien tieso, asomando la mitad de su cuerpo flaco por encima de la cerca.
Nosotros seguimos allí, sin movernos. Estábamos alineados al pie del lienzo, tirados panza arriba, como iguanas calentándose al sol.
La cerca de piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas, y ellos, la Perra y los Cuatro, iban también culebreando como si fueran los pies trabados.
Así los vimos perderse de nuestros ojos. Luego volvimos la cara para poder ver otra vez hacia arriba y miramos las ramas bajas de los amoles que nos daban tantita sombra. Olía a eso; a sombra recalentada por el sol. A amoles podridos.
Se sentía el sueño del mediodía.
La boruca que venía de allá abajo se salía a cada rato de la barranca y nos sacudía el cuerpo para que no nos durmiéramos. Y aunque queríamos oír parando bien la oreja, sólo nos llegaba la boruca: un remolino de murmullos, como si se estuviera oyendo de muy lejos el rumor que hacen las carretas al pasar por un callejón pedregoso.
De repente sonó un tiro. Lo repitió la barranca como si estuviera derrumbándose.
Eso hizo que las cosas despertaran: volaron los totochilos, esos pájaros colorados que habíamos estado viendo jugar entre los amole s. En seguida las chicharras, que se habían dormido a ras del mediodía, también despertaron llenando la tierra de rechinidos. -¿Qué fue? – preguntó Pedro Zamora, todavía medio amodorrado por la siesta.
Entonces el Chihuila se levantó y, arrastrando su carabina como si fuera un leño, se encaminó detrás de los que se habían ido.
– Voy a ver qué fue lo que fue – dijo perdiéndose también como los otros.
El chirriar de las chicharras aumentó de tal modo que nos dejó sordos y no nos dimos cuenta de la hora en que ellos aparecieron por allí. Cuando menos acordamos aquí estaban ya, mero enfrente de nosotros, todos desguarnecidos.
Parecían ir de paso, ajuareados para otros apuros y no para éste de ahorita.
Nos dimos vuelta y los miramos por la mira de las troneras. Pasaron los primeros, luego los segundos y otros más, con el cuerpo echado para adelante, jorobados de sueño. Les relumbraba la cara de sudor, como si la hubieran zambullido en el agua al pasar por el arroyo.
Siguieron pasando.
Llegó la señal. Se oyó un chiflido largo y comenzó la tracatera allá lejos, por donde se había ido la Perra. Luego siguió aquí. Fue fácil. Casi tapaban el agujero de las troneras con su bulto, de modo que aquello era como tirarles a boca de jarro y hacerles pegar tamaño respingo de la vida a la muerte sin que apenas se dieran cuenta.
Pero esto duró muy poquito. Si acaso la primera y la segunda descarga. Pronto quedó vacío el hueco de la tronera por donde, asomándose uno, sólo se veía a los que estaban acostados en mitad del camino, medio torcidos, como si alguien los hubiera venido a tirar allí. Los vivos desaparecieron. Después volvieron a aparecer, pero por lo pronto ya no estaban allí. Para la siguiente descarga tuvimos que esperar. Alguno de nosotros gritó: «¡Viva Pedro Zamora !» Del otro lado respondieron, casi en secreto: «¡Sálvame patroncito!¡Sálvame!¡Santo Niño de Atocha, socórreme!» ‘Pasaron los pájaros. Bandadas de tordos cruzaron por encima de nosotros hacia los cerros.
La tercera descarga nos llegó por detrás. Brotó de ellos, haciéndonos brincar hasta el otro lado de la cerca, hasta más allá de los muertos que nosotros habíamos matado.
Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de chapulines. Y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de alguno de nosotros, que se quebraba con un crujido de huesos. Corrimos. Llegamos al borde de la barranca y nos dejamos descolgar por allí como si nos despeñáramos.
Ellos seguían disparando. Siguieron disparando todavía después que habíamos subido hasta el otro lado, a gatas, como tejones espantados por la lumbre.
«¡Viva mi general Petronilo Flores, hijos de la tal por cual!», nos gritaron otra vez. Y el grito se fue rebotando como el trueno de una tormenta, barranca abajo.
Nos quedamos agazapados detrás de unas piedras grandes y boludas, todavía resollando fuerte por la carrera. Solamente mirábamos a Pedro Zamora preguntándole con los ojos qué era lo que nos había pasado. Pero él también nos miraba sin decirnos nada. Era como si se nos hubiera acabado el habla a todos o como si la lengua se nos hubiera hecho bola como la de los pericos y nos costara trabajo soltarla para que dijera algo. Pedro Zamora noslseguía mirando. Estaba haciendo sus cuentas con los ojos; con aquellos ojos que él tenía, todos enrojecidos, como si los trajera siempre desvelados. Nos contaba de uno en uno.
Sabía ya cuántos éramos los que estábamos allí, pero parecía no estar seguro todavía, por eso nos repasaba una vez y otra y otra.
Faltaban algunos: once o doce, sin contar a la Perra y al Chihuila a los que habían arrendado con ellos. El Chihuila bien pudiera ser que estuviera horquetado arriba de algún amole, acostado sobre su retrocarga, aguardando a que se fueran los federales.
Los Joseses, los dos hijos de la Perra, fueron los primeros en levantar la cabeza, luego el cuerpo. Por fin caminaron de un lado a otro esperando que Pedro Zamora les dijera algo. Y dijo: Otro agarre como éste y nos acaban.
En seguida, atragantándose como si tragara un buche de coraje, les gritóa los Joseses:
-¡Ya sé que falta su padre, pero aguántense, aguántense tantito! Iremos por él!
Una bala disparada de allá hizo volar una parvada de tildíos en la ladera de enfrente. Los pájaros cayeron sobre la barranca y revolotearon hasta cerca de nosotros; luego, al vernos, se asustaron, dieron media vuelta relumbrando contra el sol y volvieron a llenar de gritos los árboles de la ladera de enfrente.
Los Joseses volvieron al lugar de antes y se acuclillaron en silencio.
Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a bajar la noche llegó el Chihuila acompañado de uno de los Cuatro. Nos dijeron que venían de allá abajo, de la Piedra Lisa, pero no supieron decirnos si ya se habían retirado los federales.